
Seminario
Depresión
http://wwww.edupsi.com/depresion
depresion@edupsi.com

Seminario
Depresión
http://wwww.edupsi.com/depresion
depresion@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Dr. Gerardo Herreros
Clase 4
La melancolía en el jardín de las especies(1)
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
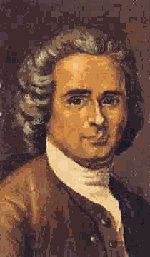 J. J. Rousseau (2)
J. J. Rousseau (2)
INTRODUCCION:
En la clase anterior habíamos avanzado sobre la concepción general de la melancolía en la época en que lo natural y lo demoníaco se entrecruzaban, particularmente en el Renacimiento. También intentamos inscribir sintéticamente los conceptos en el marco de las corrientes ideológicas de la época. Avanzaremos en esta clase sobre el período de la Ilustración, con la clínica y las bases que dieron origen al recorte sobre la fenomenología que sustentará el nacimiento de la psiquiatría actual. Psiquiatría y ciencia que serán necesarias para que el psicoanálisis fuera posible.
"La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad", dirá Kant resumiendo el estado de opinión surgido con el racionalismo y el empirismo en el siglo XVII, heredero de la exaltación del Renacimiento y afianzado en el siglo XVIII, que sintetizará en una visión universal las ideas sobre Dios, la razón, la naturaleza y el hombre, e inspirará profundos cambios en el arte, la filosofía y la política. El fundamento central de la Ilustración fue el optimismo referido al poder de la razón y a la posibilidad de reorganizar la sociedad de acuerdo con principios racionales (4). La Ilustración no desechó la historia, pero la consideró críticamente y estimó que el pasado no determinaba de forma inexorable la evolución de la humanidad. En virtud de ese enfoque, los pensadores ilustrados no apoyaron un optimismo metafísico sino, muy al contrario, un optimismo basado únicamente en el advenimiento de la conciencia que cada uno de los hombres puede tener de sí mismo y de sus propios aciertos y errores: la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de la inteligencia propia sin la guía de mentores, y fue contra estos mentores, recubiertos con la costra del dogmatismo, contra quienes se alzaron los ilustrados. En resumen, los pensadores ilustrados, pensaban en la posibilidad de suprimir el malestar en la cultura de acuerdo a principios racionales, con confianza en el "progreso histórico". En la figura, podemos apreciar algunos personajes contemporáneos al período.
Son los siglos XVII y XVIII, entonces, nuestro marco de referencia clínico. El gran historiador de la medicina italiano Arturo Castiglioni, denomina al siglo XVIII como el siglo de los sistemas médicos, se funda para ello en lo adquirido en el siglo anterior, gracias al florecimiento de las matemáticas, la física y la química. No olvidemos que el descubrimiento de la circulación de la sangre doble y completa, hecho por William Harvey, lo fue más que nada por la aplicación matemática. Habían surgido los iatrofísicos e iatroquímicos que creyeron tener la verdad en sus manos, al no lograrse explicar toda la verdad biológica por mecanismos tanto físicos como químicos (leyes mecánicas y procesos fermentativos), surgió una desilusión, al ver que la realidad era más compleja. Como reacción a tanta explicación física y química, los médicos tratan de explicar el funcionamiento humano, no apartando la física y la química, pero sí combinándose con otros factores biológicos o espirituales de acuerdo al peculiar pensamiento de cada uno.
EL MARCO MEDICO
Los dos siglos anteriores al XIX, con el nacimiento de la psiquiatría como tal, estarán marcados con respecto a la concepción de la melancolía y de la enfermedad mental en general, paradigmáticamente por algunos acontecimientos y personajes:
1) El contexto social del nacimiento del Hospital, en Europa.
2) Las ideas médicas, que se sistematizan.
3) El pensamiento "psicológico" en algunos médicos.
El contexto social
Del mismo modo que hoy el malestar en la cultura, lo que hace síntoma social, se ha modificado respecto a las décadas pasadas, y entonces tenemos proliferación de anoréxicas, adictos, obesos, depresivos -de allí este seminario-, fóbicos graves e "internetmaníacos" que demandan respuestas y así también se generan cientos de centros especializados y terapias nuevas y "alternativas", aparecen investigaciones sobre la "clínica de borde", se realizan congresos y jornadas sobre el tema, etc., lo mismo ocurre en los siglos que investigamos.
La diferencia radica en que tendremos que esperar al siglo XIX para que el médico "psiquiatra" entre con su ciencia a los hospitales e intente dar una respuesta a la demanda social. Si bien ya en la edad media se describen las "torres para los locos" en los países germánicos, no se habla en esas circunstancias, de proporcionar cuidados, aun cuando algunas fuentes -según Quétel- revelan que a veces se designaba a algún médico, como un cirujano llamado Otten que la ciudad de Nuremberg pagó, en 1346, para visitar a un melancólico.
Desde el siglo XVI al XVIII, se caracterizara Europa por la proliferación de Hospitales, que acogerán, en parte por caridad, en parte por las molestias sociales ocasionadas y en parte por el escándalo a la razón de la Ilustración posteriormente, a miles de pordioseros, inválidos, prostitutas, niños, militares sin asilo y vagabundos que deambulan por las ciudades de a cientos, generando incomodidad, mendicidad y robos. Entre ellos, sin dudas, algunos de nuestros melancólicos.
El problema de los pobres fue en aumento, las guerras religiosas habían arrancado a Francia buena parte de su riqueza y en el año 1556, los pobres formaban casi la cuarta parte de la población. Esta explosión de la pobreza hizo que se los encerrara, se los azotara, se realizaran labores policíacas para sacarlos de la vista y se crearan instituciones para albergarlos, pero el punto de partida oficial de lo que Foucault llama "el gran encierro", data del decreto de fundación del Hospital General de París, firmado por Luis XIV en el año 1656, que albergaría entre 4000 y 5000 pordioseros. Se consideraban parte del hospital general los célebres Salpêtriére, para mujeres y Bicêtre para varones A pesar de ello, la solución del encierro no dio resultados por falta de presupuestos y por la creciente pobreza. En la Salpêtriére se pasa de 700 internos en 1657 a 3000 en 1663, y más tarde 7000 u 8000 mujeres y niños bullían en el hospicio más grande de Europa. Por ejemplo, ya en 1701 contaba con:
- 1894 niños menores de 15 años
- 329 niñas menores de 16 años, lisiadas, tiñosas, etc.
- 594 ancianas ciegas o paralíticas.
- 262 ancianos casados mayores de 70 años.
- 380 correccionales, libertinas o prostitutas
- 465 "indigentes comunes"
- 330 mujeres "tornadas en infancia, de extrema vejez"
- 300 "locas violentas o inocentes"
- 92 epilépticas de diversas clases
El objeto del hospital general es dar acogida indistintamente a todos los vagabundos: los mendigos válidos son sin duda la presa privilegiada, pero los ancianos, los niños, los tiñosos, los sarnosos, los epilépticos y los locos, de manera general, reciben acogida de igual modo. Ahora bien, dos categorías de "enfermos" habían sido hasta entonces rechazados regularmente de los hospitales: Los que padecían enfermedades venéreas y los insanos, los primeros por el contagio y los segundos porque incomodaban demasiado.
A pesar de las órdenes de arresto y reclusión, el fracaso del Hospital General, será rotundo y sumaremos a esto el nacimiento en pleno siglo XVIII de una corriente de ideas que cambiará en forma radical el enfoque del problema político social: el movimiento filantrópico. Contentémonos con recordar que se caracteriza por "una repugnancia innata a ver sufrir a un semejante" y que constituye, de acuerdo con la fórmula de Camile Bloch, el paso del "afecto social a la virtud social". Virtud completamente laica, en la que el rey se convierte, entonces, en más capaz de dar satisfacción a las exigencias de la humanidad. Así se fue elaborando en los últimos decenios del Antiguo Régimen en Francia (por ejemplo) una doctrina de la Asistencia Pública que la Revolución se apropiará.
Este cambio será el que propiciará la preocupación de los médicos y pensadores de darle algún estatuto a la enfermedad mental en general y a la melancolía en particular y permitirá como veremos en la próxima clase, la entrada del médico al hospicio, encarnado en P. Pinel
Las ideas médicas
La ruptura profunda entre los siglos XVI y XVII está señalada por tres acontecimientos que permiten anunciar el nacimiento de un período científico. Tres hombres, como en parte vimos la clase pasada, van a dejar su impronta en el pensamiento de los siglos siguientes.
El primero es Bacon quien, desde el año 1620, revela e impone el método experimental.
El segundo es Harvey que descubre la circulación de la sangre y libra así a los investigadores contemporáneos de su servidumbre bajo los autores antiguos.
El tercero es Descartes que se coloca a la cabeza del pensamiento moderno científico y que impregnado del desarrollo reciente de las ciencias físicas y mecánicas, describe al cuerpo como una máquina. El alma libre e inmortal perfectamente diferente y separada de la máquina, empero conoce percepciones y pasiones que tocan al cuerpo. Esta división del hombre en dos partes no dejará de ejercer un enorme peso en el pensamiento psiquiátrico de los siglos siguientes.
Las relaciones existentes entre el soma y el psiquismo fueron observadas en todo tiempo. En la perspectiva cartesiana, el enfermo mental no es más que una máquina sin alma: un "trapo". El problema de afinidad del físico y la moral parece desde entonces haberse despojado de toda complejidad. En realidad, hay dos corrientes, que se encuentran desde el siglo XVII al XX.
Para unos -la línea de Paracelso, Mesmer, Stahl y más tarde Freud-, son el alma o el psiquismo los factores capitales de la enfermedad. Para otros que se ciñen a la dicotomía cartesiana, el enfermo mental será pronto aquel cuyas lesiones diversas, suficientes y necesarias, proporcionen la explicación de sus molestias y sus manifestaciones.
Son los médicos Willis y Sydenham los que comenzaron a observar en esa segunda línea los fenómenos de la locura.
Thomas Willis, después de Sylvius Deleboe, fue el intérprete de las doctrinas humorales e iatroquímicas. Esto volvía a explicar las manifestaciones fisiológicas por las reacciones químicas. Pero dominada su teoría por un esfuerzo de síntesis, trata de establecer la patología sobre bases orgánicas. Fue la figura capital de la neuropsiquiatría del siglo XVII, practicando autopsias y experimentando sobre animales vivos. Opone el alma incorporal e inmortal del hombre al alma corporal y material de los animales colmando con esta mediación el vacío dejado por Descartes entre el pensamiento y la materia.
Esforzándose por romper con las creencias de los siglos precedentes, el siglo XVII abre una vía de un supuesto progreso, pero la pobreza de las adquisiciones positivas, no permite la exención total de personalidades como Thomas Willis. Atribuye al sistema nervioso la responsabilidad de las afecciones mentales y al sistema nervioso visceral -al corazón en particular- el papel principal en estos estados que el siglo XX relaciona con los psiconeuróticos.
Como su contemporáneo Sydenham, trató también los espíritus animales: la acidez del jugo nervioso y los espíritus animales por su efervescencia se abren paso a través del tejido encefálico. A mitad de camino entre la creencia en la demonología y la ciencia naciente, con reticencias y audacia dice en sus textos: "Muchos de aquellos que en el Nuevo Testamento se tenían por demoníacos no fueron más que epilépticos y la curación de esta enfermedad por el Cristo Salvador se ha llamado expulsión del espíritu maligno, o exorcismo... ".
La melancolía no era desconocida en esa época ya que Willis reconocía la transformación posible de la manía en melancolía y viceversa, y San Vicente de Paul en las descripciones que hacía, se ciñe a la patología humoral. Así recomendaba a las oraciones de la compañía a un sacerdote "que, habiendo estado algún tiempo sumido en el delirio, mejoró y se portó mejor, pero por desgracia ha recaído; esta enfermedad le viene de un exceso de melancolía que le envía vapores acres al cerebro, lo que le ha debilitado en exceso y ha vuelto a recaer en mal estado. El pobre hombre siente cuando le llega el mal, que como él dice, comienza siempre por una negra melancolía de la que es imposible escapar".
En los siglos XVII y XVIII a continuación de Willis y de Sydenham, la observación directa de la naturaleza va a sustituir poco a poco a la lectura de los antiguos tratados griegos y latinos, sin embargo, aún no se rechazaban los moldes humorales heredados de Galeno.
Hermann Boerhaave (1668-1738), el primero que intentó realizar un sistema médico, nace en las proximidades de Leyden, ciudad que lo haría famoso como extraordinario profesor de su universidad. Su tesis doctoral médica versó sobre la semiología de los excrementos. Tal fama y predicamento logró alcanzar que el zar Pedro I de Rusia acudió a su consulta particular en Leyden. Sus lecciones fueron famosas, siendo el primer hombre de ciencia que firmó todos y cada uno de sus libros, dado el gran número de falsificaciones que había. El gran mérito de su sistema médico es su eclecticismo. Fue un hipocrático como Sydenham, y cuando lo mencionaba en sus clases se levantaba y quitaba el sombrero. Su libro "Instituciones Médicas" tuvo dieciséis ediciones.
En psiquiatría no fue muy feliz la actuación de Boerhaave, suponía que la depresión era debida a una mala mezcla de los humores:
"Cuando las partes más móviles de toda la masa de la sangre se desparraman y dejan unirse a las menos móviles, no queda en los vasos más que una sangre negra, espesa, grasienta y terrestre que se asienta más o menos en forma de pozo produciendo la melancolía. La causa material de este mal, no es más que la estrecha unión de la tierra y del aceite espeso de la sangre; y esta materia produce efectos tanto más peligrosos y más difíciles de curar en cuanto ha perdido una parte más grande de sus partes diluidas, dulces, líquidas, y cuando está más condensada llegando a alcanzar un gran grado de corrupción, muestra tan gran tenacidad que iguala casi, a la de la pez, con mucha acritud que caldeará los metales y hará fermentar la tierra; o quizá alcalina, salina muy corrosiva; o aceitosa, pútrida, condición más funesta que todas las demás. Calentándose, ya sea por el calor del sol, por la acción del fuego, o por la acción de los músculos, llega a ser tan móvil y activa que fractura, corrompe, destruye sus vasos, y los cambia con el atrabilis en pus evacuado por vómitos. Esto es lo que se llama hinchazón del atrabilis. Si esta materia llegando a este punto alcanzara el corazón hace nacer pólipos en este órgano, en los pulmones o en la aorta, o probablemente en la carótida y produce la muerte. Si llega hasta el cerebro, produce la apoplejía, la parálisis, la catalepsia, la epilepsia, el delirio, la manía"
En cuanto a los tratamientos recomendaba la inmersión en agua helada de los pacientes y fue el inventor de la silla giratoria, también usada por Erasmus Darwin -abuelo de Charles- y por Benjamín Rush, el primer psiquiatra norteamericano. Esta silla consistía en un eje fijo sobre el cual giraba y entre varios hombres, le hacían dar vueltas lo más rápidamente posible.
El segundo de los sistemáticos es Friedrich Hoffmann (1660-1742), había nacido en Halle y al crearse la universidad de esta ciudad fue nombrado profesor de la misma, fue médico imperial de Federico I, permaneciendo tres años a su lado. Hoffmann afirma que lo fundamental para el médico son la experiencia y la razón. La experiencia proviene del conocimiento sensorial y la razón eleva a verdadera ciencia el material que nos proporcionan los sentidos. Las dos propiedades fundamentales de los cuerpos son la coherencia y la resistencia, siendo el tono de las fibras lo fundamental. Este tono es influido por el "aeter" que es el principio vital. Al éter se debe la formación del "fluidum nerveum", el cual es transmitido por los nervios y es motorizado por movimientos de contracción de las meninges como el sístole y el diástole del corazón.
El tercero es el de Samuel Hahnemann (1755-1843), el padre de la homeopatía, que nace en Meissen, Sajonia. A los veinte años inicia sus estudios de Medicina en Leipzig y los continuó en Viena y Erlangen. Fue un médico errabundo como lo había sido Paracelso no residiendo más de un lustro en varias ciudades de Alemania y Austria. La idea de la homeopatía, le viene al traducir el libro de Cullen. Por esta labor intelectual y algunas otras, como fue el haber descubierto un método para descubrir la adulteración de los vinos, Hahnemann se hace conocido y consigue ser nombrado "privatdozent" en la universidad de Lepzig. En 1910 publica su libro fundamental el Organon, denominándolo así porque lo consideró de la misma jerarquía que el libro homónimo escrito por Aristóteles. Dentro de la historia clínica, Hahnemann daba mucha importancia a los síntomas mentales.
Otro sistema médico del siglo que tratamos, es la Neuropatología del escocés William Cullen (1712-1790), se trata de una simbiosis del alemán Hoffmann que ya hemos visto, con la teoría del suizo Haller y el italiano Morgagni. La manifestación primaria de la vida sería el tono. Si hay mucho tono se produce el espasmo, si hay poco la atonía. Cullen es el progenitor de un vocablo que está en la boca de todos: neurosis, lo usan doctos y profanos, sin saber su verdadera acepción, se hace un abuso terminológico de la locución y el vulgo, la usa como sinónimo de loco, perturbado, degenerado etc., etc. Cullen se atiende estrictamente a la etimología. Neurosis viene de "neuros" nervio y "osis" destrucción, vendrían a ser enfermedades que destruyen el sistema nervioso y por lo tanto incurables, las divide en comas, adinamias, espasmos y vesanias y tendrían una particularidad nosológica, cursarían sin fiebre. De ser enfermedades con seria base lesional, se han convertido en afecciones psíquicas.
El último de los sistemas médicos del siglo XVIII, es la frenología de Gall y Spurheim. Franz Joseph Gall (1758-1828) y su discípulo Johann Christop Spurzheim (1776-1834) son dos excelentes neuroanatomistas que sostenían que aquellas partes de la corteza cerebral que se hipertrofiaban en el cráneo lo deformaban cuando todavía era blando y que este abultamiento era visible, siendo esta una primera teoría de las localizaciones cerebrales. Los individuos con gran memoria tendrían unas protuberancias frontales muy acusadas, los de oído muy fino protuberancias marcadas en el hueso temporal y así sucesivamente hasta formar un mapa cerebral. Gall y Spurzheim serían los antecesores de Broca. Aunque constituía toda una teoría científica no se traducía en resultados terapéuticos y esto la hizo naufragar. La doctrina de las localizaciones cerebrales cobró nueva actualidad, gracias a los nombres de Bouillaud, Dax, Broca y Wernicke que hicieron investigaciones más puntuales y serias.
Estos sistemas médicos, fundantes de la clínica serán probablemente el primer intento desde el Renacimiento, de formar una ciencia únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica sobre el ejercicio de la mirada (5). Sin dudas, desde Descartes y a través de arquitectos y pintores, la mirada va ganando un lugar sin par en el pensamiento del siglo XVIII dando paso a la percepción como garantía de la verdad oculta tras lo visible.
En la tradición médica, la enfermedad se presentará al observador como un objeto de acuerdo con síntomas y signos, distinguiéndose estos por su morfología. El síntoma es la forma bajo la cual se presenta la enfermedad: Tos, fiebre, dolor, dificultad para respirar, en tanto el signo es marca, anuncio: el pulso acelerado, el color azulado de las uñas, una ulcera. Para los médicos del siglo XVIII, los signos y síntomas son la enfermedad misma "su colección (los síntomas) forma lo que se llama enfermedad" (6) y de allí que el ver es el arma principal del médico. Dirá Jacques Lacan que:
"Es seguro que el acento que pone alguien como Foucault, no en lo que escribe sobre la locura, sino en el "Nacimiento de la Clínica", sobre la función, -y es importante porque históricamente se distingue del telón de fondo del modo de examen en función de la mirada, en cierto momento que corresponde más o menos al fin del siglo XVIII y al nacimiento de la anatomía patológica, dentro de la definición muy general del síntoma clínico, que es extraordinariamente importante" (7).
Esta línea de la clínica de la mirada, marcará los siglos siguientes y volveremos a retomarla ya que hace a la esencia de una diferencia en el campo de la depresión entre la psiquiatría y el psicoanálisis
La enfermedad del alma
Hay otro aspecto en el pensamiento médico que no podemos dejar de lado, porque será el germen de la dicotomía psique-soma y que de alguna forma tendrá repercusión en los "psiquistas" del siglo XIX y XX, son las ideas de Stahl y Mesmer
George Ernst Stahl (1660-1734) nace en Ansbach, Baviera y de todos los sistemáticos es el más difícil de comprender en su totalidad, por los aspectos parciales de su obra. Fue médico del emperador Federico I como Hoffmann. También fue químico y algunos sostienen que esta circunstancia -en época en que la química no estaba madura- hace que la doctrina de Stahl sea tan abstrusa y difícil. Para el médico bávaro, los organismos superiores no son vivientes, sino que están "vivificados" por el "ánima". La función de ésta es preservar al organismo de la putrefacción y de la muerte. El "anima" actúa en el organismo a través del sistema nervioso. No es muy unívoco Stahl acerca de la naturaleza del "anima", pero no hay que esforzarse mucho para asimilar este "ánima" con nuestro registro de lo simbólico en tanto lenguaje.
Sobre las enfermedades mentales decía Stahl que las había de dos clases de origen somático y de origen anímico. Las pasiones y las emociones serían debidas a una alteración del "anima". En las primeras, las somáticas, la acción más intensa produciría una alteración y afección primaria del cerebro. Las pasiones y emociones producirían una alteración menor. En terapéutica fue enemigo de los medicamentos alterantes como la quina y el opio (a la sazón de moda); preconizando la sangría, los purgantes y los tónicos.
Pero de todos los sistemas médicos del siglo XVIII, el que causó mayor revuelo fue el ideado por Franz Anton Mesmer llamado magnetismo animal o mesmerismo. Nace este médico austríaco (1734-1815) en Iznang a orillas del lago de Constanza. Estudia Derecho y Medicina en Viena, ciudad en la que alterna desde muy temprano con aristócratas, artistas y gente de elevada posición social que reconoce su apostura e inteligencia. Su tesis doctoral se tituló: "De influxu palanetarum in corpus humanum"; el astrónomo jesuita Maximiliano Heil le había manifestado que algunos enfermos curaban sus dolencias, aplicando un imán sobre la región afectada. Vivamente impresionado por la novedad, Mesmer comienza a usar el método al que introduce numerosas modificaciones y elabora toda una teoría para explicar sus efectos. Su éxito terapéutico fue inmediato; los enfermos acudían a raudales y los médicos debatían apasionadamente la nueva y pasmosa terapéutica. Si grande había sido su éxito inicial en Viena, en París fue mayor hasta que varias intervenciones desafortunadas, pusieron en la picota el éxito de Mesmer. La Academia de Ciencias nombra una comisión formada por Lavoisier, Franklin, Jussieu, Guillotin -el inventor de la guillotina-, y Bailly. El informe de la comisión fue concluyente, el método de Mesmer no tenía ninguna razonabilidad, pero los pacientes y algunos médicos insistían en que era beneficioso.
Era charlatanismo, era ciencia, era pura fatuidad el magnetismo animal, posiblemente haya sido todo eso bien administrado por Mesmer en sus diversos factores. Seguro que hubo al menos un efecto imaginario por sugestión colectiva a través del famoso "baquet", aparato ideado por Mesmer que por imanes adheridos al cuerpo, derivaban la enfermedad hacia un recipiente, librando a los pacientes de su afección morbosa. Hay autores que mencionan que no sólo fue hipnosis, sino que Mesmer es el verdadero iniciador de la psicoterapia moderna.
LA MELANCOLÍA CLASIFICADA
Siguiendo la analogía de la botánica, con la necesidad médica de ordenar el saber, la primacía de la mirada junto con el nacimiento de los sistemas médicos, harán que la melancolía comience a ordenarse en las clasificaciones médicas. Presenciamos un notable movimiento en la clínica, y este es la entrada de la melancolía en el campo de la enfermedad, de lo diferente, y sobre todo, de lo patológico. La salvedad lógica, reside en que no hay un acotamiento de la enfermedad mental como campo aislado, o con precisión, de la alienación mental. Objeto valioso recortado del saber médico y de la clínica de la mirada, que constituirá el elemento imprescindible para instaurar el concepto de especialidad, de especificidad de un saber. Este momento, lo marcaremos más tarde, personificado en Phillipe Pinel; sin embargo podemos ver como se va recortando su campo, al menos en el terreno clasificatorio.
Estamos entonces en un período de configuración de la enfermedad y de localización del mal, que llegará a su apogeo en el siglo XIX y que retomaremos en el próximo capítulo. Sin embargo, nos parece enriquecedor visualizar la ubicación de la melancolía en algunas clasificaciones que tomamos de Foucault, desde antes de la Ilustración hasta el fin de ésta, para arrojar luz sobre el sentido en el que se tomaban sus manifestaciones.
Plater: (1609. "Praxeos Tractatus")
El primer libro de las "lesiones de las funciones" está consagrado a las lesiones de los sentidos; entre ellos deben distinguirse los sentidos externos e internos (imaginatio, ratio, memoria). Pueden quedar dañados separadamente o en junto, o pueden quedar dañados sea por una simple disminución, sea por una abolición total, sea por una perversión, sea por una exageración. En el interior de este espacio lógico, las enfermedades particulares se definirán tanto por sus causas (internas o externas), tanto por su contexto patológico (salud, enfermedad, convulsión, rigidez), tanto por síntomas anexos (fiebre, falta de fiebre)
1) Mentis imbecillitas:
-General: hebetudo mentis;
-Particular:
- para la imaginación: tarditas ingenii;
- para la razón: imprudentia;
- para la memoria: oblivio.
2) Mentis consternatio:
-Sueño no natural:
- en las gentes sanas: somnus immodicus, profondus,
- en los enfermos: coma, lethargus, cataphora;
- estupor: con resolución (apoplejía); con
- convulsión (epilepsia); con rigidez (catalepsia).
3) Mentis alienatio:
- -Causa innatas: stultitía;
- -Causas externas: mulentia, animi commotio;
- -Causas internas: sin fiebre: manía, melancholia; con fiebre: phrenitis, paraphrenitis.
4) Mentis defatigatio:
Vigiliae; insomnia.
Boissier De Sauvages (1763. "Nosología Metódica")
Clase I: Vicios; II: Fiebres; III: Flegmasías; IV: Espasmos; V:- Ahogos; VI: Debilidades; VII: Dolores; VIII: Locuras; IX: Flujo; X: Caquexias.
Clase VIII: "Vesanias o enfermedades que nublan la razón".
Orden I: Alucinaciones, que perturban la imaginación. Especies: "vértigo, encandilamiento, errores, desasosiego, hipocondría, sonambulismo".
Orden II: Morosidades que quitan el apetito. Especies: apetito depravado, hambre canina, sed excesiva, antipatía, enfermedad del país, terror pánico, satiriasis, furor uterino, tarentismo, hidrofobia.
Orden III: Delirios, que nublan el juicio. Especies: transporte, demencia, melancolía, demonomanía y manía.
Orden IV: Locuras anormales. Especies: amnesia, insomnio.
Linneo (1763. "Genera morborum")
Clase V: Enfermedades mentales.
- Ideales: delirio, transporte, demencia, manía, demonomanía, melancolía.
- Imaginativas: desasosiego, visión, vértigo, terror pánico, hipocondría, sonambulismo.
- Patéticas: gusto depravado, bulimia, polidipsia, satiriasis, erotomanía, nostalgia, tarentismo, rabia, hidrofobia, cacosicia, antipatía, ansiedad.
Weickhard (1790. "Der Philosophische Arzt")
I. Las enfermedades del espíritu (Geisteskrankheiten).
- Debilidad de la imaginación;
- Vivacidad de la imaginación;
- Falta de atención (attentio volubílis);
- Reflexión obstinada y persistente (attentio acerrima et meditatio profunda);
- Ausencia de memoria (oblivio);
- Falta de juicio (defectus judicii);
- Idiotez, lentitud de espíritu (defectus, tarditas ingenii);
- Vivacidad extravagante e inestabilidad del espíritu (ingenium velox, praecox, vividissimum);
- Delirio (insania).
II. Enfermedades del sentimiento (Gemütskrankheiten).
- Excitación: orgullo, cólera, fanatismo, erotomanía, etc.
- Depresión: tristeza, envidia, desesperación, suicidio, "enfermedad de la corte" (Hofkrankheit), etc.
Desde comienzo del siglo XVII, se comienza a clasificar a la melancolía como una enfermedad sin fiebre, de causa interna, y que cursa con alienación del intelecto; se la tratará poco a poco, como a un trastorno delirante. Quiero decir que desde el campo médico, se va perdiendo el aporte de los filósofos con sus conceptos de pasión. A pesar de ello, leemos con sorpresa, como por vez primera, Weickhard en 1790, incluye la palabra depresión y tristeza en el campo de la enfermedad del sentimiento. Nuevamente aquí, encontramos lo que contemporáneamente se discutirá: si la depresión es un trastorno primariamente ideático o afectivo, y esto ya se planteaba hace 200 años atrás.
Pero toda esa paciente labor de clasificación, si bien designa una nueva estructura de racionalidad en proceso de formarse, no ha dejado por sí misma ninguna huella. Cada una de esas reparticiones es abandonada en cuanto propuesta, y aquellas que el siglo XIX tratará de definir serán de otro tipo: afinidad de síntomas, identidad de causas, sucesión en el tiempo, evolución progresiva de un tipo hacia otro: tantas otras familias que agruparán, bien o mal, la multiplicidad de las manifestaciones. Esfuerzo por descubrir grandes unidades y remitir a ellas las formas conexas, pero ya no tentativa de cubrir en su totalidad el espacio patológico y desentrañar la verdad de una enfermedad.
DE LA CAUSA AL SINTOMA
Habíamos visto en la clase pasada, que la noción de melancolía, en el siglo XVI, en el campo médico, estaba formada por una cierta definición de los síntomas y un principio de explicación oculto tras el mismo término con el cual se le designa. Lo que se pretendía, de algún modo, era sostener el malentendido de que entre el significante que designa el cuadro y el significado, había algún tipo de relación. La cuestión a tener presente es que para esta época, la palabra que define al cuadro, marcará el cuadro mismo. Es decir, no será tan importante la clínica, como la teoría causal, ya que el nombre hace referencia al humor fisiológico en juego.
En los siglos siguientes, la melancolía se irá percibiendo como un espacio, un lugar de proyección sin profundidad, y por consiguiente sin desarrollo, sin historia. Lo que se realiza con la mirada, es un corte sincrónico, sin la diacronía que le imprimirá posteriormente Kraepelín. Punto de giro fundamental por la introducción de los conceptos de desarrollo y evolución. En estos momentos previos, entonces, se definirá el mal por un instante, como un cuadro:
"Es preciso que el que escribe la historia de las enfermedades... observe con cuidado los fenómenos claros y naturales de las enfermedades por poco interesantes que le parezcan. En esto debe imitar a los pintores que cuando hacen un retrato tienen el cuidado de señalar hasta las marcas y las más pequeñas cosas naturales que se encuentran en el rostro del personaje que pintan" (8)
Desde el punto de vista de los síntomas, encontramos todas las ideas delirantes que un individuo puede formarse de sí mismo, ya que el delirio será lo propio de la melancolía. "Algunos de entre ellos piensan que son bestias, cuya voz y actitudes imitan. Algunos piensan que son vasos de vidrio, y por esta razón evitan a los paseantes, pues tienen miedo de que los rompan; otros temen a la muerte, la cual, sin embargo, se dan a menudo a sí mismos. Otros imaginan que son culpables de algún crimen y por lo mismo tiemblan y tienen miedo desde el momento en que ven a alguien acercarse a ellos, pensando que desean cogerlos por el cuello y llevarlos prisioneros para hacerles morir en manos de la justicia". Son temas delirantes, que permanecen aislados, sin comprometer la razón en conjunto. Sydenham hará la observación de que los melancólicos son "gentes que, fuera de eso, son muy inteligentes y sensatos, que poseen una penetración y una sagacidad extraordinarias", como recordábamos antes. Esto significará que el delirio melancólico será parcial, no todo en el melancólico será loco, como veremos después y así será tomado por los psiquiatras ilustrados un siglo más tarde.
Nos dice Foucault que el delirio parcial y la acción de la bilis negra se yuxtaponen en la noción de melancolía, sin otras relaciones por el momento que una confrontación sin unidad, entre un conjunto de síntomas y una denominación significativa.
Ahora bien, en el siglo XVIII se hallará la unidad, o más bien se realizará un cambio; la cualidad de este humor negro y frío habrá llegado a ser la coloración principal del delirio, y su significado propio ante la manía, la demencia y el frenesí, es decir, el principio esencial de su cohesión.
Asistiremos, de este modo, al corrimiento de la noción centrada en la causa a otra centrada en la clínica, por lo que ya no sería cualquier tipo de delirio, sino que deberá tener la coloración negra de la bilis que le había dado origen.
En tanto que Boerhaave define aún la melancolía como "un largo delirio, tenaz y sin fiebre, durante el cual el enfermo está siempre discurriendo sobre un solo y mismo pensamiento", Dufour, pocos años más tarde, basa su definición sobre "el miedo y la tristeza", que explican actualmente el carácter parcial del delirio: "De allí viene que los melancólicos amen la soledad y huyan de la compañía; en ella se unen con más fuerza al objeto de su delirio o de su pasión dominante, cualquiera que ella sea, mientras parecen indiferentes a todo lo restante." "La fijación del concepto no se ha logrado por medio de una nueva observación rigurosa, ni por un descubrimiento en el dominio de las causas, sino por una transmisión cualitativa que va de una causa implicada en la definición a una significativa percepción en los efectos". La lógica que se intenta sostener es la de un nexo entre la causa y el síntoma.
Durante mucho tiempo -hasta principios del siglo XVII-, la discusión sobre la melancolía permaneció dentro de la tradición de los cuatro humores y de sus cualidades esenciales: cualidades estables propias de una sustancia, la cual sólo puede ser considerada como causa. Para Fernel, el humor melancólico, emparentado con la Tierra y el otoño, es un jugo "espeso en consistencia, frío y seco en su temperamento". Pero en la primera mitad del siglo, se origina toda una discusión a propósito del origen de la melancolía: "¿es necesario tener un temperamento melancólico para ser víctima de la melancolía? ¿El humor melancólico es siempre frío y seco; no puede ser jamás caliente y húmedo? ¿Es más bien la sustancia la que actúa, o son sus cualidades las que se comunican?" Según Foucault, se puede resumir de la manera siguiente lo que se logró en el curso de este largo debate:
"1) La causalidad de las sustancias es remplazada cada vez más a menudo por un avance en el estudio de las cualidades que sin necesidad de ningún soporte se transmiten inmediatamente del cuerpo al alma, del humor a las ideas, de los órganos a la conducta. Así, la mejor prueba para el apologista de Duncan de que el jugo melancólico provoca la melancolía, consiste en el hecho de que en él se encuentran las cualidades mismas de la enfermedad: "El jugo melancólico posee más propiamente las condiciones necesarias para producir la melancolía que vuestras cóleras encendidas, puesto que por su frialdad, disminuye la cantidad de sus espíritus; por su sequedad, les hace capaces de conservar durante un largo tiempo una especie de fuerte y tenaz imaginación; y por su negrura, los priva de su claridad y de su sutileza natural."
2) Existe, además de esta mecánica de las cualidades, una dinámica que analiza en cada una de ellas la potencia que se encuentra guardada. Así, el frío y la sequedad pueden entrar en conflicto con el temperamento, y de esta oposición nacen los síntomas de la melancolía tanto más violentos puesto que hay lucha: la fuerza que triunfa arrastra tras de sí todas aquellas que se le resisten. Así, las mujeres, que por su naturaleza son poco accesibles a la melancolía, presentan síntomas más graves cuando son atacadas por ella. "Son tratadas con mayor crueldad y más violentamente trastornadas por ella, porque siendo la melancolía más opuesta a su temperamento, las aleja más de su constitución natural."
3) Pero en algunas ocasiones el conflicto nace en el interior de una misma cualidad. Una cualidad puede alterarse a sí misma durante su desarrollo, y convertirse en su propio contrario. Así, cuando "las entrañas se calientan, cuando todo se fríe en el interior del cuerpo... cuando todos los jugos se queman", entonces todo este conjunto puede transformarse en fría melancolía, produciéndose, casi la misma cosa que, hace una gran cantidad de cera sobre una antorcha volteada... Este enfriamiento, del cuerpo es el efecto ordinario que sigue a los calores inmoderados, cuando éstos han arrojado y agotado su vigor". Hay una especie de dialéctica de la cualidad que, libre de todo constreñimiento sustancial, de toda tarea originaria, avanza a pesar de tropiezos y contradicciones.
4) En fin, las cualidades pueden ser modificadas por los accidentes, las circunstancias y las condiciones de la vida, de tal manera que un ser que es seco y frío puede llegar a ser caliente y húmedo, si su manera de vivir lo conduce a ello; así les acontece a las mujeres: -'viven en la ociosidad, y siendo su cuerpo menos transpirador [que el de los hombres], permanecen dentro de él los calores, los espíritus y los humores".(9)
El movimiento que presenciamos, además de la descalificación de la mujer, es el desanclaje entre psique y soma. Las cualidades, si bien efecto del humor fisiológico, se liberan y serán la causa de la melancolía. Comenzarán a pertenecer más al campo de las ideas que al de los jugos e irán recortando cierta especificidad en la sintomatología: tristeza, negrura, lentitud e inmovilidad no sin miedo e incluso terror. De allí que la unidad morbosa quedará a medio camino entre la causa supuesta y los efectos de esta, con lo que se irá perfilando la noción clásica de melancolía.
Esta concepción se puede deducir de la obra de Thomas Willis con su teoría de los "espíritus animales" y sus propiedades mecánicas. Para él, la melancolía será "una locura sin fiebre ni furor, acompañada de miedo y de tristeza". Analizando esta terminante definición, caemos en la cuenta que su caracterización no es causal sino sintomática y que esos síntomas no son cualquiera, que se trata de una locura y naturalmente cae en el gran grupo de las enfermedades sin fiebre, ni furia, pero sí con delirio. Para Willis la causa es el desorden de los espíritus y un estado defectuoso del cerebro.
"Una ofuscación semejante, común a todos los delirios, no puede producir en la superficie del cuerpo esos movimientos violentos, ni esos gritos que se producen en la manía y en el frenesí; la melancolía no llega jamás al furor; es la locura en los límites de su impotencia"
Unos setenta años más tarde, los espíritus animales han perdido su prestigio científico. El secreto de las enfermedades estribará en los elementos sólidos y líquidos del cuerpo. El Diccionario Universal de Medicina, publicado por James en Inglaterra, propone en el artículo "Manía" una etiología comparada de esta enfermedad y de la melancolía. "Es evidente que el cerebro es el sitio donde residen todas las enfermedades de esta especie... Es allí donde el Creador ha fijado, aunque de una manera inconcebible, la residencia del alma, del espíritu, del genio, de la imaginación, de la memoria y de todas las sensaciones... Todas estas nobles funciones serán modificadas, depravadas, disminuidas y totalmente destruidas, si la sangre y los humores llegan a faltar en calidad y en cantidad, y no son ya conducidos al cerebro de una manera uniforme y temperada, si circulan allí con violencia e impetuosidad, o si se mueven lenta, difícil o lánguidamente"
Es por esto, previo a la época llamada clásica de la psiquiatría, que los pensadores se debaten básicamente sobre cuatro concepciones sobre la melancolía:
- De origen en los sólidos del cuerpo: fibras, cerebro, malformaciones.
- Generada por el desorden de los fluidos, alterados estos por causas internas o externas.
- Producida por las cualidades de los fluidos y no por el fluido mismo.
- Se va perfilando una concepción sintomática más que causal.
"La melancolía es una unidad simbólica formada por la languidez de los fluidos, por el oscurecimiento de los espíritus animales y por la sombra crepuscular que éstos extienden sobre las imágenes de las cosas, por la viscosidad de la sangre que se arrastra difícilmente por los vasos, por el espesor de los vapores que se han vuelto negruzcos, deletéreos y acres, por funciones viscerales que se irán haciendo más lentas, como si los órganos se viesen cubiertos por una viscosidad: esta unidad, más bien sensible que conceptual o teórica, da a la melancolía el signo que le es propio", nos dice Foucault.
La temática del delirio parcial de los melancólicos, hacia fines del siglo XVIII, va desapareciendo, sustituyéndose por los síntomas cualitativos como el gusto por la soledad, la inmovilidad, la tristeza y la amargura, hasta se habla de "melancolía apoplética". Sin dudas, el humor sombrío como estado de ánimo y no ya como fluido, va ganando terreno.
Se van perfilando así ciertas características durables que marcarán el cuadro melancólico y que por razones de recorte temático no hemos vinculado con la otra locura sin fiebre, la manía. Sin embargo de una manera u otra, siempre se las relacionará por oposición, por agrupación o por similitud incluso, como por ejemplo en este diagnóstico diferencial del Diccionario de James del siglo XVIII:
"Su misma agitación no debe engañar ni autorizar un juicio apresurado de que nos hallamos en presencia de una manía; se trata indudablemente de una melancolía, ya que los pacientes evitan la compañía, les gustan los lugares solitarios, y deambulan sin saber a dónde van; tienen el color amarillento, la lengua seca como si estuvieran muy sedientos, los ojos secos, hundidos, jamás humedecidos por las lágrimas; el cuerpo seco y ardiente, y el rostro sombrío, cubierto de horror y tristeza".
En la siguiente clase nos introduciremos en la época de los grandes sistemas psiquiátricos de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX con su intento de dar a la melancolía una unidad clínica.
Bibliografía:
- Foucault, M.: El nacimiento de la clínica, versión española, Ed. Siglo XXI, 1985.
- Foucault, M.: Historia de la locura en la época clásica, versión española, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1967.
- Lardies González, Julio: Historia de la Psiquiatría Universal y Argentina. Visión sinóptica. Ed. Promedicina, 1991
- Postel, J. y Quétel, C. (Compiladores): Historia de la Psiquiatría. Op. Cit.
- Ristich de Groote, Michèle: La locura a través de los siglos. Op. Cit.
- Sauri, j. J.: Historia de las ideas psiquiátricas, Ed. Lohlé, 1969.
Referencias
(1) Título en homenaje al capitulo "El loco en el jardín de las especies" de la "Historia de la locura en la época clásica" de Foucault, ya que ésta y el "Nacimiento de la clínica", serán la bibliografía principal de esta clase.
(2) Enciclopedia Hispánica (por Encyclopædia Britannica), 1996
(3) Modificado de Enciclopedia Hispánica Op. Cit.
(4) Modificado de Enciclopedia Hispánica Op. Cit.
(5) Foucault, M. El nacimiento de la clínica. Op. Cit.
(6) Broussonnet, citado por Foucault El nacimiento de la clínica. Op. Cit.
(7) J. Lacan: Aportes del psicoanálisis a la semiología psiquiátrica. Daumizon-Lacan, 1970. Circulación interna Escuela Freudiana de Buenos Aires.
(8) Sydenham, citado por Foucault.
(9) Foucault, M.: Historia de la locura en la época clásica. Op. Cit.