
Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com

Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Lic. Alfredo Eidelsztein
Clase 6
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Clase 6
06-11-99
En nuestro plan de trabajo de hoy, concluiremos con lo que designé una "concepción operacional del Complejo de Edipo", o sea, luego de haber hecho una crítica bastante sistemática durante todo el año sobre la concepción del Complejo de Edipo y de la metáfora paterna, voy a proponerles discutir cómo se utiliza el Complejo de Edipo en la práctica analítica orientada en la enseñanza de Lacan. Luego de la crítica, vamos a ver qué es lo que nos queda como función en la práctica. Me di cuenta de que, para el plan de trabajo del año próximo, me olvidé de incluir un tema: la noción de «mito». De manera que la séptima parte del programa de este año quedará pospuesta para el año próximo. Por lo tanto, lo primero que les propondré discutir el año que viene serán las nociones de «mito» y «misterio». Les sugiero para ello la lectura de un muy lindo libro que hay sobre los misterios, «El camino a Eleusis»1, de Albert Hofmann, Robert Gordon Wasson y Carl Ruck, un breviario del Fondo de Cultura Económica.
Creo que, hasta ahora, tenemos ya medianamente elaborada una definición de «Padre» como función del lenguaje. Hemos dicho que la frase:
«Lo dicho primero decreta, legisla, "aforiza", es oráculo, confiere al Otro real su oscura autoridad».
implica una función del lenguaje que va más allá de las circunstancias y casos particulares; esto es, que definir así al Padre lo deja más allá de cualquier problema de sociedades matriarcales, politeístas, de casos de huérfanos, etc. Y si intentamos especificar esa función —más allá de lo que hace, es de cir, de decretar, aforizar y legislar—, si intentamos incluirla dentro de nuestro conjunto de nociones, la definición con la que trabajamos es la de «representante original de la autoridad de la ley».
Y concebir al «Padre» como representante es lo que exige a Lacan estatuirlo como significante, porque, en su teoría, todo lo que funciona como representante opera como significante. Si conocen el texto «Instancia de la letra…», recordarán que hay una serie de fórmulas: la del algoritmo saussureano —que Lacan desarrolla a partir de su lectura de Saussure—, la de la metonimia, y, finalmente, la de la metáfora. Pero, entre la del algoritmo saussureano y la fórmula de la metonimia, Lacan incluye una cuarta fórmula:

Es una fórmula muy poco comentada, que es la transformación de esta otra:
![]()
Lo cual habilita a su vez que se escriban las fórmulas de la metonimia y de la metáfora. Pero, ¿qué alcance tiene aquella fórmula? Es crucial para la práctica psicoanalítica porque, si tuviéramos que leerla como un texto, expresaría lo siguiente: es función del significante el elevar cualquier cosa —una cosa, algo, uno de algo— a la posición de significante, implicando así una cierta relación al significado. Quiere decir, por ejemplo, que es función del significante el hecho de que un gesto implique una relación al significado. Ahora bien, si un gesto implica una relación así con el significado, nosotros no sabemos necesariamente cuál es ese significado aunque sí sabemos que algo significa. Y esto sirve para quebrar la siguiente suposición: por ejemplo, un analizante en determinada circunstancia viene llorando a la sesión; está pues triste, y, por lo tanto, no estamos autorizados a hacer una maniobra. Pero lo que Lacan dice es que, en el mundo del sujeto humano hablante, ese llanto puede ser elevado al valor de significante y, entonces, si el llanto tiene valor significante, sabremos que tiene alguna relación con el significado, es decir, que ese llanto significa algo. No podemos saber a priori qué significa, y hasta podemos sostener que ni siquiera la persona que llora sabe lo que significa —cosa que, por lo demás, es de comprobación cotidiana. Y, como les decía, puede tratarse de un gesto y aun de un objeto. Tomemos, por ejemplo, regalar flores a alguien. En ese caso, las flores pasan a ser significante, esto es, implican en cuanto tal algún significado, sólo que desconocemos cuál es el significado que implican. No necesariamente significan amor, reconocimiento o cariño, pueden significar cualquier otra cosa. Para saberlo hay que conseguir la trama discursiva de la cual participa, según las fórmulas de la metonimia y de la metáfora.
Entonces, si decimos que el Padre es un representante, quiere decir que para nosotros viene a este lugar [ I ]:

Y si viene a ese lugar, funciona entonces como un significante. Es por eso por lo que Lacan lo designa como significante del Nombre-del-Padre, y que en cuanto tal no aparece nunca en un caso clínico.
El Nombre-del-Padre no tiene presentación directa en la clínica —no sé si alguna vez se lo plantearon como pregunta. Pero entonces, ¿para qué llamarlo "significante"? Si no participa nunca de la clínica, ¿por qué lo llamamos "significante"?, ¿por qué no decir directamente que es el Padre? Precisamente, llamarlo así implica esa maniobra: como representante de esa función, diremos provisoriamente —volveremos a este punto más adelante— que cualquier cosa puede ir a ese lugar: una institución, un conjunto de personas, un nombre. Todo eso puede funcionar como significante del Nombre-del-Padre. Y eso porque es una propiedad del significante que una pluralidad de cosas advengan en ese lugar.
Como ven, el campo lingüístico amplía muchísimo nuestro panorama. Para la lingüística, un significante es tan sólo una cadena de fonemas. Pero en psicoanálisis, un significante no es una mera cadena de fonemas, sino que como significante puede funcionar cualquier cosa; por ejemplo, una mirada: "A juzgar por el modo en que me miras, puedo darme cuenta de que…" —esa mirada adquiere, entonces, un valor significante.
La propiedad legalizante que asociamos al Nombre-del-Padre es una propiedad del lenguaje. El Padre, en cuanto tal, se define como el representante original de la autoridad de la ley. Y eso nos obliga necesariamente a que nos detengamos sobre "representante", "original", "autoridad" y "ley".
En tanto que "representante", quiere decir que es un significante en el sentido de uno [I], esto es, de que cualquier cosa puede venir a ese lugar. No es nada en sí mismo, ni nadie en sí mismo. Y les pregunto: en el mundo humano, ¿qué cosa puede funcionar como representante? Cualquier cosa puede ser representante, lo cual nos permite distinguirlo totalmente de cualquier varón en particular que participe en el esquema familiar. No niego por eso que en la enseñanza de Lacan haya comentarios muy interesantes en cuanto al estudio del funcionamiento de los padres, de aquello que en este curso llamamos "tata" o "atta". De hecho, hasta en sus últimos seminarios, Lacan analiza las condiciones que debe tener un hombre para funcionar como padre, esto es, para no entorpecer la posición de padre que a su vez tendrá su hijo —porque, en efecto, de eso se trata. Cuando muchos padres psicoanalistas ven que sus hijos adquieren cierta edad sin demostrar psicosis, ni perversión grave, ni adicción, suelen concluir que "Bueno, como padre no estuve tan mal, eh. Tan mal no me salió…". Pero esa idea es equívoca porque de lo que se trata, cuando un padre funciona bien, es que el hijo de su hijo —es decir, el nieto— funcione bien. Ésa es la verdadera forma de encarnar correctamente esa función, a saber, quedando implicadas las tres generaciones.
"Representante original" quiere decir que no evoluciona, sino que es una función de todo lenguaje; que no depende entonces de transformaciones culturales, sociales o históricas. "Original" es en el sentido rectificado del origen en Freud; porque, para Freud, muchas veces el origen supone el origen del tiempo. Para Lacan, en cambio, "original" es el momento cero de cada historia subjetiva. De manera que el Nombre-del-Padre opera en el momento cero de cada historia, está en el origen de cada una de las historias en que participamos como analistas, en el consultorio. Padre es lo que está al comienzo de esa historia particular que recibe un nombre personal de un sujeto. Para Lacan, el "representante original" es el que opera en el momento cero del advenimiento de una historia. El problema es que, en Lacan, se leen dos formas de entender lo original. Aparece muy netamente planteado en las notables diferencias entre el Seminario 5 y el escrito «De una cuestión preliminar...». Si los revisan, verán que son de la misma fecha. Ese escrito tiene por fecha exactamente el mismo período en que Lacan está dictando el Seminario 5. Cotejándolos, uno se lleva grandes sorpresas; porque el eje del análisis del Edipo, en el Seminario 5, está hecho en tres clases que tratan sobre "los tres tiempos" del Edipo. A nosotros, en Buenos Aires, esta versión del Edipo es la que más nos gusta, y es la que se enseña en todas las cátedras. Sin embargo, en el escrito de la misma época, Lacan afirma que la operatoria de la metáfora paterna se da desde el origen, sin aplicarle ninguna idea de "tiempos" —ni siquiera menciona esos "tres tiempos" sobre los que gira la exposición del seminario.
Observen que no es un problema de la evolución de la enseñanza de Lacan. No es que en el Seminario 5 hable de los tres tiempos del Edipo, y que en el Seminario XXVI ya no porque está con el tema de los nudos. No se puede argumentar que esa diferencia radica en la evolución de la enseñanza de Lacan porque el escrito y el seminario son simultáneos. Con lo cual, en Lacan van a tener esas dos versiones. Tenemos entonces el problema de por qué Lacan produce esas dos versiones. Mi impresión personal es que el problema de las dos versiones es un problema regular entre escritos y seminarios —uno tiende a encontrar, en los seminarios, un tipo de versión, y, en sus «Escritos», una versión casi opuesta. Esto ha llevado a varios autores a proponer una lectura de Lacan sólo en función de los «Escritos». Ejemplo de ello es Jean-Claude Milner. En su muy recomendable libro «La Obra Clara»2, propone trabajar sobre las scriptae, que es el conjunto de los escritos publicados en el año 1966, más todas las otras cosas que Lacan haya publicado, dejando de lado los seminarios. Otro importante autor francés que propone algo similar es Jean-Michel Vappereau —que está en este momento en Buenos Aires. Vappereau ha hecho una lectura de Lacan sobre la base de sus escritos, a los que considera como el relato del sueño respecto del cual el Seminario no es, desde su punto de vista, sino el gran conjunto de asociaciones —toma a los «Escritos» como relato del sueño, y a los seminarios como asociaciones. Y vieron cómo funciona eso en sesión: es imposible interpretar el texto del sueño sin las asociaciones, pero de las asociaciones en sesión sólo tomamos algunas, dejando caer las demás. Con lo cual, es una lectura muy peculiar.
La teoría que yo les propongo sobre la metáfora paterna y el Nombre-del-Padre —por fuera de las referencias a la persona de papá y a las eventualidades de la convivencia con quien tiene más pelo en la casa— es la que corresponde a los «Escritos», la versión que concibe la operatoria desde el origen absoluto, radical, el momento cero de cada subjetividad. Desde esta perspectiva, eso opera o no opera radicalmente tal como corresponde a los significantes. Los significantes están regidos por la ley de todo-o-nada, de suerte tal que un significante opera o simplemente no opera —no hay en esto medias tintas.
Es necesario tener esto bien presente. Lo digo por los lacanianos que hoy en día están trabajando mucho con nociones tales como la de "forclusión parcial". Es imposible sostener teóricamente una "forclusión parcial". Conviene, mejor, decir que hay casos que no entran en la lógica de la forclusión. La forclusión es la teoría de un tal Lacan, que sirve muy bien para muchos casos de psicosis y de no psicosis. Pero hay un montón de casos que esa teoría no explica. Pero llevar la cosa hasta el punto de hablar de "forclusión parcial" es ya imposible, porque contradice la legalidad mínima que la lógica del significante requiere. La lógica del significante es de todo-o-nada. Con lo cual, el significante del «Padre» opera completamente desde el origen, o simplemente no opera en absoluto —no hay términos medios. No se trata de algo que esté sujeto a la evolución. Y, por otra parte, es una teoría sobre la causa de la psicosis.
Pasemos ahora a examinar «representante original de la autoridad de la ley». Sobre la autoridad ya hemos trabajado bastante. Quería solamente leerles un parrafito que me orientó bastante. Está en la bibliografía de Benveniste que les recomendé para el estudio de uno de los problemas que vamos a trabajar juntos el año que viene. Luego de elaborar un poco el tema del mito y de los misterios, el subsiguiente tema a trabajar es la cuestión de las existencias, es decir, qué quiere decir que algo exista o que no exista. Y la cuestión de las "existencias" atañe también a la pregunta por el ser de Dios —los niños lo preguntan así: "Papi, ¿Dios existe?".
A mí me llevó a la cuestión de la "existencia" el siguiente pasaje del libro de Benveniste:
«El sentido primero de augeo se encuentra nuevamente por medio de auctor en auctoritas. Toda palabra pronunciada con la autoridad determina un cambio en el mundo, crea algo;…».
Esto es muy importante en la teoría de Lacan. Él lo dice unas veinte veces. Pero los psicoanalistas no lo seguimos en esto —creo que tenemos un defecto de formación que nos lo impide. Para Lacan, la teoría necesaria en psicoanálisis es creacionista, en oposición a la teoría evolucionista que todos nosotros sostenemos por doquier. Más aún, la gente en general cree que el psicoanálisis es evolucionista, que trata de la evolución; que los psicoanalistas son aquellos que creen que las cosas que han pasado en la infancia luego evolucionan en los problemas que uno tiene en la vida adulta. Por el contrario, para Lacan, al sujeto le corresponde una teoría creacionista que en general a los psicoanalistas nos cae mal. Y no pensamos mucho en ello porque nos parece religiosa, porque creemos que si es creacionista, necesariamente, en un punto tiene que tocar el problema de que, en el origen, el que crea es Dios.
Entonces, toda palabra con autoridad determina un cambio en el mundo, crea algo. El año próximo estableceremos bien de qué se trata esta creación a partir de la palabra con autoridad. Continúo con la cita de Benveniste:
«…esta cualidad misteriosa es lo que augeo expresa, el poder que hace surgir las plantas, que da existencia a una ley. El que es auctor, el que promueve, él solo está dotado de esa cualidad que el indio llama ojah».
Nosotros tenemos el "ojalá" que implica eso: pronunciar una palabra para favorecer un hecho. Vieron cómo es que funciona. Por ejemplo, el parto va a ser muy difícil y los médicos no saben bien si logrará sobrevivir; entonces, uno dice "¡Ojalá que todo salga bien!". Se está así intentando producir un efecto sobre lo real por la vía de la palabra. Es claro que, en ese caso, uno no tiene autoridad, uno sabe que no puede confiarse mucho.
«Vemos que "aumentar" es un sentido secundario y débil de augeo [etimología anterior a Benveniste, que él critica en este artículo]. Valores oscuros y poderosos permanecen en esa auctoritas, ese don reservado a pocos hombres que hacen surgir algo y —al pie de la letra— de hacer existir».
Quiere decir que el Padre es el representante original de la autoridad porque la subjetividad existe. Es por eso por lo que cada vez que les pidan pruebas reales de la existencia de la subjetividad, no podrán darlas ya que tendrán que decir que eso existe. Si Ustedes dicen que la subjetividad existe, quizás se encuentren con algún energúmeno —la mayor parte de la población mundial lo es— que les diga "No, yo no creo en eso". No hay forma de rebatirlo, no hay forma de contestar al "yo no creo en eso" porque respecto de todo aquello que existe, el vínculo a ello es la creencia, y la subjetividad existe.
Si Ustedes no piensan en problemas así, si Ustedes creen que la subjetividad es algo real, están desorientados. Y lo están porque estarían confundiendo la subjetividad con una persona o un individuo particular. La subjetividad existe, Dios existe. Es importante que empiecen a pensarlo porque la creencia en la existencia de la subjetividad es lo que se ataca en la psicosis. Por eso, en el Seminario 11, Lacan define al psicótico en términos de Unglauben, de "increencia". Esto nos hace entender por qué en la psicosis la subjetividad muere. Deben revisar, en la historia del psicótico desencadenado, el momento en que da cuenta de su propia muerte. Una prueba del desencadenamiento de la psicosis es el testimonio que el sujeto da de su propia muerte. Lo que sucede en la psicosis es que dejan de existir existencias necesarias. Por eso es que para el psicótico desencadenado deja de existir su propia subjetividad. Y tienen de ello un buen ejemplo en Schreber, que leyó en las necrológicas del diario su propia muerte y que también, durante un largo tiempo, en el peor período del desencadenamiento, dejaba los pies por fuera de la ventana, lo cual Lacan interpreta como una escenificación de su propia muerte. Efectivamente, la subjetividad en la psicosis muere. Quiere decir que deja de existir porque es la autoridad del Padre la que sostiene las existencias. Y si no operó la metáfora paterna —es lo que nos sorprende tanto—, dejan de existir cosas en el mundo del psicótico.
El año que viene vamos a dedicar una reunión completa a trabajar esta idea de las existencias. Y aunque quizá vamos a trabajar algo de Heidegger, no les propondré un sostén heideggeriano de la noción de «existencia», sino un sostén clínico.
Y, finalmente, para examinar el "representante original de la autoridad de la ley", les propuse distinguir dos tipos de leyes, a saber, Thémis y Díkÿ. También las estudiaremos bien el año que viene para ver qué tipo de efectos produce la forclusión del significante de la ley. Y les advierto de que nunca va a ser la legalidad del código. Los psicóticos no tienen problema con la legalidad del código. Lacan siempre dijo que el Otro no es el código, ni siquiera el código del lenguaje. "Código" en cualquiera de las dos formas de oposición de la ley se dice "Díkÿ", que es la ley entre las familias. Y el representante original de la autoridad de la ley sanciona la ley cósmica, que es precisamente lo que falla en psicosis. Con la falla en la ley cósmica se alteran los días, se alteran las estaciones, se alteran los órganos, y suceden cosas imposibles. ¿Vieron esa película tan mala, Twister, en una de cuyas escenas ridículas se ve pasar una vaca volando? Bueno, eso es lo que sucede con la falta de ley en la psicosis: vuelan las vacas o, luego de un martes, viene un lunes; o el sujeto pierde un órgano; o se mira en el espejo y no tiene cabeza. Ésa es la legalidad que no opera en la psicosis, no la del código sino la cósmica.
Ustedes quizás se pregunten qué tiene eso de ilegalidad. Pero no pierdan de vista que Ustedes están pensándolo desde la perspectiva de en un sistema legal. A uno de mis pacientes le ocurría que, cuando se miraba en el espejo, su imagen se le aparecía mirando hacia otro lado. Si alguien les dijese que le pasa eso cuando se mira en el espejo, ¿qué le dirían? Que no puede ser, que eso no puede pasar. Ése es un modo de argumentación legal. Y precisamente ésa es la legalidad que falla en la psicosis. Cuando los lacanianos piensan el problema de la ley, casi siempre terminan en el dominio de la ética y de la responsabilidad. La investigación lacaniana en torno a la ley siempre lleva a la ley del código y la responsabilidad del sujeto, si es imputable o inimputable... Y aunque sea un tema interesante, el psicótico no tiene problemas con ese tipo de ley. Esas investigaciones están desorientadas. Lacan jamás planteó ningún problema con esa ley. Incluso Schreber recuperó sus derechos legales cuando mejoró; le habían hecho un juicio por insanía y luego él mismo inició y ganó un juicio para que le levantaran la insanía. Schreber no tenía ningún problema con este código. El problema que sí tenía era que tenía tetas. De manera que la legalidad que estaba alterada era la del cosmos. Y, efectivamente, si estudiamos un poco más este problema, veremos que hay toda una teoría sobre la legalidad del cosmos.
Quisiera ahora hacer un breve comentario sobre la metáfora paterna. Hay, con respecto a este tema, un problema. Me parece que muchos lacanianos intentan dirigir tratamientos con pacientes psicóticos de acuerdo a la estructura de la metáfora paterna. Pero la metáfora paterna es absolutamente inútil en la clínica de la psicosis, porque la metáfora paterna sólo es la teoría de la causa. Y como nosotros no podemos operar sobre la causa, nos resulta inútil. Hay cientos de trabajos de lacanianos que intentan dar cuenta de la psicosis, haciendo mil piruetas con cada uno de los términos de la metáfora paterna, y que necesariamente terminan en notables embrollos. Y esto ocurre porque la metáfora paterna no es más que una fórmula no aplicable en la clínica, porque tan sólo es la teoría de la causa. No se puede pergeñar ninguna estrategia de ningún tratamiento, echando mano al recurso de la metáfora paterna.
Entonces, ¿qué es lo que para eso se puede utilizar de la enseñanza de Lacan? Algo que habitualmente no se utiliza —quizá el año que viene podamos dedicarle una reunión—, que es la transformación del esquema R en el esquema I. Ahí está toda la enseñanza de Lacan sobre cómo trabajar en la clínica de la psicosis: en lo que se llama la distorsión del esquema R en el esquema I, y no con la metáfora paterna.
No sé si sienten que nos hemos desviado un poco. El tema para la reunión de hoy era el valor operativo del Complejo de Edipo. Pero quería, antes de entrar en el tema, hacer algunos comentarios sobre la metáfora paterna; porque la metáfora paterna no tiene en sí misma ningún valor operativo en la clínica —es sólo la teoría de la causa. Intentar llevarla al plano clínico es como querer aplicar a un caso las tópicas de Freud. Quería entonces hacerles esta breve aclaración.
Lo que sí quería plantearles es lo siguiente: si el orden simbólico está antes del advenimiento del sujeto, antes del momento cero del origen, entonces ha de estar ordenado. Lo deduzco de su nombre, "orden simbólico" —sería inconcebible partir de la premisa de que el orden simbólico está desordenado. Con lo cual, el orden simbólico está ordenado. Y una forma metafórica de decirlo es que la gramática preexiste al sujeto. Pero si aceptan eso, van a tener que aceptar también esto otro, a saber, que es imposible estudiar el origen del lenguaje ya que, si toda gramática está antes de todo sujeto, quiere decir que la gramática estuvo antes del primer sujeto hablante. Lo que pasa es que no se puede hablar del "primer" sujeto hablante. La lingüística moderna se funda en un punto de imposible: que no se puede hablar del origen del lenguaje. Sólo se puede trabajar con el lenguaje cuando ya está constituido. Y, cuando el lenguaje está constituido, lo está antes de todo sujeto hablante. Y si ya está ordenado antes de todo sujeto, todo sujeto debería estarlo también sin necesidad de metáfora paterna en virtud de que es una propiedad del lenguaje.
Es de lo que tendrían que haberme advertido: "Pero, Alfredo, si el «Padre» es una función del lenguaje, no tendría que haber psicóticos, salvo que el lenguaje sea como un dios de los antiguos que se dedique a hacer bromas". Ciertamente, podemos decir que el lenguaje no se trata de un dios. Estoy por el contrario proponiendo que, efectivamente, en cada subjetividad, el orden simbólico debe ser alterado por una maniobra agregada, una maniobra extra. A esa maniobra agregada Lacan la designa «metáfora paterna», porque esa ley que se agrega es una ley que no es una ley propia y específica del orden simbólico; sino que esa ley que se agrega es la prohibición del incesto.
¿Cuál es, desde el punto de vista antropológico, la maniobra que se agrega? ¿Qué nos dice Lévi-Strauss respecto a la cultura humana? Que lo que se agrega es la ley de la exogamia y el intercambio generalizado de las mujeres. Pero, así dicho, están ya implicados los términos edípicos. Si lo dijésemos en términos estructurales, ¿cuál sería el texto de la ley? Más allá de la interdicción del incesto, más allá de la ley de la exogamia, ¿qué es lo más estructural y vertebral de esta ley agregada? ¿Cómo expresaríamos su texto? No todo es la ley del no todo, que luego adquiere esta otra forma: No todas las mujeres. Ése es ya el relleno que recibe la ley. Y Freud se equivocó porque partió del relleno para decir que es el relleno lo que hizo la ley. Freud creyó en el texto del mito de la horda primitiva y lo puso en el origen.
Y para Lacan se trata de que, en cada caso, cada uno de nosotros debe ser marcado en el origen por la ley del no-todo. Pero sucede que el orden simbólico no provee por sí mismo la ley del no-todo. El orden simbólico más bien provee la ilusión del todo. El orden simbólico genera en nosotros la ilusión de posibilidad de decirlo todo. Es decir que todo orden simbólico genera la ilusión del todo. Lo se introduce en el origen de cada caso es la legalidad del no-todo, porque si no se la introduce, no se puede confiar en que el orden simbólico lo haga por sí mismo. Y les propongo que el Complejo de Edipo es el relleno, el contenido de la ley del no-todo, en cada caso particular.
¿Cómo podríamos pensar la justificación de articular en términos de «Padre» la ley del no-todo? ¿Por qué la concebimos como ley del Padre? ¿Por qué designar «Padre» a eso? Porque una ilusión fundamental que está en el origen del lenguaje es el todo, y eso nos lleva al problema de esta función que es el «A», mediante la cual escribimos —con la misma letra— dos cosas diferentes. Lacan mismo lo hace así. Vieron que Lacan escribe muchas veces dos cosas con la misma letra. Y esas cosas que se escriben con la misma letra son contrarias; por ejemplo, la escritura del objeto imaginario, a, que también escribe el objeto más radicalmente real —que no tiene absolutamente ninguna conexión con aquél. ¿Por qué es que Lacan decide designarlo con la misma letra? Porque esta confusión no es teórica, sino que es en cada vida y solamente podremos hallar algo del objeto a como causa, en torno a la posición de cada sujeto en función de los objetos imaginarios. Lo designa con la misma letra porque en análisis tienen que buscarlo en la misma función: es en torno al objeto imaginario donde se inscribirá el más allá del objeto. Y con la letra «A» pasa lo mismo, esto es, escribe tanto al orden simbólico como la persona que lo encarna —para cuya función reservamos también la letra «M».
No perdamos de vista que «A» inscribe al orden simbólico, como también inscribe a quien lo encarna, la persona que lo encarna, es decir, la carne que viene a ocupar ese lugar. No corresponde aquí decir que lo "representa" porque ésa es una función reservada al Padre. El Padre es un significante y la Madre es alguien en particular que puede o no tener pelos. Puede ser también un hombre quien cumpla esa función, no necesariamente tiene que ser una mujer.
Tenemos pues que «A» escribe el orden simbólico y también a quien lo encarna. Y la ley del no-todo debe ser aplicada ahí. ¿Cómo sería entonces el texto de la ley del no-todo aplicado ahí? Ven que tenemos un problema, esto es, que con la misma letra decimos lo mejor y lo peor. ¿Qué inscribe la ley del no-todo en este sentido? Que no todo del orden simbólico es encarnado por la Madre. Y no se puede pensar esto en términos freudianos, porque Freud dice que en el origen está la mamá y luego se produce un desplazamiento a la maestra, y luego a la novia; y para Freud, la novia siempre va a ser más o menos como la madre —si se le parece mucho, angustia, y si se le parece poco, aburre. ¿Recuerdan esa teoría de Freud?
En Lacan no es así. Para él, la Madre no está en el origen. ¿Siempre antes del nacimiento de un niño está la Madre? No, lo que está siempre antes del nacimiento de un niño, en la subjetividad, es el orden simbólico y no una Madre. Considerando los notables avances de la ciencia, ¿no podríamos imaginar un caso de una madre ya muerta antes del momento del nacimiento de su niño, mantenido durante algún tiempo dentro del seno de su madre? Podríamos imaginar un caso tal. Con lo cual, antes de su nacimiento, su madre ya estaba muerta. Por lo tanto, no es cierto que siempre haya Madre antes —al menos si consideramos como Madre a la persona que lo gestó en su seno. Podemos pensar también en la clonación. Una vez que la ciencia descubre algo, no se lo frena nunca más. En la ciencia no hay ética sobre el deseo, no hay pregunta sobre qué desea la ciencia. Habrán notado que la pregunta siempre es la de qué corresponde hacer, ante lo cual interviene la religión; pero la ciencia responde que ciencia no es religión, y se sigue haciendo cualquier cosa. No hay ética en la ciencia. Por supuesto, no estoy diciendo que los científicos sean amorales, sino que en ciencia no se hace la pregunta sobre qué desea la ciencia. En el psicoanálisis, en cambio, esa pregunta se hace por la vía del «deseo del analista», pero no se puede plantear el "deseo del científico".
Intervención: Me acordaba recién del caso de esa mujer a la que se le murió el marido en la luna de miel...
A.E.: Sí, el juez autorizó que le extrajeran semen al marido para que fuera guardado, llegado el caso de que ella quisiera tener un hijo de él. Fue una maniobra muy rara. Un psicoanalista, quizás, le hubiera dicho que probablemente no está elaborando bien la muerte de su marido, que no termina de aceptar su muerte ya que quiere tener células vivas de él.
Intervención: Un psicólogo dijo que la mujer había actuado en estado de desesperación y que debía considerarse la situación pasado algún tiempo.
A.E.: Claro, en realidad parecería un rechazo del duelo.
Entonces, la ley del no-todo, ¿cómo debe funcionar aquí?
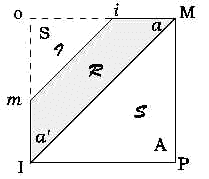
A esta función la llamamos «M» tal como figura en el esquema R. ¿Cómo opera la ley del Padre, «P», en esta lógica? De la siguiente manera: No todo M es A, hay un resto de A que no es M. Ésa es la vía de la chance por la cual puede entrar la maestra o el analista, porque si la Madre es el «A» no hay lugar para nadie más, que es el problema de la transferencia en la psicosis. Los psicóticos no hacen transferencia porque no se ha inscripto que la Madre no es totalmente el A. Para el psicótico, la Madre es el A, porque no opera la ley del no-todo. Y a esa ley del no-todo hay que incluirla en cada caso particular. Y la forma en que Lacan teoriza cómo opera la ley del no-todo en el sujeto humano hablante es la metáfora paterna.
La metáfora paterna indica cómo se introduce la ley del no-todo, la ley del no-todo que no está a cargo del orden simbólico porque el orden simbólico más bien genera la ilusión contraria. Todo nuevo orden simbólico genera siempre la ilusión contraria. Vean el surgimiento de cualquier orden simbólico nuevo y cómo, al poco tiempo, se intenta explicar todo con eso —pasó con el marxismo, pasó con el psicoanálisis y con el lacanismo. Hubo épocas en que los lacanianos intentaban explicarlo todo —hasta los golpes de estado— con el objeto a, porque es la ilusión propia a todo orden simbólico. Podríamos expresar esa ilusión de la siguiente manera: hay todo y se puede acceder a él. La diferencia se inscribe en el origen, mediante la introducción de la ley del no-todo, que es la ley cósmica, tal como se nos presenta a nosotros en la actualidad.
Y la función de la metáfora paterna es la de dar cuenta de la inscripción de la ley del no-todo. Y una vez que la ley del no-todo está inscripta, ¿a qué se aplica? Quizás les parezca una broma, pero es importantísimo que lo piensen: precisamente, a todo —ése es el problema. Se escribiría así: Para todo x, tal que no todo x… Ése es el verdadero problema. Para argumentar la ley se necesita del "todo". Una ley, en cuanto tal, vale "para todo x" —en eso radica la ley. Por eso siempre nos vuelve locos cuando Menem se manda alguna de las suyas, porque lo que está atacando siempre es la ley. ¿Cuál ley? La ley que dice "para todo". Sin embargo, él siempre se exceptúa. Vieron que Menem es muy mujeriego, siempre anda con alguna ‘ minita’ diferente… Pero, ¿acaso eso lo hace muy varón, muy hombre? Según la teoría de Lacan, eso lo hace más bien mujer, por la posición de excepción en la que siempre se ubica. ¿Qué es lo que tanto nos indigna en su posición de presidente? El hecho de que él se está exceptuado de la ley que dice "para todos", aun para el presidente.
Lo que vamos a tener que teorizar en algún momento, con mucha prudencia, es cómo inscribir una ley que diga "Para todo x, tal que no todo x…". La solución que provee Lacan —para aquellos que quieran pensarla— es la del significante de una falta en el Otro, S de A barrado. Ésa es la solución. ¿Conocen el cuadro de oposiciones lógicas de Aristóteles? Se lo recuerdo:
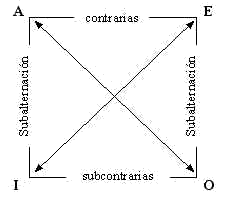
Universal afirmativa (A), universal negativa (E), particular afirmativa (I) y particular negativa (O). Si no lo conocen, es para tenerlo en cuenta. En este cuadro, A y O, como así también E e I, son "contradictorias". Así, la contradictoria de la universal afirmativa (A) es la particular negativa (O); es decir, la contradictoria de "Todos los funcionarios del gobierno menemista son ladrones" es "Algún —o también "al menos un"— funcionario del gobierno menemista no es ladrón", o sea, "No todos los funcionarios del gobierno menemista son ladrones". Con lo cual, la verdadera contradicción de la universal afirmativa es la particular negativa, esto es, al menos uno, no. Pero el problema es que, al menos uno, no se escribe. Y, ¿Cómo escribirlo? Con un uno, ¿entienden el problema? Supongan que, en el balance, las cuentas deberían dar un resultado de mil, pero ocurre que les da un resultado de novecientos noventa y nueve. ¿Cómo devuelven el balance? Haciendo una marca en rojo que indica que falta uno, que hay uno de menos. Pero si llevamos el mismo ejemplo al conjunto de los significantes y quieren indicar que falta uno, considerando además que todo puede valer como un significante —incluso la marca en rojo que indica la falta de uno—, ¿cómo hacer para no sumar también este significante con el que Ustedes inscriben esa falta? ¿Cómo hacer para no anular la falta de significante que se indica con el significante que indica esa falta? Porque el significante que indica la falta de significante puede a su vez ser contado como significante, invalidando así la falta de significante que pretendía indicar. Ésa es la clave, ése es todo el problema sobre el que tenemos que girar para resolver la legalidad del no-todo.
Ésa es justamente la legalidad ausente en la psicosis. Piénsenlo, porque les va a resultar en una modalidad de intervención en la psicosis. De lo que estoy hablando no es teórico, sino estrictamente clínico. Si un psicótico dice que lo persiguen, Ustedes deben entender lo que eso quiere decir en el horizonte del problema psicótico, a saber, que "todos" lo persiguen, que lo persiguen en términos absolutos. Entonces, ¿cómo se interviene en la psicosis ante este "me persiguen"? Seguramente no diciéndole que no lo persiguen —que es lo que hacen muchos—, sino haciendo intervenir el "al menos un que no ". El progreso de la cura se hace por la vía del al-menos-uno. Ejemplo de ello, y en primer lugar —aunque parezca una obviedad—, es el analista. Al menos uno, por ejemplo el analista, no lo persigue.
La de la psicosis es la clínica de la infinitización, justamente porque no tiene el no-todo. Y lo que Ustedes tienen que introducir es una lógica que sea operativa frente a la ausencia de la lógica del no-todo: siempre es "al menos uno que no". Son muy ingenuas y estériles las intervenciones del tipo "No, mire, no hay nadie que esté persiguiéndolo" porque, ¿cómo garantizar que no se lo está persiguiendo? El verdadero problema del psicótico no es que lo persigan, sino que eso adquiere un valor universal, absoluto, se le hace un todo y no tiene así ni un lugar, ni un minuto de tranquilidad.
Recuerdan que a Schreber el pensamiento no lo dejaba descansar ni un minuto, Dios le exigía estar pensando todo el tiempo. Lo que él no lograba hacer era encontrar el al-menos-un tiempo para no pensar; él no quería no pensar, él quería establecer su subjetividad por la vía lógica del no-todo. Con lo cual, lo que les propongo es que la metáfora paterna opera en esta legalidad: no se trata de no acostarse con la madre, sino de introducir una legalidad que el orden simbólico no aporta por sí mismo. Por eso es que se produce el Otro omnipotente. Muchas corrientes post-freudianas trabajaron con la omnipotencia del sujeto en términos narcisistas, en función de lo cual hacían intervenciones del tipo "Bueno, quédese tranquilo, Usted no lo puede todo". Muchos análisis se dirigen atacando la omnipotencia del sujeto. Y Lacan propone rectificar esta teoría porque dice que la omnipotencia siempre es del Otro, y que la posición del sujeto deriva de su creencia en la omnipotencia del Otro.
La metáfora paterna no inscribe el "no te acostarás con tu madre", ni el "no desearás a tu madre", ni el "no reintegrarás tu producto". Ésos son ya rellenos culturales de la estructura fundamental que es la ley del no-todo.
§
Voy a proponerles ahora que, a mi entender, Lacan termina diciendo que no existe nada que se pueda designar, o convenga designar como "Edipo", porque la metáfora paterna viene a corregir la lógica inscripta en el Edipo. De manera que la metáfora viene a sustituir al Edipo. Y lo repito porque es un tema que cuya aceptación es muy difícil entre los psicoanalistas, porque se cree mucho en Freud. La radical diferencia entre Freud y Lacan estriba en que, para Freud, en el comienzo se trata del deseo de acceder a la madre; y, para Lacan, de lo que se trata en el comienzo es del deseo del Otro. Con lo cual, Lacan propone invertirlo y tomar al niño en posición original de objeto, y no como sujeto. Son dos teorías distintas.
Freud parte del niño como sujeto deseante, aplicándose ahí la interdicción; mientras que Lacan parte de la función del Otro con o sin la marca del no-todo. Si lleva la marca del no-todo, lo que el Otro quiere es deseo, esto es —aunque angustie—, lo mejor que uno puede encontrar en el Otro. Lo mejor que uno puede encontrar en el Otro es la marca del deseo. Eso significa la falta en el Otro, que el Otro es no-todo, porque me habilitará a mí a que mi falta funcione como deseo. Por el contrario, si no opera la ley del no-todo, lo que funciona como falta del lado del Otro es la legalidad del no-todo, y, entonces, el sujeto queda atrapado por proveerla. Si el no-todo es estructural, la falta en el Otro tiene estructura de deseo y genera en mí el deseo; si no está inscripto el no-todo, no es que al Otro no le falte……….. .....
[Cambio de cinta]
............................ es la posición del sacrificio máximo en la que está el psicótico: ser él quien complete al Otro, ya que no puede partir de que el Otro es incompletable. Observen que, a este respecto, las posturas freudiana y lacaniana son contrarias.
Recién en el Seminario 11, con la pulsión, Lacan puede terminar de dar cuenta de la función del Edipo. Con lo cual, me va a ser necesario hacer una mínima presentación de la teoría de la pulsión en Lacan, tal como la desarrolla en ese seminario. Porque solamente a partir de la teoría de la pulsión es que Lacan termina de darle lugar al Edipo.
Pero eso requiere introducir ciertos pasos lógicos. En primer lugar, la broma lacaniana del mito de la laminilla en oposición al mito del andrógino. ¿Conocen el mito del andrógino? Está en «El Banquete» 3, y consiste en partir del supuesto —muy presente en la enseñanza de Freud, y nosotros mismos — de que la bisexualidad es originaria. Así, en el origen éramos un ser de cuatro patas, cuatro brazos, dos cabezas y de pares completos de órganos genitales. Zeus, en un ataque caprichoso, corta esta esfera con un rayo. Y a partir de ahí se genera la justificación de por qué el hombre busca a la mujer, y, aunque no se justifique tanto, podríamos también agregar que la mujer busque al hombre. No lo digo porque yo sea machista, sino que hace al problema psicoanalítico de la estructura masculina de la libido. Para Freud, la libido es masculina. Por eso Freud se hizo la pregunta de qué quiere la mujer, no por problemas de su propio fantasma, sino que efectivamente no se puede decir que la mujer busque al hombre. (Un amigo mío dice que no conviene casarse con mujeres judías porque las mujeres judías, no bien se casan, enseguida piden alfombra, aire acondicionado y mucama… ).
Para el psicoanálisis, la libido tiende a ser masculina en el sentido de que ahí está la búsqueda del otro sexo. Sea como fuere, toda esta mitología de la bisexualidad originaria está muy presente en Freud y en la clínica de los post-freudianos. Pero para Lacan se trata de otra cosa, y nos explica por qué todos creemos algo de la índole de que el hombre y la mujer se buscan mutuamente para estar completos. Para Lacan, se trata de otro problema —que trabaja muy fuertemente hacia la mitad del Seminario X—, a saber, de lo que él designa como «cesión del objeto». Ceder el objeto es para Lacan la condición del advenimiento, es decir, hace falta perder algo de sí para advenir como sujeto.
Y como hay tanto gusto por los mitos, de modo chistoso y burlón hace la propuesta del mito de la laminilla. Pero el mito de la laminilla está vinculado a un problema real que les plantearé de acuerdo a dos interesantísimas investigaciones de Lacan, todavía no muy consideradas por nosotros. La primera es que, para Lacan, de lo que se trata en el advenimiento de la vida es de la pérdida de esa lamelle, de la pérdida de ese órgano que es la placenta. La parición de los mamíferos requiere que un órgano vital, la placenta, se pierda. Esa pérdida es condición de vida para el mamífero. Ustedes saben que la placenta no es un tejido de diferenciación uterino, sino que es tejido de diferenciación del huevo, son ciertas células del huevo que se transforman de cierta manera de generar esa superficie de adhesión a la matriz que es la placenta. Si por algún motivo quedaran restos de ese tejido en la madre que acaba de dar a luz, podrían producirse infecciones terribles. Y de hecho se producen infecciones terribles porque es un tejido extraño, ajeno. La placenta es tejido del huevo e imprescindible para vivir. Con lo cual, para nacer, el niño requiere la pérdida de un órgano vital; y si no lo pierde, se muere.
Ésa era la primera cuestión que quizá les resulte poco interesante porque es muy embriológica. Pero lo que se plantea para Lacan como un problema mucho más importante —también desarrollado en el Seminario X— es el de la cuestión del trauma del nacimiento. En Buenos Aires estoy armando un grupo de investigación en torno a la idea de la existencia de una «pulsión respiratoria», porque hay indicaciones suficientes en la clínica, en la enseñanza de Freud y en la enseñanza de Lacan, sobre la posibilidad de una quinta pulsión. Mucho de esta investigación se origina en el Seminario X, en esas dos clases —la 23 y la 25— en que Lacan habla mucho del aire y de la respiración. Lo que Lacan indica ahí es que si el control de esfínteres es el trauma de la fase anal, y el destete lo es de la fase oral, entonces habría que definir cuál es el que corresponde al nacimiento. Lacan rechaza el trabajo en el que Jones propone que el trauma del nacimiento es la pérdida del armonioso estado de vida intrauterina. Lacan lo rechaza por considerarlo una teoría ficticia, y propone otra mucho más real, que curiosamente se les escapó a los psicoanalistas de entonces: que el trauma del nacimiento es el ahogo, porque hasta los clamps —los ganchos que se ponen al cordón umbilical— cortan la corriente sanguínea. Cuando se usan los clamps, se corta el flujo de oxígeno por vía sanguínea, provocando necesariamente un ahogo que impele al niño a dar su primera bocanada de aire. Y Lacan dice que es ahí donde adviene la angustia.
Como verán, no se trata de ninguna angustia de castración por amenaza de ningún hombre, sino que es angustia real. ¿No es acaso de lo más común localizar la sensación de la angustia en el plexo solar, como una sensación opresiva en el pecho? ¿Por qué uno la siente ahí? Porque la angustia está esencialmente enlazada a la respiración. En todo nacimiento natural adviene angustia por ese ahogo original y necesario. Entonces, no hay que perder de vista que el trauma del nacimiento queda inmediatamente asociado, con la vía de la angustia, a la pérdida de la placenta, a la alimentación y a la respiración placentaria.
Pregunta: Entonces, digamos que la angustia tiene un efecto de ahogo.
A.E.: La angustia es el afecto correspondiente al ahogo por la pérdida de la placenta. Lacan dice que, más tarde, cada vez que haya otra pérdida de objeto, aparecerá la angustia. Hasta Lacan, a nadie se le ocurrió preguntarse por qué en la angustia de castración el afecto es precisamente la angustia. Lacan no dejó de preguntarse nada, es una actitud intelectual impresionante. Lacan dice que la angustia es un afecto propio de las circunstancias reales de nuestro nacimiento y que, si fuésemos ovíparos y rompiésemos el cascarón, no nos pasaría eso.
Entonces, Lacan pone a la angustia y la pérdida del objeto en el origen. Y, ¿entienden que de ahí en más se inaugura la cesión del objeto?
Voy a empezar por las heces. ¿Cómo se inscriben las heces en la dialéctica psicoanalítica inaugurada por Freud? Como equivalentes de regalo, o sea, como don al Otro. Las heces, ¿son o no son parte de uno? Sí lo son. Con lo cual, se trata de una cesión del objeto. Pero retrocedamos un paso y pensémoslo en términos orales. ¿Hay en lo oral cesión del objeto? Sí, porque el pecho es parte del Yo purificado de placer, es mío. Vieron que el bebé se saca el chupete girando la cabeza contra la almohada. El bebé recién nacido no puede voluntariamente llevarse el dedo a la boca y sacarlo de ella, no tiene aún inscriptos el pecho o el dedo. El bebé chupa el pezón o el dedo cuando se los encuentra. Vean, pues, que toda esta serie es de pérdida de objetos propios. Y lo que siga siempre será pérdida de la parte propia.
La primera pérdida original es el motivo por el cual todo esto se vincula a la angustia; y por eso tenemos inhibición, síntoma y angustia; porque la primera pérdida fue connotada como angustia y esa pérdida está en la serie de estos objetos cesibles. Para Lacan, de lo que se trata es de la cesión del objeto y no del andrógino. No se busca la parte perdida de la unidad de los dos sexos; sino que, por motivos reales y no mitológicos, se trata del objeto perdido propio, lo cual es tanto el origen del deseo como de la pulsión. Pero de lo que se trata es del objeto propio.
Ahora bien, ¿qué estatuto estructural tiene el objeto a causa del deseo? Tiene el estatuto de la propia parte perdida del cuerpo, imposible de ser restituida. De hecho, si uno pudiese restituirse la placenta, sería entonces la lamelle, la laminilla asesina. Se acuerdan de que la laminilla es asesina, es un ser bidimensional que se desliza debajo de la puerta y te cubre, asfixiándote hasta la muerte.
Entonces, lo que Lacan plantea es que hace falta perder el objeto, que haya cesión del objeto en el origen del advenimiento de cada vida particular, y no en el origen mítico de «Tótem y Tabú». Esto no es mítico, es real. Ese objeto que se pierde en el origen es irrecuperable porque, si volviese, sería asesino —no sería la condición de la vida. El objeto a causa del deseo es el objeto perdido en el origen, la parte perdida de sí que es motor de la búsqueda y causa de la imposibilidad del hallazgo. Es imposible el hallazgo porque, aunque fuera posible, funcionaría en sentido inverso, esto es, en lugar de ser sostén de la vida, sería causa de la muerte.
¿En qué radica el Edipo? El Edipo es una máquina que provee, en cada caso, tanto de una escena como de un texto para producir el engaño que hace creer, a todo sujeto que lo atravesó, que no es una parte de sí lo que está buscando, sino que está buscando el otro sexo. El Edipo provee el texto que uno encuentra en casa, la primera escena que tiene que enfrentar en esos primeros años de vida, y que marcan —todos lo sabemos— de una manera determinante. Desde el punto de vista de Lacan, el Edipo tiene por función producir un engaño y un señuelo o "truco" —tal como Lacan lo llama en el Seminario 11. El Edipo produce un truco como el de magia. Pero todo truco de magia requiere de un objeto como, por ejemplo, la varita. El truco de magia se hace siempre con un objeto porque la magia reside justamente en la potencia de las cosas: en la pirámide, en la bola de cristal, en el polvo mágico, la pata de gallo, la varita mágica, etc. Un procedimiento es mágico —y no meramente sugestivo— porque opera con la potencia del objeto. Por lo tanto, se trata de un señuelo y de un engaño. Y al señuelo Lacan lo define como truco, en el sentido del truco de magia, es decir, hacer un pase de manos —vieron que en esos casos se dice que "la mano es más rápida que el ojo". Pero aunque hay un procedimiento manual, también hay un objeto mediante el cual se lo hace.
Para Lacan, en la dialéctica de la pulsión se trata de dos dimensiones del objeto. Por un lado, el puro vacío de la zona erógena que es el verdadero objeto a (los agujeros del cuerpo son especialmente idóneos para inscribir la pérdida del objeto, porque son los lugares en donde alguna vez pudo haberse alojado). Entonces, para Lacan, el objeto de la pulsión tiene el valor de truco, de consolador. Y, ¿cuál es la diferencia entre pulsión y deseo? Ambos entornan al objeto a. Pero el contorneo no es de la misma índole en uno y otro caso. El contorneo pulsional es en torno a un agujero del cuerpo, mientras que el contorneo del deseo es de la cadena significante. El contorneo del deseo, en la cadena significante, es en torno a un puro vacío; mientras que el de la pulsión es en torno a un truco, a un objetito material.
Y les decía que, para Lacan, el Edipo provee un señuelo. ¿Un señuelo de qué? Un señuelo del objeto a perdido en el origen —es el estatuto del objeto de la pulsión. El Edipo es el que lo provee. El escenario del Edipo es el que provee esos objetos-señuelos. A cada cual el Edipo provee sus objetos de goce, sea bajo la forma que fuere —oral, anal, escópico o invocante.
Y así como provee el señuelo, el Edipo produce, más radicalmente, el engaño. ¿Cuál es ese engaño? El engaño de creer que buscamos al otro sexo, cuando, en realidad, lo que buscamos es solamente el órgano perdido mediante algún truco que nos lo sustituya.
De acuerdo a la lógica que les propongo, si uno no se engañara con el Edipo, ¿qué le ocurriría? Quedaría uno totalmente confrontado con su consolador. Y si uno se engaña como está engañado por el Edipo, ¿entienden en la que uno queda? Sería como que el burro quedara confrontado directamente con la zanahoria. La zanahoria que el burro persigue es la metáfora de la ilusión de creer que el objeto orienta el deseo. Así, si desprendiésemos la zanahoria de la caña, el burro quedaría confrontado con la zanahoria en cuanto tal, es decir, la zanahoria no sería más que zanahoria.
Ahora bien, ¿para qué ir a buscar la zanahoria? No estoy proponiendo que hagamos un tratado de erotología. Digo, a Ustedes debe pasarles que les gustan ciertas cosas del cuerpo del otro, cierto sonido peculiar, la textura del cuello o de las manos; esas cosas que les atraen particularmente en el encuentro sexual. ¿Nunca pensaron por qué para Ustedes es importante que esas cosas estén en el otro? ¿Que opinarían de alguien que les dijera: "¿Casarme, yo? ¡No! Yo me las arreglo muy bien con mi muñeca de Taiwan… ¿Para qué casarme? ¡Si las mujeres son todas locas!"...? Seguramente pensarían que es un anómalo, pero en realidad estaría más cerca de la verdad de la estructura porque, en rigor de verdad, ¿qué tiene que ver la mujer con el varón? Y, más aún, ¿qué tiene que ver el pene del varón para la mujer? Como atracción, es un producto del engaño que estatuye el Edipo.
Ésta es pues la estructura engañosa del Edipo. Si soy varón, el Edipo me muestra cómo se las ingenió mi padre para resolver el problema del objeto perdido, indicándome cómo buscó, encontró, deseó y amó a una mujer. De modo que la primera indicación que el Edipo me muestra es que he de buscar a una mujer según esas coordenadas. Pero hoy en día ya no sé cómo va a ser todo esto porque, con esta moda de tantos partos de mujeres solteras y la cuestión de la clonación, me es imposible saber cuál será la estructura del escenario. Los hijos de mujeres solas —como Madonna, Xuxa, etc.— advienen en un escenario cuyo texto de engaño es distinto del nuestro. Pareciera ser que en esos casos el texto rezara "No hacen falta dos. Uno se las arregla muy bien solo, como mamá, que se las arregla sola". Es un mensaje muy moderno.
A los lacanianos les encanta decir que actualmente la función paterna está en decadencia. Yo no veo por qué lo dicen, porque si así fuera debería verificarse un notable incremento de casos de psicosis. Y el hecho de que haya padres menos poderosos en casa no quiere decir que la función paterna esté en decadencia, sino que en todo caso la imagen del tata lo está —no se trata del pater. El no-todo sigue funcionando del mismo modo. Pero lo que sí veo es que está cambiando mucho la estructura de la familia; parece estar cambiando el escenario edípico. Y es sobre este escenario que se produce el engaño necesario que nos empuja a una búsqueda increíble. ¿Qué búsqueda? La del objeto perdido del propio cuerpo, en el cuerpo del otro. Ése es el texto que provee el escenario del Edipo. No hay que olvidar que tiene estructura de libreto. Las coordenadas del deseo y del amor, provistas por el escenario edípico, se montan sobre ese libreto. Y la verdadera búsqueda no es aquella cuyas coordenadas están inscriptas en el libreto, sino que se trata de una búsqueda pulsional: lo que uno siempre busca es el objeto parcial perdido para siempre en el advenimiento mismo de la vida. Y, ¿por qué se lo busca tan regularmente en la escena con el otro sexo? Porque ése es el texto que provee el escenario del Edipo.
Hay actualmente, en Occidente, una fortísima tendencia a tener cada vez menos hijos. No sé si conocen esos estudios estadísticos. Se verifica una cada vez mayor disolución de los núcleos familiares, una disminución de la cantidad de miembros que conforman el grupo familiar, y de gente viviendo sola. Con lo cual, la función históricamente establecida del escenario edípico —un hombre y una mujer juntos desde el origen— está tendiendo a la desaparición.
Éste es un tema interesante, pero noto que se nos está haciendo algo tarde…
Así que, para ir concluyendo, quería recomendarles una bibliografía para leer este problema. En primer lugar, una preciosa conferencia de Lacan, absolutamente desconocida, que se llama: «¿Es el psicoanálisis constituyente de una ética a la medida de nuestro tiempo?», de 1970. Lacan dice allí que a Freud no se le escapó —no es cierto, a Freud sí se le escapó, sólo que es Lacan quien lo leyó en Freud— que el Edipo es la máquina que produce la división entre el amor tierno y el amor sensual. En «Sobre la degradación más generalizada de la vida erótica», Freud habla de la "degradación" a partir de la separación entre lo estrictamente erótico y el amor. Pero Lacan dice que es al revés, que el Edipo provee algo más que la búsqueda del objeto, a saber, la búsqueda amorosa. Es una conferencia muy interesante.
En segundo lugar, quería recomendarles una obra de teatro, « El Despertar de Primavera» de Frank Wedekind. Es un drama en tres actos respecto del cual Lacan dedica un texto entero que lleva el mismo título, y que apareció en «Intervenciones y Textos 2» 4. Hay ahí una espectacular definición de Padre: «Nombre del nombre del nombre». Y, ¿recuerdan las reuniones científicas de los miércoles que Freud hacía con sus colaboradores? Bien, la velada del 3 de febrero de 1907 fue completamente dedicada a esa obra de teatro de Wedekind. Así que también disponemos de los análisis de Freud, de Adler y de Rank sobre esta obra.
Traigo a colación esa obra de teatro, por dos motivos: primero, porque acá está la teoría de Lacan del «Padre» en tanto que «nombre del nombre del nombre»; y, segundo, porque trata del pasaje de la pubertad y adolescencia de un grupo de jóvenes. Para dar cuenta del escenario del Edipo, Lacan siempre emplea la metáfora de Dafnis y Cloe —de Longo de Lembos—, que es cuando una viejita aviva a dos jóvenes sobre cómo canalizar el sexo. Con lo cual, nos indica muy bien que eso no está desde el origen, sino que es un texto provisto por el Otro. En el caso de Dafnis y Cloe, está provisto por esta viejita.
En la obra «El Despertar...» hay un personaje que se suicida —Mauricio—; otro personaje que es expulsado de la casa —Melchor—; y otra, Wendla, que muere en un aborto. Son los tres protagonistas de la historia. Quería hacerles la propuesta de tomar esta obra como si se tratase de un caso clínico, para así examinar cómo se determina la posición del sujeto según el escenario del Edipo. Pero, además, Mauricio —que termina suicidándose— descubre que su padre no era su verdadero padre, sino que él era un hijo adoptivo; y hay allí toda una interesante situación que revela su posición en el Edipo. Asimismo, son también muy instructivas las historias de los otros dos personajes, Melchor y Wendla. Así que les propongo detenernos un poco en el estudio de esta obra.
La posición que el sujeto tiene en el mundo se determina en el texto del Edipo. El Edipo nos informa de cómo ha sido tomado cada uno de los sujetos en el tema de la pareja parental, y de la posición que cada uno de los padres adoptó. El Edipo da cuenta de cómo el sujeto pasa a ser hombre o mujer —porque no hay otra forma de ser hombre o mujer. Digo, el falo es introducido, como tal, mediante la escenificación edípica. Y lo que se busca es el órgano perdido de sí, no el falo. Lo extraordinario de «El Despertar…» estriba en que muestra muy bien la estructura textual y de engaño del escenario edípico.
Para concluir, diré entonces que la clínica —al menos la mía, la que entiendo a partir de las enseñanzas de Freud y de Lacan— no debe prescindir del Edipo. Les propongo que no debe emplearse el Edipo como explicación de la causa, sino como la estructura del texto que opera en cada caso particular. La causa no tiene que ver con el Edipo. La causa es el origen y la pérdida del objeto, que es estructural e independiente del Edipo. Lo que nos brinda el Edipo es el texto para elaborar aquello que es estructural. Y lo hace dándonos lo mejor que tiene, a saber, proveernos de la posibilidad de que la búsqueda pase por el campo del Otro, que la búsqueda no sea solitaria. Creo que eso es lo mejor que provee el Edipo. Así como también nos provee lo peor: que todas esas fallas en la estructura edípica del Edipo las asume uno, las asume en términos propios.
Notas
1 A. Hofmann, R.G. Wasson, C. Ruck, «El Camino a Eleusis» (FCE, México, 1980, ISBN: 9681606558).
2 J.-C. Milner, «La Obra Clara» (Ed. Manantial, colección "Bordes", Buenos Aires, ISBN: 9509515981).
3 Platón, «El Banquete» (Alianza, Madrid, 1997, ISBN: 8420603805).
Establecimiento del texto: Lic. Luciano Echagüe