
Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com

Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Lic. Alfredo Eidelsztein
Clase 7
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Clase 7
20-05-00
En la última reunión del año pasado les propuse hacer, para esta primera reunión, un comentario sobre «El Despertar de la Primavera» de Wedekind, tomándolo como si se tratase de un caso clínico. Pero no lo haremos como psicoanálisis aplicado, lo que quiere decir que no vamos a trabajar para nada con la biografía del autor, ni tampoco nos vamos a preguntar qué quiso decir, sino que vamos a tomarlo como un puro texto que habla sobre la subjetividad. Vamos entonces a examinar qué es lo que se dice de la subjetividad en este texto. Y les hago esta propuesta de trabajo porque hay un muy interesante comentario que Lacan hace de esta obra, publicado en «Intervenciones y textos 2», en que trabaja de un cierto modo —el que estoy tratando de transmitir en este curso— con la función del Nombre-del-Padre: no confundiéndola con ninguno de los padres de los personajes de la historia.
Cuando estaba preparando esta clase, pensé que quizá habían pasado demasiados meses para suponer que la propuesta del año pasado seguía aún vigente para todos; y, considerando que se ha incorporado gente nueva a este seminario —que no está al tanto de lo que hemos estado trabajando juntos el año pasado—, decidí modificar un poco la propuesta. Así, prefiero dedicar la totalidad de nuestra próxima reunión a la discusión de «El Despertar de Primavera». Les dejé en la biblioteca una copia de esta obra, y otra del análisis que sobre ella hicieron Freud y sus colaboradores en una de esas reuniones de los miércoles del club de analistas fundado por Freud.
Y hoy, entonces, retomaré y continuaré el argumento más filoso que desarrollé parcialmente a todo lo largo de las reuniones del año pasado. Así pues, intitularé nuestra reunión de hoy como «El complejo de Edipo, confrontación y discusión».
§
Lo primero sobre lo cual quisiera hoy hacer hincapié explícitamente —no lo hice el año pasado— es sobre un problema epistemológico, es decir, sobre un problema referido a la estructura del saber. En psicoanálisis tenemos un grave problema que es ineliminable, a saber, el de cómo operar con lo nuevo; si la operatoria que se plantea sobre lo nuevo en el campo del saber es una maniobra de índole científica; si se puede o no elucubrar saber y hacer una transmisión sobre lo nuevo.
En la transmisión de algo de la índole del budismo zen, hay transmisión de lo nuevo, como, por ejemplo, un aforismo o una pregunta del tipo de cómo se puede aplaudir con una sola mano. La respuesta a esa pregunta puede ser simple —extendiendo la mano, aunque nunca se oirá el ruido del aplauso— pero el comentarista nos advierte de que al alumno zen puede llevarle muchísimos años descubrirla. Con lo cual, hay una elaboración allí, una respuesta que se considera la respuesta correcta a esa pregunta. Pero ésa no es una transmisión de tipo científico. En nuestro caso, si se tratara de una transmisión científica, ¿qué querría decir? "Transmisión científica del saber" quiere decir que hay que presentar lo que del saber está en juego, de manera tal que cualquiera sea capaz de comprenderlo. Y no es así para el caso del budismo zen, es decir que no se plantea que sea para todos.
La forma de transmitir el saber científico tiene que incluir en su estructura el "para todos". Por ejemplo, si la medicina se apoya sobre el saber científico, ¿quiénes pueden ser médicos en la sociedad? Cualquiera puede serlo, no tiene que tener ningún atributo personal en particular. Y tampoco es así para el caso del maestro budista zen: no es que todos los que entran pasan un determinado tiempo luego del cual aprehenden un saber que, por su estructura, es asequible a cualquiera. La modalidad científica de la transmisión requiere que aquello que yo quiero transmitir sea dicho de un modo tal que cualquiera de Ustedes pueda comprenderlo. Ése es un principio científico.
Ahora bien, si yo quiero transmitir algo radicalmente nuevo, de tal manera que todos pudiesen comprenderlo, se me presentará un problema inevitable: precisamente, la condición de que todos puedan comprenderlo. ¿Cuál es el problema? El problema reside en que a partir del momento en que todos logran comprender lo radicalmente nuevo que yo quería transmitir, deja por eso mismo de ser algo nuevo, se pierde lo que tenía de radicalmente novedoso.
En Apertura estamos discutiendo un concepto nuevo —el de «deseo del psicoanalista»— y estamos revisando los autores que han trabajado sobre ese concepto; y comprobamos que todos ellos lo tomaron descartando el problema de cuál era la novedad que estaba en juego en la introducción de ese concepto. Así, tomaron ese concepto en el sentido de qué desea un analista, qué quiere un analista en tales condiciones, etc. —hay allí una caída de la función de lo nuevo. Y es de suponer que, si se acuña un concepto nuevo, es porque apareció un problema nuevo en la clínica y hace falta un procedimiento nuevo para responder por él.
Y en psicoanálisis es particularmente peligroso reabsorber, aprehender, creer comprender un concepto sin detenerse a ver si su introducción supone o no una novedad. En psicoanálisis es especialmente importante porque la práctica, en el consultorio de todos los días, es un trabajo cotidiano sobre lo nuevo: el inconsciente necesariamente implica una operatoria sobre lo nuevo. Piensen, si no, qué quiere decir que un analizante responda sorprendido, luego de una intervención del analista: "Ah, nunca lo pensé, ¡nunca había pensado en eso!". El efecto de sorpresa de que nos informa ese tipo de respuestas es un regular compañero del advenimiento del inconsciente. Pero, al mismo tiempo, es una paradoja notable porque habrán notado que no es ésa la manera en que habitualmente reaccionamos frente a lo que no sabemos. Ustedes estudian un libro y no saben lo que el autor dice en ese libro; con lo cual, en cada página van sabiendo lo que no sabían. Pero eso no necesariamente produce efecto de sorpresa. Cuando Ustedes leen un libro de poesías, no necesariamente se sienten sorprendidos, al menos no en el sentido que aquí nos interesa, es decir, en el sentido de "Ah, nunca lo pensé; ¡nunca había pensado en eso!".
Si en psicoanálisis se pierde el valor de lo novedoso, entonces el psicoanálisis estará destinado a alejarse cada vez más del inconsciente. Cuando los analistas creamos comprenderlo todo, ya no practicaremos más sobre el inconsciente porque se desvanecerá el filo cortante del inconsciente en cuanto tal, a saber, lo radicalmente novedoso, lo que sorprende verdaderamente, lo nuevo.
Y es en este sentido que quiero proponerles ahora que el «Nombre-del-Padre» de Lacan introduce en psicoanálisis un problema radicalmente nuevo que implica una distinción necesaria, profunda y total con respecto al padre tal como había sido concebido por Freud —el de la horda primitiva y el Complejo de Edipo.
Mi impresión es que frecuentemente empleamos una forma discursiva metonímica, haciendo una conexión que nos parece evidente entre el padre del Complejo de Edipo de Freud y el «Nombre-del-Padre» de la metáfora paterna de Lacan, como si se tratasen de términos contiguos apenas separados por una coma. Pero no queda claro si los dos autores dicen o no dicen lo mismo. Por eso les propongo que el «Nombre-del-Padre», tal como lo plantea Lacan, implica una novedad radical con respecto a lo que se había dicho hasta entonces sobre el padre.
Por esta razón vengo trabajando con Ustedes en qué radica esa novedad, pero también habrán visto que intento establecer los prejuicios montados sobre el concepto que nos hacen creer que no hay novedad absoluta y que eso dice lo que ya sabemos que es, o sea, que el Nombre-del-Padre se trata del papá de alguien. Ahora bien, considerar al Nombre-del-Padre como un concepto que designa al papá es completamente estéril. Para concebido de ese modo, ni siquiera hace falta la introducción de un concepto nuevo. Y lo que yo les propongo es que hacía falta un concepto nuevo porque Lacan está produciendo una novedad absoluta en la teoría psicoanalítica. El asunto es tratar de establecer en qué consiste esa novedad y bajo qué formas podemos llegar a perderla de vista; porque si uno no hace los dos trabajos, no se elimina el peligro de que se fagocite lo radicalmente nuevo en aquello que siempre se supo.
Una de las personas que participan en este curso tuvo a bien acercarme una artículo del diario Página 12, del 11 de abril de 2000, que lleva por título «El parricidio como producto de un delirio compartido». Se trata de una entrevista a Rolando Karothy que gira en torno a ese caso de asesinato ritual que dos hijas hicieron de su padre —el caso de la familia Vásquez. Rolando tiene bastantes trabajos hechos sobre parricidio, ha investigado documentos históricos sobre el parricidio. Pero hay allí una frase que me destacó Analía que es el punto sobre el que quería discutir con Ustedes. Entonces, les leo un pasaje. Dice Rolando:
«La ley es una de las figuras simbólicas del padre como cuando uno dice "Padre de la Patria" o "padre del aula" para referirse a Sarmiento. Son padres simbólicos. Todo homicidio es un atentado a esa referencia simbólica a la ley. Todo homicidio es un parricidio».
Quiero quedarme con esto último, con este "Todo homicidio es un parricidio". Y les voy a proponer que no, que no es así. La lógica implícita en esta argumentación es la siguiente: a) el padre inscribe la ley; b) el homicidio es una trasgresión de la ley; por lo tanto c) todo homicidio es un parricidio. Me parece que ésta es una lógica muy cerrada. Pero debemos observar que aquí se está equiparando la ley de que se trata en psicoanálisis con la ley del código. En nuestro código, el homicidio es una trasgresión de la ley, y, en cuanto tal, es un ataque a la ley. Entonces, este analista lacaniano concluye que se trata de un parricidio. Mi impresión es que, si ésta es su conclusión, está entonces diciendo que hay para estas dos chicas una falla en la función paterna, a consecuencia de lo cual ellas cometen un delito —en este caso, matar al propio padre.
Pero esta derivación es absolutamente incorrecta porque, si fuese así, estaríamos afirmando que toda la gente que está en la cárcel tiene una falla en la función paterna. No pierdan de vista que el concepto de «delincuente» es un concepto difícil de establecer. Por ejemplo, pensemos en todos los militares que fueron indultados. Muchos de ellos, para muchos de nosotros, son homicidas y han transgredido la ley —y no por nada hubo que inventar leyes nuevas para que zafaran. Yo les pregunto: ¿creen Ustedes que Videla, Massera y Agosti tienen algún problema con el Nombre-del-Padre? ¿Debemos apelar a la explicación de que todos aquellos que están presos tienen un problema con la función paterna? ¿Se dan cuenta del peligro de este argumento? Se confunde el Padre con el código, y así se concluye que todo trasgresor del código tiene un problema con el padre. Con lo cual, todos los delincuentes pasan a ser casos de psicopatología, lo cual es desde mi punto de vista un desaguisado increíble. Si uno no establece el sistema de diferencias, se termina afirmando eso. Pero, ¿cuál es el sistema de diferencias?
Voy a volver sobre algunos puntos para hacer articulaciones que no hicimos el año pasado. Primero, quería recomendarles la lectura de la primera clase del Seminario 11 de Lacan; en especial un punto de esa clase sobre el cual quería que prestaran atención, porque en esa clase Lacan afirma que hay algo fallido en el psicoanálisis, algo no analizado del deseo de Freud. Este seminario fue publicado en vida de Lacan. Tanto el establecimiento como la publicación se hicieron a través de Jacques-Alain Miller, pero controlados y certificados por Jacques Lacan. De modo que no hay nada en él que podamos atribuirle a Miller, porque ha estado bajo la completa supervisión de Lacan.
Entonces, primero, Lacan dice allí que hay algo no analizado de Freud, y que eso no analizado en Freud dejó un problema en la teoría psicoanalítica. Y, dicho sea de paso, yo creo que deberíamos pensar, con mucha humildad y mucho cuidado de la letra, si no hay acaso algo de esto mismo con respecto al propio Lacan; habrá que ver si no hay fallas en el análisis de Lacan que nos hayan quedado como fallas en la teoría; porque si le pasó a Freud, no veo motivos por los cuales no le haya ocurrido también a Lacan; y, especialmente, porque Freud se analizó de una manera muy estrambótica con el psicótico de Fliess, e hizo un autoanálisis, siendo que toda su enseñanza apunta a que no haya autoanálisis. Y Lacan no se analizó con nadie, porque lo que hizo con Lowenstein fue públicamente revelado —tanto por Lowenstein como por Lacan— como una farsa total, una payasada para cumplir con el requisito administrativo de que para ser didacta había que analizarse con un didacta de la IPA. Con lo cual, tampoco Lacan se ha analizado. Y me da la impresión de que podríamos poner a trabajar esta misma duda con relación a las cosas afirmadas por Lacan.
¿Qué es lo no analizado del deseo de Freud, que ha dejado un obstáculo en el psicoanálisis? Lacan lo dice en esa misma página del Seminario 11: su concepción del «padre», su fantasmática sobre el padre. Lacan no dice cómo operó, ni cuál es el fantasma de Freud, pero creo yo que no estaríamos saltando al vacío si dijésemos que probablemente la falla en el deseo de Freud tiene que ver con el velamiento fantasmático de su deseo. Y el velamiento fantasmático de su deseo fue ser padre, esto es, que Freud se creía padre. Y hay ahí un verdadero problema en psicoanálisis. Piensen en la designación universal que Freud tiene. ¿Quién es Freud? "El padre del psicoanálisis"... Es muy complicado. No todos los creadores son "padres", pero Freud fue "padre"; y habrán visto que muchos de sus errores en casos clínicos, como por ejemplo en el de Dora, fueron justamente a consecuencia de ponerse en una serie metonímica del padre de la paciente —recuerden el olor a tabaco de los fumadores que eran el Sr. K, el padre de la paciente y Freud mismo. Con lo cual, lo hace intervenir a Freud en el sentido de "Usted nos quiere" y, por lo tanto, afirmó que quiere al Sr. K.
Para Lacan, el problema de que se trata es de la concepción del «Padre». Freud dejó incrustado un problema en la teoría que es su concepción del padre. Y vuelvo a plantearles —ya los había mencionado el año pasado— los datos históricos que refuerzan esta interpretación de Lacan del Seminario 11: en primer lugar, la historia real de Freud, hijo del segundo matrimonio de su padre. Cuando él nace, su padre tiene cuarenta y dos años de edad, y su madre veintiuno; un medio-hermano de veintitrés y otro de veintidós que, a su vez, tienen dos hijos —por lo tanto, sobrinos de Freud y nietos de su padre— ya mayores que Freud. La madre tiene así en esta estructura familiar una posición equiparable a la de una hermana aun menor que algunos de los hermanos. En segundo lugar, Freud descubre el Edipo en su autoanálisis y no en la clínica con sus pacientes. Y no hay que olvidar que Freud emprende su autoanálisis cuando muere su papá, o sea que el autoanálisis se inicia en pleno duelo por la muerte de su papá —que fue un intento de Freud de entender por qué tanta agresión al padre. Y su autoanálisis le revela la teoría del Complejo de Edipo. Para más datos, lean la correspondencia entre Freud y Fliess, y verán lo que le dice Freud cuando leyó el mito de Edipo, la sorpresa y el valor de interpretación que le causó leerlo. Ésa fue una interpretación para él. Así, una vez que él encuentra esto en él mismo, lo supone en todos los neuróticos que lo consultan.
Y, ¿cómo evolucionó la clínica psicoanalítica? Y a partir de la clínica psicoanalítica, ¿cómo evolucionó la teoría de Freud respecto del Complejo de Edipo? ¿Cómo estaban las cosas, diez años más tarde? Freud entra en la palestra afirmando que todo el mundo tiene un Complejo de Edipo, que es lo que en definitiva le pasaba a él. Diez años más tarde, cuando en 1909 trabaja con las memorias de Schreber, ¿qué teoría emplea Freud, cuál es la causa de la psicosis de Schreber? Un avance de libido homosexual con respecto al padre y al hermano. Y, ¿qué dice Freud con respecto a este caso, de los deseos incestuosos con la madre? Nada, no hay nada de eso. Y no me digan que es porque Schreber era psicótico, porque esa diferencia está en la enseñanza de Lacan y no en la de Freud; que no se pueda aplicar la metáfora paterna a la psicosis es un desarrollo propiamente lacaniano, pero no es ésa la forma en que lo entiende Freud. Y Freud no dice que el Complejo de Edipo no puede aplicarse en la psicosis. Freud jamás lo afirmó. Eso está en la enseñanza de Lacan. Pero lo que sí vemos es que, en 1909, Freud tuvo que rectificar la teoría del Edipo.
¿Cuál es el elemento más determinante que Freud empieza a considerar de la posición del sujeto en cuanto a complejo nuclear de la neurosis? El amor al padre, y no el deseo incestuoso por la madre con el padre como interdictor —por lo menos en el análisis de hombres. Van a ver que Freud verifica que no hay tal deseo inces tuoso por la madre, ni tal valor interdictivo del padre. Entonces, ¿qué es lo que Freud necesita hacer? Necesita modificar la teoría del Edipo, incluyendo el «Edipo invertido».
Ahora bien, ¿se puede entonces afirmar que todo varoncito busca a la mujer y que toda niña busca al varón? No, Freud nos habla de una bisexualidad originaria. Pero, ¿esta disposición bisexual originaria implica que la libido es bisexual? No, no implica en absoluto que sea bisexual. Lo que Freud sí está afirmando —según mi lectura— es que la libido no tiene un sexo específico, que no da sexo; que a pesar de que todos estemos comprometidos en una búsqueda de objeto, se verifica que no es cierto que los varones busquen a la mujer y que las niñas busquen al hombre. Y Freud encuentra que esa teoría de la libido contradice al Edipo, porque el Edipo parte del presupuesto de que el varón desea a la mujer desde el origen. La teoría libidinal que Freud logra desarrollar demuestra que eso no se verifica en la clínica.
El problema estriba en que nosotros hemos aceptado de forma definitiva al Complejo de Edipo como explicación del vínculo con los padres; hemos creído que todo sujeto tiene un Edipo y, para colmo, hemos creído que Lacan confirma la concepción del «Padre» como interdictor del deseo incestuoso ya que "el padre es la ley"… Hemos terminado en una verdadera mélange de ambos autores. Y observen que está constituida por muy diversos factores, como por ejemplo que el Complejo de Edipo es producto del autoanálisis de Freud y que el análisis de los pacientes que Freud realizó y publicó no verifican para nada la existencia del deseo incestuoso y la función del padre como interdictor; más bien demuestran que en el complejo nuclear de la neurosis se verifica muy fuertemente el amor al padre; de modo tal que no podría ser el padre el interdictor de ese deseo incestuoso homosexual para los varones. ¿Ven cuál es el problema?
En la última reunión les dije que el Complejo de Edipo es el último mito moderno. Sobre eso tengo que hacer dos salvedades. Primero, el año pasado les dije que Lacan había afirmado eso y que a mí me había costado mucho entenderlo. La explicación que entonces les di era ésta: que es el último mito en el que un montón de gente cree en Occidente —aun los propios psicoanalistas— porque no es lo que se verifica en la clínica, ni siquiera la del mismo Freud. Pero tengo que hacer aquí una rectificación: no fue Lacan quien lo dijo. Ocurre que, cuando Lacan lo dice, no cita la fuente. Y en una entrevista a Lacan de un diario francés1, Lacan confiesa que Claude Lévi-Strauss y sus discípulos se mofan de los psicoanalistas porque todavía creen en el Edipo. De manera que Lacan lo toma de ahí. Lévi-Strauss era un profundo estudioso de los mitos; acuña por ejemplo el concepto de «mitema» y diagnostica que el último mito en que aún cree el Occidente científico es el Edipo. Así que no es Lacan quien lo dice, sino un especialista en mitos.
La segunda salvedad tiene que ver con la propuesta que les hice el año pasado de considerar el mito individual del neurótico. Nosotros seguimos creyendo en el Complejo de Edipo porque efectivamente nuestros pacientes —o nosotros como analizantes— suelen hablar mucho de sus padres en una forma mítica. Ahora bien, no hay que suponer que el mito individual del neurótico —lo acentuado ahí es lo "individual"— es común para todos como neuróticos. Una vez, en Mar del Plata, en una conferencia en que estaba yo atacando la idea del Complejo de Edipo, una persona me dijo: "Pero sin esto, perdemos los fundamentos". Y yo tengo la impresión de que no, de que justamente Lacan propone fundamentos nuevos que nos exigen hacer a un lado el Complejo de Edipo. Este verano estuve estudiando el «El Atolondradicho» 2 —el escrito sobre topología— en que hay dos o tres párrafos que responden excelentemente al problema del Complejo de Edipo. Observen que recién ahí, en 1973 —ya no es un niño, tiene cuarenta años de práctica—, Lacan logra decir lo siguiente:
«En medio de la confusión en que el organismo parásito que Freud injertó en su decir, hace él mismo injerto de sus dichos, no es poca cosa dar pie con bola, ni dar el lector con un sentido».
Lacan afirma que Freud injertó algo en el decir, incrustó algo anómalo, extemporáneo, a lo cual hay que darle un sentido.
«El enredo es insuperable por lo que se prende a él de la castración. De los desfiladeros por donde el amor cultiva el incesto de la función del padre, del mito en el que el Edipo se redobla con la comedia de [es un escrito en francés, y los traductores pusieron aquí] padre-orang-de, del père orangd-utan» 3.
Lacan está diciendo que esto que Freud injertó en su decir es difícil de remover por todo lo que de la castración se articula a eso. Y todo eso del "Père-Orang" y el "père utang" es un delirio… No se enojen conmigo, yo agrego parte de mi delirio personal a esta frase. Lacan trabaja mucho con un texto que es «Père Ubu», conocido en castellano como «Ubu Rey» 4 de Alfred Jarry. Se trata de una muy interesante comedia de marionetas, muy famosa en la época de Lacan. Para aquellos que no la recuerden, es la obra que cita Lacan cuando habla de "merdre" en lugar de "merde", que es el insulto que dice el personaje de la comedia.
Entonces, observen que para Lacan el mito de la horda primitiva queda como una comedia y como un invento de alguien como Ubú rey. ¿Ven el estatuto que le da? Lo plantea como muy problemático. Y agrega:
«Se sabe que me esmeré durante diez años por hacer jardín a la francesa de esas vías a las que Freud supo adherirse en su diseño, el primero, cuando sin embargo desde siempre lo que ellas tienen de torcido era discernible para cualquiera que hubiese querido sacar en claro lo que suple a la relación sexual».
Ésta es la clave que yo no había podido encontrar en todas mis otras lecturas de «El Atolondradicho». Lacan dice que se dedicó diez años a corregir eso, pero que cualquiera que lo hubiese leído hubiese encontrado lo que tiene de torcido, porque está presentado a la lectura lo que tiene de torcido. Pero, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es que el injerto de Freud suple a la relación sexual. ¿Conocen la teoría lacaniana de la relación sexual? Para Lacan, la relación sexual no existe, no hay relación sexual. Entonces, ¿entienden el diagnóstico de Lacan? Es el más importante que yo leí sobre el Complejo de Edipo y "la comedia" de la horda primitiva, a saber, que suplen al «no hay relación sexual», dándonos una versión de la relación sexual. Así, el Complejo de Edipo ofrece la versión de que hay relación sexual. ¿Cuál es esa versión? La de que el nene quiere copular con la mamá, pero se lo impide su papá. Por eso adherimos tanto al Complejo de Edipo. Es como me decía esta colega en Mar del Plata, porque sin el Complejo de Edipo nos quedamos con que no hay relación sexual —que es hacia donde apunta la teoría de Lacan. Con el Complejo de Edipo no, tenemos relación sexual, hay relación sexual entre el nene y la mamá; pero pasa que ahí adviene la cultura y entonces el papá tiene que prohibir que el nene acceda...
Con lo cual, ven que no solamente está explicado por qué adherimos tanto a él, sino que hasta nos podría hablar de cierta posición de Freud en su fantasma respecto al «no hay relación sexual». Lacan está diciendo que eso es lo que Freud dejó injertado en su decir —quizás participe del velo que Freud se ponía al «no hay relación sexual».
«Aun era necesario que surgiera a la luz la distinción de lo simbólico, lo imaginario y lo real: esto para que la identificación a la mitad hombre y a la mitad mujer, donde acabo de evocar que el asunto del Yo domina, no fuese con su relación confundida».
O sea que la respuesta que propone Lacan no es la de que «hay relación sexual» —que es precisamente la del Edipo—, sino la de que la relación sexual no se entiende mediante el vínculo del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, sino que hay que pensarla desde lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es interesante porque responde muy bien al problema que vengo planteándoles desde el año pasado.
Es necesario revisar esta página de «El Atolondradicho» porque con respecto a uno de los muchachos de esta historia del «Despertar...», Lacan va a decir que él es más bien muchacha —pero no es homosexual. Hay uno de los personajes que tiene gustos heterosexuales, que Lacan coloca del lado de la mitad mujer.
Con lo cual, vean que si uno deja caer el Complejo de Edipo, está dejando caer lo que en la teoría psicoanalítica suple al «no hay relación sexual», y esto no requiere de una teoría sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer. Para que Ustedes vean que la cosa es más compleja de lo que parece, volvamos un momento al caso Schreber. Lacan destaca mucho el hecho de que el primer florecimiento de la sintomatología de Schreber fue en la cama de su mamá. Él pasa una noche en la casa de la madre cuando le viene el primer empuje sintomático. Lacan lo destaca, pero para Freud ya no es significativo. Observen, así, cuánto ha caído lo incestuoso en Freud. Y, para colmo, para Lacan tampoco es cierto que se trate de un avance homosexual, sino de un «empuje a La mujer», que es completamente distinto. Lacan no nos propone en absoluto entenderlo en términos de homosexualidad —tal como lo propone Freud—, sino como un «empuje a La mujer». Ésa es una diferencia que en Freud tampoco está: no es la misma cosa que alguien sea empujado hacia La mujer, que un hombre ame a otro hombre. En Freud se confunde, en Lacan no. Y el hecho de no haberlo confundido —ni siquiera con el Edipo invertido— nos permitió conocer una cuestión clínica significativa en pacientes psicóticos —«el empuje a La mujer».
§
Para retomar el gran sistema de oposiciones que intenté delinear el año pasado, vuelvo a la neta oposición que hay para mí entre el Complejo de Edipo y la metáfora paterna. Aunque hoy les traje «El Atolondradicho», recordarán que el texto de referencia del año pasado fue el Seminario 17. Y hoy les propongo estudiar esta oposición considerando cuatro aspectos: el motor, el temporal, el de resolución y el de estructura.
Comencemos por la dimensión motriz. ¿Cuál es el motor de la dialéctica edípica? El motor de la dialéctica del Complejo de Edipo es el deseo incestuoso infantil. Pero el problema es que si uno lo sostiene, no solamente tiene postulado en la teoría que el varón nace deseando una mujer —ya he dicho que se verifica en la teoría psicoanalítica que la libido no indica sexo para el objeto, y en eso conservamos la bisexualidad de Freud—, sino que a su vez está implicado el deseo incestuoso. Les propongo entonces examinar de dónde viene ese deseo incestuoso —es una pregunta necesaria.
Ustedes saben que el cristianismo postula que no todo proviene de Dios. Para el cristianismo, las cosas del mundo provienen de Dios. Sin embargo, frente a la pregunta de dónde viene Dios, la teología cristiana rechaza de plano la respuesta de que Dios sea causa de sí mismo. Y rechazando esta dimensión de la causa en sí, el cristianismo deja abierta la dimensión de la causa. Se argumenta que no hay respuesta para ello, que es un Misterio. Pero no por serlo han dejado de plantearse la pregunta de que, si todo viene de Dios, de dónde proviene Dios mismo...........................................
[Cambio de cinta]
............................. Entonces, la pregunta es de dónde viene el deseo incestuoso, esto es, la suposición de que no bien nace el niño, quiere copular con la mamá. Ya les conté de mi horror cuando fui a escuchar una conferencia del famosísimo psicoanalista Arnaldo Rascovsky, en la que explicaba por qué era un inconveniente que, en el parto, se aplicara la peridural a las madres. Él decía que no era conveniente porque para el niño era como copular con una mujer dormida... Observen que la afirmación implícita en ese argumento es que, en cuanto llega al mundo, el niño ya tiene deseos de copular con la madre. En este delirio rascovskiano, el niño es todo un pene —confieso que no puedo entenderlo de otro modo— porque si no, ¿cómo es un acto sexual? Estamos obligados a suponer que el niño viene ya con las ganas de aparearse con una mujer.
Pero, ¿de dónde viene eso? Del cuerpo —no puede venir de otro lugar—, es algo determinado por el instinto. Así, aparentemente, los varones nacemos con el instinto de aparearnos con una mujer. Pero supuestamente eso puede luego estar sujeto a modificaciones tales como la de la inversión, y por eso se llama "invertidos" a los homosexuales. Sea como fuere, quiero que reparen en el problema de que, así concebidas las cosas, el deseo proviene de la carne. Ése es por cierto un problema gravísimo en psicoanálisis: la degradación del concepto de «pulsión». No pierdan de vista que si viene de la carne, se trata de algo de orden instintivo tal como sucede, por ejemplo, con los perros. Por supuesto que no veo ningún problema en decir que el niño nace con instintos, ya que se verifica que nadie les enseña; pero no es eso a lo que me refiero. El problema con el Edipo es que nos empuja hacia el instinto y, para colmo, nos indica un objeto específico de la libido.
En lugar de eso, Lacan nos propone trabajar con el «Deseo de la Madre». El motor es el Deseo de la Madre. Aunque hay que reconocer que también hay mucha gente que postula que el Deseo de la Madre viene de la carne... Pero, ¿de dónde proviene el Deseo de la Madre? Es primigenio, no lo produce la metáfora paterna. Podríamos decirlo así: dado el Deseo de la Madre, entonces se opera sobre el Deseo de la Madre. La ventaja que tenemos allí es que no postulamos el Deseo de la Madre como procedente de la carne. Si el Deseo de la Madre proviniera de la carne, se trataría del instinto maternal. (Les recomiendo un libro de la antropóloga y socióloga francesa Elisabeth Badinter, que se llama «¿Existe el amor maternal?» 5, en que demuestra categóricamente que no).
En Freud, el Deseo de la Madre proviene de la ecuación pene-niño. Y si proviene de allí, entonces es porque ella adviene a la escena como castrada. Pero, ¿qué es lo que produce a la mujer como castrada? Su propio Edipo. ¿Notan la ganancia? Hemos ganado una explicación humana para un fenómeno humano, sin apelar al recurso de la carne. Así, el Deseo de la Madre proviene de la posición subjetiva de esa mujer. Y la posición subjetiva de esa mujer nos remite a la historia de esa mujer. Por eso es que para la psicosis siempre necesitamos considerar tres generaciones. ¿Por qué requerimos de la tercera generación? Porque decimos que la falla psicótica no es individual, porque no viene de la carne del sujeto —justamente al contrario de lo que postulan las neurociencias. Yo digo "de la carne" porque soy un antiguo, pero hoy diríamos "de los neurotransmisores" o "de los genes".
El sujeto es psicótico por su posición subjetiva. ¿Cómo entendemos la posición subjetiva? La entendemos con relación a los otros. Y, ¿cómo entendemos la posición de estos otros? Al menos, poniéndola a trabajar a su vez en su relación con otros. Es una explicación humana, mientras que en la explicación de Freud hay un fantasma del propio Freud incrustado; y, para colmo, esa explicación nos deja muy apegados a que el deseo viene de la carne.
Con lo cual, tenemos en Lacan el Deseo de la Madre por el niño, en oposición al deseo del niño por la madre en el sistema freudiano.
Intervención: De todas maneras, en los dos casos hay un "lo dado". Lo que cambia es el contenido de la argumentación.
A.E: ¿Cómo sería "lo dado" en el caso de la metáfora paterna?
Intervención: Lo dado termina también remitiendo, en algún lugar, al Edipo. Lo dado es el Deseo de la Madre.
A.E: Pero, ¿por qué lo llamas "lo dado"? En la filosofía y en el mundo de las ideas, lo dado se opone a la «tábula rasa». No es poca cosa. Estamos en el problema, y por eso levanto lo que vos decís. Lo dado es el bagaje con el que se viene. Y ese bagaje tiene nombre y apellido: el instinto. Pero en el caso del Deseo de la Madre, ¿por qué llamas a eso "lo dado"? Para mí, es lo producido por un conjunto de circunstancias y respuestas a circunstancias, y una historia humana.
Intervención: Claro, dándole toda la vuelta es un "producto de".
A.E: Que a su vez es "producto de, que a su vez es producto de". Porque el papá de Schreber también tuvo padres, cuyas posiciones nos es necesario considerar ya que de ese posicionamiento de los padres del padre de Schreber resultó la posición del padre de Schreber, cuya posición resultó a su vez en la psicosis de su hijo Schreber. Y la posición de los abuelos de Schreber resultó a su vez de la posición asumida por sus propios padres —bisabuelos de Schreber— con respecto al posicionamiento de los padres de sus propios padres —tatarabuelos de Schreber—, etc. Y estamos ya advertidos de que, con respecto al origen, nos topamos siempre con un punto de imposibilidad, a saber, que no se puede hablar del primer padre. Y esto a diferencia de Freud, que intenta hablar del primer padre, el père orang-outang de la horda primitiva.
Pero, cuidado, porque eso es contingente. La posición del papá del padre de Schreber es contingente, es un accidente en la historia. En la posición del padre de Schreber no se trata de lo dado. No se trata de cómo era el padre de Schreber, sino de cómo había quedado posicionado a partir del encuentro con las posiciones de sus padres, que a su vez era el encuentro con las posiciones de sus propios padres, etc. Pero eso no es "lo dado", no es el bagaje. Fíjense cuán fuerte es: no es bagaje porque no es necesario que el padre de Schreber tenga todos sus hijos psicóticos. Decirlo parece una pavada, pero es muy importante conservarlo como principio explicativo. En rigor, no hay padre necesariamente psicotizante porque si no, todos los hermanos de un psicótico necesariamente deberían ser psicóticos.
Intervención: La pregunta era para interrogar el estatuto de eso.
A.E: Por eso lo pongo como motor primero.
Pero me pregunto, ¿de dónde proviene el motor del movimiento? Porque el motor del movimiento en la metáfora paterna no es el Padre. El Padre viene a intervenir sobre el motor del movimiento. El problema es que si decimos "Deseo de la Madre", hasta con Freud tenemos un principio explicativo que no nos hace equivocar la orientación de la libido, porque ese chico deseado por la madre puede ser luego heterosexual u homosexual. Y, ¿qué podemos poner a trabajar? Deben conocer casos de muchachos homosexuales, y habrán notado cuántos casos hay en que la madre los toma como niña. Lean, por ejemplo, las memorias del Abate vestido de mujer, publicadas por Manantial. Van a ver que la mamá lo vestía de nena y le hacía bucles, hasta que él siguió haciéndolo por su propia cuenta. Más aún, él se vestía así para acostarse con mujeres. Ahora bien, si la mamá tiene un hijo al que viste de mujer, uno se podría preguntar qué pasó con los padres de esa mujer, que la dejaron posicionada de tal manera que tuvo que tener un hijo a quien vestir como mujer ¿Entienden? Nos remite siempre a historias humanas, con principios explicativos humanos, o sea, subjetivos; mientras que el deseo incestuoso no necesariamente.
El segundo punto a tratar es el del tiempo, la estructura del tiempo. En Freud, la estructura del tiempo propio del Complejo de Edipo es lineal, unidireccional y fechable alrededor de los cuatro o cinco años de edad. Y no es chiste que sea a los cuatro o cinco años de edad. Yo conservo eso de Freud porque efectivamente no es cualquier cosa el advenimiento de la genitalidad que se verifica muy fuertemente asociado a los cuatro o cinco años; así como tampoco considero una noción menor la segunda oleada de la genitalidad en la pubertad, o sea, con los cambios reales de la estructura corporal.
Entonces, el Complejo de Edipo supone una temporalidad lineal y unidireccional. Y con respecto a la temporalidad propia de la metáfora paterna hay que hacer una advertencia, porque Lacan nos la propone según dos temporalidades distintas: la que plantea en el Seminario 5 y la que expone en su escrito «De una cuestión preliminar...». En la versión del seminario, plantea los "tres tiempos" del Edipo, en tanto que en el escrito no habla nunca de "tiempos" del Edipo. Lo increíble es que ambos planteos son casi perfectamente simultáneos —Lacan escribe «De una cuestión preliminar...» en el mismo momento en que está dictando su Seminario 5. En el escrito, Lacan no habla en ningún lugar de los "tiempos del Edipo", sino que propone otra lógica temporal para la metáfora paterna, a saber: que es desde siempre. Y les advierto que es una lógica temporal muy complicada de establecer porque, ¿qué quiere decir "desde siempre"? "Desde siempre" no es lo mismo que decir "desde el comienzo". Tal vez Ustedes lo entiendan de este modo:
Pero no se trata de esto. Entenderlo así es equivocado. Por nuestro pasaje a la lógica matemática, nosotros tendemos a escribirlo con un cero — y es ya una enormidad colocar un cero en el comienzo. Aún hoy, muchísima gente se confunde poniendo un uno en el comienzo, y, más aún, mucha gente no sabe a dónde va, qué designa ese uno.
En el escrito —no así en el seminario—, Lacan plantea que la metáfora paterna opera desde el origen mismo de todo lo que sea historizable, desde siempre, lo cual no permite establecer ninguna serie de tiempos de la índole de "los tiempos del Edipo". Ahora bien, si no lo permite, ¿por qué tantos lacanianos de primerísimo nivel sí conciben una temporalidad de "tres tiempos"? Lacan mismo es quien propone, en el seminario, esos "tres tiempos del Edipo". Pero, seguramente, ya se han dado cuenta de que Lacan no habla de los "tres tiempos de la metáfora paterna", sino del Edipo. Sea como fuere, ¿por qué es que en el escrito propone una cosa, y en el seminario otra? Yo me lo explico así: Lacan estaba convencido de que ése era el modo en que debía plantearlo a los psicoanalistas que asistían a su seminario, pero lo que dejaría escrito sobre la psicosis debía seguir otra lógica. Si lo revisan, verán que muchas veces Lacan escribe cosas completamente distintas de lo que dice a su público en el seminario. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me parece que él creyó que lo conveniente era exponer de un cierto modo lo que tenía para decir en su seminario, en función de lo que él creía que su público estaría dispuesto a escuchar; pero desembarazándose de esos reparos a la hora de plasmarlo en papel: "Mejor les digo estas cosas a los ‘giles’, y me despreocupo de eso cuando tenga que escribirlo"... Creo que es una posición muy complicada que, a mi entender, él abandona radicalmente a partir del Seminario 11 —en el que deja de hablar a los ‘giles’, sus alumnos...
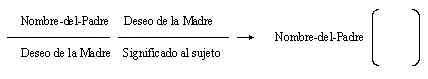
Observemos la fórmula de la metáfora paterna. Así planteada, ¿ha operado o no ha operado? Uno podría decir que sí, que la muestra como habiendo ya operado. Pero también podría decir que está indicándonos la operación, que está operando en un "durante". ¿No parece más bien que está indicándonos la operación, por así decirlo, en gerundio, en un "está operando" durante el proceso metafórico?
Les presento el problema en un máximo nivel teórico: ¿cuál es el tiempo que le corresponde a la metonimia y cuál es el tiempo que le corresponde a la metáfora? ¿Cuál es la estructura temporal de la metonimia, y cuál la de la metáfora? Lacan nos dice que la metonimia es diacrónica y que la metáfora es sincrónica. Así pues, nunca observamos cómo está produciéndose una metáfora en un tiempo gerundio. Entonces, ¿cómo decirlo? La hubo, o simplemente no la hubo. Y, ¿cómo establecemos que hubo metáfora? Sólo retroactivamente. Y, ¿cuáles son los efectos que testimonian de la operación metafórica? Los restos metonímicos. Se lo explico apelando al ejemplo por excelencia:
«Su gavilla no era avara ni tenía odio... ».
En este caso, ¿hubo, o no hubo metáfora? ¿Hay algo sustituido y algo sustituyente? Lo sustituyente es la gavilla y lo sustituido es Booz, el personaje bíblico. Y el resto metonímico es el "Su", porque el "Su" indica metonímicamente un "de quién". Ven pues que hay un resto metonímico que indica la metáfora. La metáfora sólo puede descubrirse a partir de los restos metonímicos, lo cual es precisamente el modo en que trabajamos los psicoanalistas: con las frases, sesión por sesión, despejando los restos metonímicos. Lo que estamos haciendo es establecer, a partir del texto, si hubo o no hubo sustitución metafórica.
A la metáfora le corresponde, como estructura temporal, la sincronía. Y en Lacan lo sincrónico no es lo mismo que simultáneo. Simultáneas son dos cosas que suceden en el mismo instaste en la flecha del tiempo. En cambio, "sincrónico" quiere decir que no puede inscribirse en la línea del tiempo. Para Lacan, las metáforas son todas ellas sincrónicas. Y la metáfora paterna, en cuanto tal, también lo es.
Con lo cual, la clínica que tenemos es la de si hubo o no la hubo, y nunca un "está sucediendo". Para darnos cuenta de lo que implica su concepción de esa operatoria, Lacan la escribe en la falsa temporalidad del "durante". Si se produjo la metáfora paterna, ¿cuál es el producto? Sería falso responder que resulta neurosis en caso de haberla habido, o psicosis en caso de no haberla habido. ¿En qué tiempo la hubo o no la hubo? En el tiempo propio de la metáfora, pero no se puede decir cuándo. Lacan la escribe así para transmitir cómo concibe él la operatoria de la cual está tratando de dar cuenta.
¿Pensaron por qué la llama "metáfora"? Porque Lacan está tratando de dar cuenta de la creación. La metáfora implica creación, y, especialmente, creación ex nihilo. Ya tendremos ocasión de hablar de Dios, porque les plantearé que la concepción del Padre que nos hace falta es aquella que nos permita dar cuenta de la creación, y de los sujetos para los cuales la metáfora paterna no se produce. Habrán notado que los psicóticos tienen un terrible problema con la creación: se desvanecen las existencias, testimonian de su propia muerte, el universo entero desaparece, las cosas existentes dejan de existir, etc. Por eso es que Lacan elige una metáfora. Sin embargo, curiosamente, a juzgar por lo que habitualmente sostienen los lacanianos —que "la metáfora paterna introduce la falta en ser"—, Lacan debería haber introducido una metonimia. Todos los lacanianos dicen que la metáfora paterna introduce la falta en ser. Pero, ¿cuál de las dos operatorias es la que introduce la falta en ser? En «Instancia de la letra...», Lacan dice que es la metonimia la que introduce la falta en ser en la relación de objeto. Con lo cual, si lo que los lacanianos sostienen fuese cierto, debería tratarse más bien de una "metonimia paterna", y no de una metáfora.
Con la metáfora Lacan está dando cuenta de cómo concibe él la operatoria paterna anudada esencialmente a la creación ex nihilo. Por eso, en «El Atolondradicho», él dice que hace falta haber introducido lo imaginario, lo simbólico y lo real, porque con el «padre» de Freud se cabalga todo el tiempo entre un padre real — supuestamente real—, el orangután de la horda primitiva, y el padre imaginario de la rivalidad. Y Freud carece de un «Padre» eminentemente simbólico porque él no tiene la tripartición de lo imaginario, lo simbólico y lo real.
Observen entonces que el problema del tiempo también nos está revelando un aspecto clínico, a saber, que en sentido estricto no se puede hablar de tiempo en la metáfora paterna. Y, por esta misma razón, no pueden plantearse nociones tales como la de "forclusión parcial", tan vigentes en estos días. En muchas discusiones clínicas se emplea la noción de "forclusión parcial" como una suerte de interrupción en un proceso completo de, por ejemplo, tres fases. Así, se habla de "forclusión parcial" cuando no se cumple cabalmente ese proceso de tres fases, sino que por ejemplo se llegó sólo hasta la fase dos, y por lo tanto hay "forclusión parcial". Planteos de esta clase corresponden a la lógica de los "tres tiempos" del Edipo, que sí es un mito, un relato.
La estructura temporal de la metáfora es sincrónica, y la única forma de encontrarnos con la metáfora es ya habiéndola habido, o no habiéndola habido —no se puede establecer en ella un "durante" en un tiempo gerundio. Ahora bien, Lacan sí escribe en la fórmula ese "durante" porque quiere indicar con ello lo que él quiere transmitir; pero en rigor no hay tal "durante" en la metáfora. El Deseo de la Madre ha sido tachado, o bien no ha sido tachado, y sobre eso no cabe la pregunta de cuándo ocurrió —eso es todo lo puede decirse al respecto. Y por esa misma razón la metáfora paterna es "transfenoménica" —haciendo uso de un acertado término de Jacques-Alain Miller, que Lacan nunca dijo. La metáfora paterna es transfenoménica ya que nunca hay fenómenos de la metáfora paterna; y eso porque no se inscribe en el tiempo, dado que no puede entrar en ninguna diacronía. En realidad, las metáforas no entran en la diacronía, simplemente las hubo o no las hubo.
¿Aceptan que el lapsus puede ser entendido como una sustitución metafórica? Vieron que en esos casos podemos posicionarnos como que lo hubo, o que no lo hubo. Ocurre a veces que nos detenemos justo antes de decir lo que estamos por decir. ¿Nunca les pasó advertir inmediatamente antes que está por advenir una metáfora? Pero eso nunca puede suceder en el "durante"; o lo hubo y me sorprendo, o bien casi iba a haberlo y también me sorprendo —en cualquier caso, se trata siempre de una sincronía. Con lo cual, no hay "tiempos del Edipo", y esto es lo que hace que la metáfora paterna sea transfenoménica. Y por esa misma razón, Ustedes jamás podrán presentar un caso del que digan cuál es el estado actual de la metáfora paterna de alguien. Sencillamente, no pueden hacerlo. Todo caso de psicoanálisis necesariamente opera sobre la diacronía del relato del mito edípico, trabajándolo con lujo de detalles; porque justamente en la estructura de ese relato buscamos las cosas que están salteadas que pueden darnos un principio explicativo.
Hemos pues examinado un poco dos de los cuatro aspectos que les propuse considerar. Quisiera ahora que revisáramos el tercero: la resolución.
Para Freud, la resolución del Edipo es de dos clases: una primera que, en sentido estricto, es por la vía de la represión; de lo cual habrá un retorno de lo reprimido. Y una segunda que no es en sentido estricto, esto es, por la vía del famoso sepultamiento, o el "irse al fundamento" — tal como aparece en la edición de Amorrortu. El sepultamiento, el Untergang, es cuando se entierra un cajón, pero también cuando se ponen las bases de un edificio. En alemán, el término Untergang designa ambas cuestiones. Así es como está planteado en Freud. Pero muchos de nosotros, lacanianos, también lo sostenemos. En numerosas publicaciones lacanianas se lo toma de ese modo, diciendo por ejemplo que la tachadura del Deseo de la Madre en la metáfora paterna es "la barra de la castración", o bien "la barra de la represión primordial". Curiosamente, Lacan jamás la denomina "barra de la represión", y, más aún, ni siquiera utiliza la represión para dar cuenta de ello. Lacan habla de «elisión». Éste es un punto sumamente importante que indica la diferencia entre las concepciones freudiana y la lacaniana. Por otra parte, habrán notado que Freud designa mediante «represión» a un montón de cosas. Y es claro que en una teoría no es conveniente designar con un mismo término a un montón de cosas, porque haciendo así se promueve la confusión. Freud intentó salvarlo hablando de «represión propiamente dicha» y «represión primordial». Pero, finalmente, esa oposición es insuficiente.
En el sistema de Lacan, el destino de la metáfora paterna se establece en un sistema combinado de elisión–forclusión.
Elisión Forclusión Neurosis Deseo de la Madre sujeto Psicosis F Nombre-del-Padre En la neurosis se trata de la elisión del «Deseo de la Madre» y de la forclusión del sujeto. ¿Recuerdan el esquema R? Lacan habla allí del "sujeto forcluido de su realidad"; es decir que en la neurosis el sujeto está forcluido, cosa que se verifica muy directamente en la clínica mediante la función de la certeza, tal como la entiende Lacan en la psicosis. ¿Cómo la entienden Lacan? ¿Es cómo dice Kräpelin, que el contenido del delirio no puede cambiar? No, eso es absolutamente falso. El contenido del delirio de Schreber cambió: al principio iba a ser violado y desechado como una porquería en un rincón —«liegen lassen»—; pero más tarde se modifica el contenido del delirio: desposar a Dios, y engendrar con él una especie schreberiana en oposición a los falsos hombres. Con lo cual, el contenido del delirio cambió muchísimo, y en medida tal que hasta Freud dice que Schreber logra curarse, porque el segundo contenido del delirio dejó de ser injuriante. Así, no es correcta la aseveración de Kräpelin porque el contenido del delirio es efectivamente variable.
Pero, ¿en función de qué concebimos la certeza como propia de la psicosis? ¿En función de qué, si no hay variación? No en función del contenido del delirio, sino en función de la autorreferencia. Vemos la autorreferencia como certeza psicótica porque no está forcluido el sujeto. En la clínica de la neurosis, en que sí está forcluido el sujeto, justamente lo más difícil de producir es la referencia al sujeto. En el ejemplo de Lacan de los cuatro hermanos, yo debo sustraerme de la cuenta para poder decir "Tengo tres hermanos". El sujeto es lo que se sustrae de la cuenta —como está indicado en el esquema que hice en la pizarra. Pero en la psicosis no hay tal sustracción. En lugar de haber sustracción, hay una imposibilidad de dejar de estar subjetivamente concernido en todo fenómeno. Mediante la certeza autorreferencial, verificamos la falta de forclusión del sujeto característica de la psicosis. Y, ¿qué se forcluye en la psicosis? El Nombre-del-Padre.
Así es que no podemos diferenciar la psicosis diciendo que en ella hay forclusión y en la neurosis no la hay. Les propongo utilizar la forclusión para ambos, lo cual es por otra parte la indicación que Lacan nos hace en su texto. Y a la forclusión del Nombre-del-Padre, ¿qué elisión corresponde? La elisión del falo simbólico. Para ese caso, Lacan también utiliza la elisión. Con lo cual, vean que es un sistema complejo y completo, que no utiliza para nada la función de la represión del sistema freudiano. Y además es clínicamente útil porque la forclusión no es exclusiva de la psicosis. Si reservásemos la forclusión sólo para la clínica de la psicosis, no podríamos trabajar con una importante característica de la clínica de la neurosis: la forclusión del sujeto en su realidad.
Y, finalmente, el último aspecto a considerar: la estructura misma. En Freud es la del mito. Los dos tienen estructura mítica, es decir, los dos tienen estructura de "había una vez". Y aunque les estoy proponiendo rechazar en la teoría el valor explicativo del Complejo de Edipo, eso no quiere decir que no trabajemos —lo estudiaremos con «El Despertar...»— con «el mito individual del neurótico». Y aun el hecho de que trabajemos sobre el mito individual del neurótico no quiere decir en absoluto que estemos afirmando que la posición de todo sujeto se explica mediante la existencia de un mito.
A diferencia de esta estructura mítica, la metáfora paterna —tal como está planteada en «De una cuestión preliminar...»— tiene una estructura de fórmula algebraica. Y si Lacan está indicando que la metáfora paterna tiene una forma de fórmula algebraica es porque se está oponiendo a la modalidad freudiana del cuentito. La metáfora paterna no puede explicarse en términos de cuentito —eso sería transgredir la intención que tuvo Lacan cuando decidió asignarle la estructura con que nos la presentó. Lacan la creó mediante una fórmula algebraica, justamente para contraponerla a la estructura del cuentito. A pesar de ello, los lacanianos suelen explicar la metáfora paterna haciendo, para colmo, el cuentito del Edipo...
Espero que recuerden el sistema de oposiciones lingüísticas que les propuse considerar el año pasado. Estuvimos trabajando un poco con los estudios de Benveniste sobre el indoeuropeo, en especial la oposición pater y atta. Dijimos que atta designa la persona individual del papá, y que pater es una figura que en las familias modernas no cumple ninguna función porque la estructura social en Occidente está armada por "familias nucleares" (y habrán notado que, en Occidente, la familia es cada vez más "nuclear", que cada vez tiende a reducirse más). Pero, como designación, «pater» se empleaba en la estructura social de las fratrías, en la cual los vínculos familiares no estaban determinados por «atta», sino por el vínculo entre los "fráteres". Y dos personas eran "fráteres" —esto es, mantenían un vínculo "fraterno"— no porque compartían a la misma mamá —para designar ese vínculo consanguíneo se empleaba el término «adélphos». El « phrátÿr » se definía con relación al «pater», que nunca jamás nadie hubiera confundido con ninguna persona individual, ya que era una figura divina y original que, en tanto que nombre, organizaba la fratría. En términos de «Tótem y Tabú», podríamos decir que el pater sería el animal que daba nombre a la fratría, como por ejemplo "León", "Tigre", etc.
Por eso es que en Lacan se trata del Nombre-del-Padre, porque es una forma de designar los vínculos entre los sujetos sin que ninguna persona de carne y hueso lo ocupe. De hecho, si se diera el caso de que el papá asumiera esa posición de Nombre-del-Padre —lo que quizás para muchos sea perfectamente normal—, el resultado seguro será un psicótico. Porque el valor del Nombre-del-Padre es establecer que el orden simbólico no es ninguna persona en particular. El problema de Schreber radicó en que su papá había llegado a ser el referente, el gran legislador en todas las naciones europeas de habla alemana, quedando así adherido y confundido con el Nombre-del-Padre. El producto seguro de eso es la psicosis. Así es como operaba el «pater» en el indoeuropeo. Pero ocurre que nuestras modernas familias impiden verlo.............................
[Cambio de cinta]
............................ En los casos en que el Nombre-del-Padre no opera, queda habilitada la posibilidad de que tanto la mamá como el papá puedan llegar a ser el Otro. Eso es lo que ocurre en las psicosis: el papá o la mamá —o ambos— no fueron distinguidos del lugar que es exclusivamente simbólico. En Freud, esta teoría no está porque él no tiene teoría de lo simbólico.
Y el año pasado también les aconsejé estudiar la diferencia entre Thémis y Díkÿ, porque en efecto hay dos tipos de nociones para referirse a la ley. Y la ley de la cual el Nombre-del-Padre es representante no es la ley del código, y, por lo tanto, los delincuentes no son en absoluto equiparables a los psicóticos. No hay ninguna falla en la función del Padre del delincuente —el delincuente no es un caso de la psicopatología psicoanalítica. Podemos discutir sobre este punto porque para mucha gente efectivamente es así.
El otro día, leí en un artículo que Hitler era psicótico. Para mí es un terrible desaguisado plantear a Hitler como un psicótico. Hitler era un genocida, no un psicótico. No veo por qué considerar como falla en la función paterna el hecho de que un tipo robe en un kiosquito, o que asesine a un custodio de un banco para llevarse un millón de dólares. Y menos comprensible aun si consideramos el caso de que el padre de ese tipo hubiese sido a su vez ladrón; en cuyo caso su hijo podría haberlo tomado como ideal a seguir, demostrando así que la función paterna funcionó espectacularmente bien. En ese caso, la respuesta que ese hijo dio a lo delincuencial del padre fue no sancionarlo con un repudio personal, pero eso no quiere decir que haya falla en la función paterna.
No conviene usar la función paterna en ese sentido. Pero, para eso, hacen falta dos nociones de «ley». Y, por otra parte, les demostré el año pasado que en la psicosis tampoco se verifica una falla de la relación al código. Un muy buen ejemplo de ello es el caso Schreber, que era un renombradísimo abogado y presidente de la Corte de Apelaciones de un tribunal de jueces una generación mayores que él. No puedo ver qué problema podría tener un tipo así con el código. Ustedes quizás me digan que eso era así antes de la manifestación de su psicosis; pero no es ése un argumento válido porque, después de desencadenada su psicosis, él hace abogado de sí mismo para apelar en contra de la figura de insanía que se le había imputado. Y termina ganando ese juicio a pesar de seguir perfectamente delirante, siendo la mujer de Dios, etc. Le levantan la insanía y le devuelven el derecho de administrar plenamente sus bienes económicos y los de su familia. Entonces, ¿qué problema tenía con el código?
Es otra la ley que falla. La falla está en la ley del orden simbólico, y no en la del código. Y, ¿dónde se ve funcionar a la ley del orden simbólico? En la realidad, en el orden de la realidad. Ejemplo de una falla en la ley del orden simbólico es el caso de que alguien vea vacas volando. Y vieron que para referirse a que las vacas no vuelan, habitualmente Ustedes dicen "No, eso no puede ser", como si fuese el texto de una ley. Ustedes no dicen que está prohibido que las vacas vuelen, sería completamente inútil ya que nadie prohíbe aquello que no puede suceder. Pero sí tendemos a expresarlo con un texto de tipo legal —"Eso no puede ser".
Por eso hay que conocer los dos sistemas de ley. La ley que no opera en la psicosis es la ley que organiza el orden de las cosas, y la expresión que para ello yo les proponía es la de «Ordo Rerum», no la ley del código. Con la ley del código no hay ningún problema. Y aún más, son menos transgresores los psicóticos que nosotros. Hagan la prueba de conducir un coche junto a un psicótico y crucen una luz roja: es muy probable que reaccione de una manera mucho más alertada por el hecho de que no se debe transgredir el código; o bien falten a una sesión que Ustedes tienen pautada con un psicótico en un centro asistencial, y van a ver cómo le cae ese incumplimiento de la ley del código. Por supuesto que la ley del código puede estar alterada en alguien. Es cierto que puede haber un paranoico que tenga un delirio armado con que el sistema de justicia ha sido concebido para arruinarle la vida, porque el delirio puede tomar cualquier aspecto o ámbito de la vida. Pero si hay algo neutro, es el código.
La ley del código es la Díkÿ . Y no es esa ley la que se ve alterada en la psicosis. Por eso yo rechazo un artículo como el de Rolando, porque confunde esas dos leyes. Él plantea que si hay alteración de la ley del código, hay parricidio, que se ataca al padre. Y yo digo que no necesariamente es así.
Para concluir, les propongo el valor operacional del Edipo en la clínica psicoanalítica. ¿Cuál es ese valor operacional? Partir de la definición de Lacan, que es: «el Padre es el representante original de la autoridad de la ley». Y, para ser un representante eficaz de la autoridad de la ley, no tiene que ser ninguna persona en particular. Y la Madre es «el sujeto que se ve arrastrado a ocupar realmente el lugar del Otro».
En mi forma de entender y practicar esta lógica, tanto mamá como papá van al lugar de «Madre». De manera que la diferencia no estriba en quién de los dos tenga más pelos... La diferencia está en si van o no van al lugar del Otro real, que encarna el lugar del Otro. Y, efectivamente, madre y padre encarnan el lugar del Otro. ¿Quién transmite la lengua materna al niño? Tanto la madre como el padre. Son raros los casos en que uno habla una lengua materna y el otro, otra lengua materna. Y en esos casos, ¿cuál es entonces la lengua materna? Está por verse, hasta hay toda una clínica fundada en esto. Maud Mannoni, un gran psicoanalista de niños, tuvo un sistema de trabajo con otro gran psicoanalista de niños, Donald Winnicott. ¿Saben cómo atendían a los esquizofrénicos? Mannoni le mandaba los esquizofrénicos franceses a Inglaterra, y Winnicott le mandaba los esquizofrénicos británicos a Francia, para así cambiarles la lengua materna. Y les advierto que con eso lograban un espectacular cambio de posición subjetiva.
Pero, ¿cómo designamos a las personas que ocupan el lugar de representar al Otro? «Madre». Y no por eso necesariamente debe tener vagina y mucho menos parir —si no, no podría haber madres adoptantes. Y se llama «Padre» a ese lugar tercero que inscribe que ninguna persona localizada como representante del Otro equivale en sí mismo al Otro. Y puede ser cualquier instancia la que inscriba esa diferencia.
Les propuse que la instancia legal que nos hace falta deriva del lenguaje:
«Lo dicho primero decreta, legisla, "aforiza", es oráculo, confiere al Otro real su oscura autoridad».
¿Quién es ese Otro real? ¿El padre o la madre? Ambos pueden serlo. ¿De dónde viene la autoridad que para nosotros tienen padre y madre? De una función del lenguaje que es depositada en ellos. Ésta es la versión del Edipo con que debemos trabajar en la clínica psicoanalítica, estudiando cómo papá y mamá —o cualquier otro personaje significativo— operaron la representación del Otro; esto es, cómo se posicionó cada uno ellos, representando al Otro en función del deseo y la demanda. No importa tanto el sexo de cada uno. Importa más, por ejemplo, si la madre renunció al deseo por la demanda.
Todo el tiempo trabajamos con el Edipo, no con el deseo incestuoso del niño y con el padre como agente de prohibición de ese deseo, sino con cómo se posicionaron los representantes del Otro en cada caso. Lo fundamental es establecer cómo se posicionaron respecto del deseo y la demanda.
Ahora bien, la clave está en algo que suele resultarnos muy similar al Edipo en Freud, a saber, la pareja parental. ¿A dónde puede, cada uno de nosotros, ir a ver cómo su mamá y su papá —en caso de tenerlos a ambos— se posicionaron como representantes del Otro en relación con el propio deseo? En la pareja. Es decir que lo que más me interesa del deseo de mi mamá es cómo el deseo de mamá se vincula al deseo de papá. Por ejemplo, supongan que el padre haya tenido toda la vida una amante y que la madre siempre lo haya sabido, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿por qué ella deseó a un hombre que no la deseó a ella? Observen que si fuera al revés, no cambiaría nada. No importan tanto los sexos de cada uno de ellos, sino que ambos son representantes del Otro. Y como el deseo del sujeto se vincula por estructura al deseo del Otro, me interesa profundamente saber cómo los representantes del Otro se posicionaron, a su vez, respecto de su deseo. Y, ¿dónde se lo ve mejor? En el vínculo de deseo entre ellos. O sea que los tomo como pareja, no porque tengan que ser pareja, sino porque es el andarivel en que mejor se observa la posición desiderativa, ya que, como pareja, cada uno está vinculado a su propio deseo y al deseo del Otro.
Ésta es la forma operacional del Edipo que les propongo. Y todas las fallas en esta posición es lo que tendrá que elaborar el sujeto en su propia posición subjetiva, para encaminarse en el camino de su propio deseo. ¿Por qué? Porque el deseo del sujeto es una relación a ese sistema de deseos.
Ésta es la forma operacional del Edipo. Tengo que decirlo porque hoy en día se trabaja muy poco con los padres y se revisa poco la historia; en cambio, se trabaja con el objeto a, con el goce, etc. Creo que se dejó de trabajar con el Edipo porque la teoría del Edipo que sostenemos paradójicamente nos impide trabajar con el Edipo. Mi impresión es la de que si despejamos el Edipo como fantasía freudiana —que todos nosotros amamos porque responde al «no hay relación sexual»—, obtenemos la ganancia de contar con una teoría operacional del Edipo en la clínica psicoanalítica, a saber, tomando a mamá y a papá juntos como pareja.
Y, si fueran dos varones gay, ¿qué haríamos? Habría que ver porque no se escribiría igual. Es muy común en las parejas gay que uno —o ambos— sea muy promiscuo. Entonces, supongan que uno de ellos es muy promiscuo y que el otro siempre fue fiel, entonces tienen ahí el Edipo. ¿Ven la pregunta del niño criado por esta pareja? Hay que reducirlo a una estructura mínima porque si no, no se puede trabajar. ¿Qué quiere decir "reducirlo a una estructura mínima"? Que todos los representantes fundamentales del Otro serán los representant