
Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com

Seminario
El padre en psicoanálisis
http://wwww.edupsi.com/padre
padre@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Lic. Alfredo Eidelsztein
Clase 8
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Clase Nº 8
17-06-00
Dado que recién hoy trabajaremos con el concepto de «existencia», dedicaremos nuestra próxima reunión a su articulación con la función paterna. Y el andarivel que vamos a transitar —el más común para pensar estos problemas— es el de Dios, entendido como una figura de lo sagrado. Entonces, vamos a trabajar la función paterna ligada a la noción de «existencia».
Para plantearlo rápidamente y muy grosso modo, podríamos decir que en la psicosis falla la existencia: siempre al menos una dimensión de la existencia caduca. Vamos a trabajar eso por la vía de lo sagrado, y, si nos da el tiempo, quizá lo ampliemos a otras varias dimensiones culturales y a otras formas de concebir lo sagrado que no sean necesariamente las del Dios monoteísta de nuestra propia cultura. Y si tienen un poco de tiempo y de ganas, podrían revisar la clase XVIII del Seminario 11, en la que Lacan articula a la paranoia un término alemán tomado de Freud: la «Unglauben», la "increencia" o no-creencia.
Para hoy habíamos pactado trabajar conjuntamente con «El Despertar de Primavera» de Wedekind, en cuya edición castellana cambiaron el subtítulo original de «Tragedia Infantil» por el de «Drama en Tres Actos» —las versiones castellanas siempre adolecen de mala calidad... Es muy interesante porque se trata de jóvenes y la estructura de la obra es, en efecto, una tragedia.
Pasaré, sin más, a lo que sobre esta obra yo quería discutir con Ustedes.
Primero, para no caer en un vicio común en psicoanálisis —quizá no muy en boga hoy, pero sí hace quince años—, les advierto de que no haremos aquí psicoanálisis aplicado. No vamos a hacer un psicoanálisis aplicado, sino algo que Lacan designa como "disciplina del comentario". Encontrarán lo que Lacan entiende por "disciplina del comentario" en la «Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud» y en «La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis» 1.
¿En qué radica esta "disciplina del comentario"? Por un lado, en exigir que el texto dé por sí mismo la pauta de respuesta a todas las preguntas que el texto plantea; y, por otro lado —casi como un corolario de lo primero—, en prescindir completamente del recurso a las intenciones personales del autor o de quien fuere. Y, ¿cuándo se trataría de psicoanálisis aplicado? Toda vez que nosotros interpretásemos por ejemplo a Wedekind, pensando cosas sobre él a partir de lo que él dice en «El Despertar...», en el sentido de considerar que esa obra expresa las intenciones personales del decir de Wedekind. Eso sería psicoanálisis aplicado: creer que se está hablando de Wedekind.
Yo les propongo trabajar sobre el texto en sí mismo, lo cual es un radical cambio en la posición clínica porque el sujeto pasa a ser equivalente del texto. Y, para decirlo en bruto, de ese sujeto participa tanto lo que dice el paciente como lo que dice el analista. Y lo que dice el analista no deja de ser parte del texto. De modo que intentaremos hacer lo mismo, procurando olvidarnos de la individualidad de Wedekind. No sé si recuerdan el análisis que Lacan hace de Hamlet, en que no trabaja para nada con la intención del decir del autor; ni aun teniendo en cuenta que el autor tuvo un hijo que se llamaba Hamlet —no es poca cosa. Se deja eso por fuera, y se trabaja como si ése fuese un texto, asumiendo que responde por sí mismo todas las preguntas que en él se plantean.
¿Por qué propuse trabajar con este texto del «Despertar...» Porque Lacan escribió unas notas muy interesante que llevan el mismo título, publicado por Manantial en «Intervenciones y textos 2». Este escrito tiene un prefacio de Jacques-Alain Miller, en donde él dice que pidió a Lacan que escribiera unas notas para el programa de la obra de Wedekind que, en esos días, Brigitte Jacques estaba montando en escena. Las notas que entonces Lacan escribió a pedido de Miller constituyen el cuerpo de este escrito, luego agregado a la edición que hizo Gallimard en 1974 de la obra de Wedekind.
Les propuse este texto por dos motivos: en primer lugar, porque allí aparece una dimensión muy interesante de la concepción de Lacan sobre el Nombre-del-Padre, que es la que estudiaremos hoy. Y, en segundo lugar, porque es un interesante lugar para discutir el siguiente problema: cuando yo propuse la neta distinción entre el concepto «Nombre-del-Padre» y el papá de carne y hueso, muchos de Ustedes me dijeron que desde siempre estaban bien al tanto de eso, y que les resultaba evidente que el Padre no fuera el papá, sino cualquiera. Y lo que yo voy a tratar de establecer es que no es así —al menos, no es así como lo entiende Lacan—, y me parece que si uno es medianamente cuidadoso co n la noción de «Padre» en nuestra cultura, tampoco debería entenderlo de ese modo.
No sé si recuerdan las fórmulas que el año pasado extracte de «Subversión del sujeto...», en que se definía al Padre como el «representante original de la autoridad de la l ey», y a la Madre como «el sujeto que se ve arrastrado a ocupar realmente el lugar del Otro». Si Ustedes aceptan estas definiciones, habrán de considerar que se deriva teóricamente de ello —algo de lo que se habla muy poco— que el Padre no encarna. Y, para intentar demostrarles que el Nombre-del-Padre no encarna, voy a utilizar el texto de Wedekind.
¿Qué estoy tratando de decir cuando les digo que el Padre no encarna? ¿Entienden lo que estoy intentando discutir? Ustedes dicen que están de acuerdo con que el Padre no necesariamente es el papá, sino que puede ser cualquier persona o aun una institución. Pero no, no se trata de eso. Digo que el Nombre-del-Padre no encarna. Si algo encarna en relación al Otro, eso se designa «Madre». Y Madre perfectamente puede ser con pelos o sin pelos —las mujeres hirsutas pueden dar testimonio de eso—, e incluso más: no importa si uno tiene o no algo colgando entre las piernas. No es ésa la diferencia.
Creo que hoy en día, en Occidente, ya ni hace falta entrar en la discusión de si el sexo de la persona es o no determinante de la posición que adquiere como padre o madre. Pero si acaso alguien pensara que necesariamente la madre y el padre deben necesariamente ser los genitores, forzosamente debería aceptar prohibir las adopciones. En oposición a este punto de vista, Ustedes aceptan que cualquier persona puede funcionar como padre y madre. Ahora bien, les pregunto: ¿creen que tiene que debe poseerse algún órgano determinado para ser padre o para ser madre?, ¿creen que la diferencia sexual anatómica lo establece? No, aceptan también que la diferencia sexual anatómica no garantiza esas posiciones.
De manera que estamos ya en condiciones de afirmar lo siguiente: en la teoría de Lacan, tanto el padre como la madre —esas figuras que nos ofrece la familia— pueden ir al lugar de «Madre», en tanto que «pater» no se encarna. Más aún, si encarnara, pasaría a constituir ese tipo de fallas causales de psicosis, puesto que se estaría encarnando el "legislador" —tal como Lacan lo designa en «De una cuestión preliminar...». Entonces, de nuevo, ¿creen Ustedes que, cuando Lacan dice "legislador", está necesariamente refiriéndose a alguien con determinada diferencia sexual anatómica? ¿No puede acaso una mujer ser el "legislador"?
Entonces, voy a tratar de presentar, en «El Despertar...», cómo Lacan concibe al Nombre-del-Padre. Para eso, voy a leerles una pequeña cita de la página 112 de «Intervenciones y Textos 2», en que Lacan dice:
«Por mi parte leo allí lo que rehusé expresamente a aquellos que sólo se autorizan a hablar desde el entre los muertos: o sea decirles que entre los Nombres-del-Padre existe el del Hombre enmascarado.
Pero el Padre tiene tantos que no hay Uno que le convenga, si no el Nombre de Nombre de Nombre. No de Nombre que sea su Nombre-Propio, sino el Nombre como ex-sistencia.
O sea el semblante por excelencia. Y "el Hombre enmascarado" dice eso bastante bien».
Es un párrafo difícil, está lleno de información. Voy a extraer de él sólo lo que me interesa. ¿De qué está hablando?, ¿cuál es el problema del que Lacan está hablando?, ¿a quién rehusó qué cosa? A los psicoanalistas, por ejemplo. Y, ¿qué quiere decir que se rehusó a hablar? Por ejemplo, rehusó a hablar a los psicoanalistas en las coordenadas del seminario sobre los Nombres-del-Padre, que decidió interrumpir en la primera clase. Y, ¿quién es el "entre los muertos"? Freud puede serlo, ¿no? (La mejor forma de leer es cuando uno no entiende nada, como si fuese a descifrar jeroglíficos, o como cuando uno hace crucigramas). ¿Qué quiere decir cuando dice que sólo se autorizan a hablar del entre los muertos? ¿Es que solamente se estará refiriendo a Freud? Puede ser, y parecería que esto ya está entre nosotros, o también a la teoría que dice que el Padre es "el padre muerto" (que, para colmo, muchos dicen que es la teoría de Freud sobre el Padre, o, para colmo de males, muchos dicen que es la teoría de Lacan sobre el Padre...). Con lo cual, podría ser que no necesariamente tiene que ser un "padre muerto" lo que figure al Nombre-del-Padre. Y, si leyeron la obra, el enmascarado no es ningún muerto.
Parece que ya hay algunas investigaciones —entre ellas, la mía— que apuntan a sostener que, cuando Lacan habla del Nombre-del-Padre, no se refiere a aquello que Freud designa como «padre muerto», sino que es otra teoría, otra forma de concebir.
Retomo entonces la cita.
«...o sea decirles que entre los Nombres-del-Padre existe el del Hombre enmascarado.
Pero el Padre tiene tantos que no hay Uno que le convenga,...».
¿Entienden eso? Eso puede ser un relevamiento de la sociedad, pero también puede ser una indicación: no conviene que tenga uno, no conviene que el Padre tenga un nombre, conviene que tenga al menos varios nombres. Pero, ¿para qué? Para que no se lo confunda con una persona, porque en caso de tener un nombre se lo confundiría con una persona.
«... si no el Nombre de Nombre de Nombre. No de Nombre que sea su Nombre-Propio, sino el Nombre como ex-sistencia».
Parece que dice cualquier cosa, pero en este caso está repitiendo para que lo tengamos claro: no de un Nombre que sea Nombre Propio. Y no sé si se repararon en que "Nombre-Propio" está escrito con guión. Esas escrituras de Lacan son algebraicas, como es el caso de «Nombre-del-Padre», que se escribe así por ciertos motivos; "Deseo de la Madre" no va con guiones, en todo eso hay un cálculo premeditado de escritura, por parte de Lacan.
«O sea el semblante por excelencia».
Entonces, no hay Un Padre. No se trata del padre muerto. Para Lacan, que sea el padre muerto es una forma simbólica de recuperarlo. Pero no hay Un Padre. Sostener que es el padre muerto es una vía neurótica, ¿conocen Ustedes situaciones en que el padre consista de la manera más violenta, que cuando está muerto? Ni hace falta recordarles la clínica más elemental. A los lacanianos les encanta decir que "Hay que barrar al Otro". Yo no uso nunca esa expresión, fundamentalmente porque no tengo la meno r idea de lo que quiere decirse con ella. De todos modos, si fuera posible que alguien pudiera "barrar al Otro" y si se tratase del padre, ¿cuándo sería más fácil hacerlo, cuando está vivo o cuando está muerto? Cuando está vivo porque, cuando el padre está muerto, mayor enaltecimiento hay de su figura. Así que cuidado con decir que el Nombre-del-Padre es el "padre muerto", porque es justo todo lo contrario —como muy claramente lo indica la clínica cotidiana de la gente que tiene el padre fallecido.
La del "padre muerto" no es en absoluto la teoría de Lacan sobre el Nombre-del-Padre. Pero Lacan sí dirá, en el progreso de su enseñanza, que tiene varios nombres, y no Uno. ¿Entienden por qué lo dice? No porque haya descubierto en su investigación antropológica que haya habido varios nombres, sino que "no le conviene Uno" porque es peligroso decir hablar de "El" Nombre-del-Padre. Hay que considerar la pluralidad de sus Nombres porque es un semblante por excelencia. Intentaré demostrárselo a Ustedes con "el enmascarado" del «Despertar...» —y no justamente mediante la argumentación que hace Lacan, de que tiene una máscara. Habrán notado el chiste de Lacan: ¿a alguno de Ustedes se le ha dicho que la máscara no sea máscara de mujer? Con lo cual, ni siquiera el sexo se puede establecer. Y eso para Lacan es «ex-sistencia». (En la próxima reunión nos abocaremos a estudiar la función del Padre y su esencial relación con la existencia. Para este tema les recomiendo el texto «Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud»).
Creo que en este escrito de «Intervenciones y Textos 2», Lacan plantea un problema implícito en la relación Freud–Lacan. Digo, habitualmente los lacanianos tienden a decir que "Lacan dice lo mismo que Freud, pero bien dicho, como hay que decirlo. Lo que pasa es que entre Freud y Lacan estuvieron los post-freudianos que lo decían mal porque no entendieron nada. En cambio, Lacan lo entendió bien", y yo creo que quizás haya que hacer una diferencia un poco más radical que ésa. Les leo, entonces, un pasaje más de este texto de Lacan:
«Pero Wedekind es una dramaturgia. ¿Qué lugar otorgarle? El hecho es que nuestros judíos (freudianos) se interesan en ella, en este programa encontrarán su atestación».
Recuerdan que en una de las reuniones del comité psicoanalítico fundado por Freud, la del 13 de febrero de1907, se discutió el «El Despertar...» de Wedekind. Está consignado en las actas de las reuniones de ese pequeño comité de psicoanalistas —judíos en su mayor parte— a los que Freud repartió anillos 2. Y se acuerdan de que para Freud era una gran preocupación que los psicoanalistas de la primera generación fueran sólo judíos, porque temía, dado el antisemitismo de la época, que se tildase al psicoanálisis de "ciencia judía". Por eso entusiasmó tanto a Freud el interés de Jung por el psicoanálisis. Pero cuando las cosas empiezan mal, suelen terminar del mismo modo... Porque Jung terminó transformando las enseñanzas de Freud en ese monstruo mágico y delirante que es el jungismo, y, para colmo, Jung fue un militante antisemita nazi; por cierto no de aquellos que pusieron la cara, pero sí de los que con entusiasmo echaban leña al fuego. Ése fue el que Freud creyó que sería la salvación del psicoanálisis... En lugar de haber hecho ese cálculo, Freud debió mejor haber analizado un poco aquello que lo aproblemaba de su condición judía.
«Hay que decir que la familia Wedekind más bien había vagabundeado bastante a través del mundo, participando de una diáspora, idealista ella: haber tenido que abandonar la madre tierra debido al fracaso de una actividad "revolucionaria" ».
No sé si conocen algo de la vida de Wedekind. Al comienzo fue revolucionario. Esta obra es de la época revolucionaria, pero luego se convirtió en un apoyo al Káiser, del modo más retrógrado y fascista que uno pueda imaginar. Ésta es la diáspora de que habla Lacan.
«¿Es esto lo que hizo imaginar a Wedekind, hablo de nuestro dramaturgo, ser de sangre judía? Su mejor amigo, al menos, da fe de ello».
No conozco nada de esto. No sé quién es este mejor amigo. No leí su biografía.
«¿O bien es asunto de época, pues el dramaturgo, en la fecha que señalé, anticipa a Freud y ampliamente?».
Entienden que Wedekind encontró en 1891 lo que Freud encontraría después. ¿Entienden la pregunta de Lacan? ¿Esto es tema de judíos, o es una preocupación de la época? Pero Wedekind no es judío. Bueno, pero Lacan encontró por ahí que un amigo dice que él se pensaba judío En realidad, en la primera página Lacan admite que se equivocó, que él pensó al principio que Wedekind era judío, pero después termina diciendo que ni importa porque es como si lo fuese. Entonces, estos temas son ¿"ciencia judía" o preocupación de la época? Si son preocupación de la época, es interesante ver qué tipo de preocupación y qué tipo de solución dio Freud a ese problema.
«Pues puede decirse que Freud, en la susodicha fecha, aún cogita el inconsciente y que en lo que respecta a la experiencia que instaura su régimen, a su muerte ni siquiera la había montado todavía».
Acá está la muerte de Freud. El párrafo que les leí sobre la familia de Wedekind viene después de éste, así que efectivamente puede ser la muerte de Freud que ya está citada en el texto. Entonces, Lacan dice que Freud cogita sobre el inconsciente, y que al momento de su muerte no concluye en algo. ¿Cuál es la experiencia que instaura el régimen del inconsciente? El psicoanálisis.
«Esta tarea quedo a mi cargo, hasta que alguien me releve de ella (quizá tan poco judío como yo)».
Sobre este "tan poco judío como yo" no sé qué decirles. Sobre esta cuestión, he escuchado algunos trabajos de lacanianos que me resultaron francamente antisemitas, es decir que no me parecen muy útiles para la reflexión científica. No sé qué quiere decir con "tan poco judío como yo". Quizá Lacan asigne algo de la insuficiencia del desarrollo teórico a la condición judía de Freud y de los que conformaban el primer círculo; o tal vez por la cultura, la tradición y la religión de los judíos. No lo sé. Pero vieron que dice que Freud dejó cosas pendientes respecto de la experiencia que habilita el inconsciente, cosas que —según él dice— quedaron a cargo de Lacan. Es decir que Freud no respondió por esa tarea.
§
Vamos a trabajar con Wedekind. Estuve pensando mucho cómo trabajarlo hoy. Me fue muy problemático organizar esta reunión. Vamos a ver si hay éxito.
En primer lugar, trabajaremos con nuestro tema fundamental — el Nombre-del-Padre— intentando ver por qué aquí podría ser "el enmascarado". En segundo lugar, lo que me interesará más que nada es hacer de esto un caso clínico de los tres personajes —Wendla, Mauricio y Melchor—, tomándolos como sujetos para examinar de qué se trata. Porque voy a proponerles entenderlos mediante la definición operacional del Edipo de la que les hablé el año pasado; es decir que no se trata de que los muchachos se quieran acostar con la mamá, aunque haya en efecto un personaje que sueña que se acostaba con la mamá —en todo caso, sólo un personaje sueña con eso, y no veo por qué suponer que a todos haya de pasarles lo mismo.
Y, por otra parte, voy a tratar de explicitar —tomando esta definición operacional del Edipo para entender la posición subjetiva de ellos tres — cómo entiendo yo la insuficiencia a la que Lacan se refiere respecto de Freud, en cuanto al inconsciente y al dispositivo concebido para operar sobre él.
¿Cuál es, desde mi punto de vista, el gran problema en la oposición Freud–Lacan, en cuanto a la concepción del inconsciente? Que tanto en la primera como en la segunda tópica freudiana —es mi lectura personal y una lectura ultra reducida—, el inconsciente está "adentro" del individuo, es interno. Precisamente hoy, en Apertura, estuvimos discutiendo este tema de la tendencia hacia la concepción individualista del sujeto. Y me parece que Freud es hijo de la época al concebir que el inconsciente está dentro de cada uno. Sin lugar a dudas, el aparato psíquico es para Freud interno al individuo —por eso toda la lógica de la introyección y de la proyección.
Muy probablemente alguno de Ustedes ya esté pensando en que Freud también dijo que ninguna parte del aparato psíquico coincide con ninguna parte del aparato anatómico. Ciertamente, Freud dijo que el inconsciente no es la corteza cerebral y que el preconciente no es ningún lóbulo corporal, pero, indudablemente, para Freud, el aparato psíquico estaba adentro del individuo. A este respecto, no hay que olvidar ese famoso esquema ovoide que Freud nos presenta en «El Yo y el Ello», que Lacan le disculpa diciendo que hay que entenderlo porque, considerando el público de Freud, no había otra opción que la de hacer un esquema para imbéciles... Hasta en ese mismo texto Freud lo define como un «individuum», mientras que Lacan lo concibe de muy otra forma.
En el Seminario 1, se van a encontrar con el siguiente esquema:
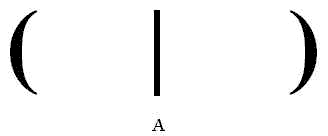
En realidad, le agregué la letra "A" al esquema del Seminario 1. En este seminario, Lacan todavía no cuenta con el «Otro», sino que recién lo introduce en la clase XIX del Seminario 2. Y luego, en «Observación sobre el informe de Daniel Lagache», Lacan ya designa al espejo plano como «Otro».
Éste es un esquema que está hacia el final del seminario, sobre el cual se va a establecer la dirección de la cura como un espiral en torno al espejo plano. Para Lacan, el sujeto dividido implica al menos dos posiciones, tanto la de la izquierda como la de la derecha, tanto para el sujeto como para el objeto del sujeto. Éste es un esquema simplificado y transformado porque no hay dos espejos esféricos en el modelo óptico. Y observan que esta división del sujeto deja en el medio al Otro, lo cual ataca toda concepción posible sobre interior y exterior, porque entre las dos partes divididas, el Otro está adentro. Pero, ¿adentro de qué? Si el Otro está adentro del sujeto, obviamente el sujeto no puede ser jamás una superficie cerrada. Por eso es que Lacan rechaza la esfera —o cualquier superficie topológicamente esférica como lo es el esquema ovoide de Freud— para la representación del sujeto, porque para Lacan el sujeto se caracteriza por estar abierto. Y esa apertura deja, como mínimo, al menos dos posiciones siempre necesarias para el sujeto. Entre esas dos posiciones, se localiza el Otro.
Si esto es así, entonces el inconsciente deja de estar "adentro" de cada uno de nosotros, que es justamente lo más difícil de aceptar. Y si el inconsciente ya no está adentro de cada uno —y, por tanto, uno deja de ser una superficie cerrada —, entonces es falso decir que cada uno de nosotros "es" de alguna manera. No existe la posibilidad de decir que tal sujeto "es" x, porque para dar cuenta de cierta posición subjetiva, al menos hace falta contemplar x e y —siempre dos posiciones, como mínimo. Pero, para colmo, ésas dos sólo existen si se ponen en relación con el Otro.
Intentaré entonces demostrarles que es eso lo que quedó pendiente de Freud, y que Lacan lo tuvo que retomar. Si no les resulta convincente lo que digo, les leo cuatro o cinco fórmulas famosas de Lacan para producir un eco: la primera, «El inconsciente es el discurso del Otro». Si el inconsciente está dentro de mí, no puede entenderse cómo podría ser el discurso del Otro. Segunda fórmula, «el síntoma es el significado del Otro», tal como está expresado en el grafo del deseo. Con lo cual, ni siquiera el síntoma es mío. Otra fórmula, «el deseo del hombre es el deseo del Otro», es decir que tampoco el deseo es mío. Otra fórmula, la definición del sujeto: «el sujeto es lo que un significante representa frente a otro significante». Pero no hay que olvidar que ésta es una forma de escribir la fórmula, ya que también puedo escribirla de este otro modo: «el sujeto es lo que un significante representa frente a Otro significante», es decir, frente a Otro considerado como significante.
Supongan que el significante que a mí me represente sea "hijo". Pero, ¿cómo se entiende que el significante "hijo" pueda representarme? Me representa frente a otra persona, frente a Otro, ese Otro caracterizado por un significante, en este caso, "madre" o "padre". Si Lacan dice que el significante es lo que representa a un sujeto frente a otro significante, y "otro significante" pueden ser todos los otros partenaires del sujeto tomados por la vía del significante —esto es, no por su calidad imaginaria o por sus aspectos reales—, entonces, hasta en la misma definición de «sujeto» queda el Otro implicado.
Voy a proponerles hacer una lectura de «El Despertar ...» para que pensemos a los protagonistas como sujetos, en el sentido en que los plantea el psicoanálisis orientado en las enseñanzas de Lacan. Esto quiere decir que, en lo que concierne al sujeto entendido psicoanalíticamente, no se trata en absoluto de personas, ni de individuos, ni de características personales. Voy a intentar demostrar que en esta obra, presentada como drama, las posiciones de cada uno de los personajes no escapan para nada a esta lógica —esto es, que no son individuos. Y luego estudiaremos qué es «Padre» y qué definición operacional del Edipo podríamos dar para estos tres casos.
Pregunta: [inaudible].
A.E: Lo que quiero decir es que solemos entender los personajes conforme a sus propiedades individuales, y que aun haciendo una oposición entre tal personaje y tal otro, habitualmente apelamos a las características personales de cada uno de ellos tomado como individuo. Y no es ése el modo en que abordamos al sujeto, al menos en sentido lacaniano.
Esta obra tiene una diacronía y aunque hay escenas diversas colocadas en lugares diversos, no hay variación del hilo temporal. El tiempo siempre avanza como flecha del tiempo, y sin retornos; ni hay tampoco una presentación de escenas que siga una secuencia temporal no lineal —digo, no aparecen escenas cuyo momento temporal corresponda a un futuro con respecto a la escena que le sigue, etc. La obra sigue una diacronía en varios escenarios y con varios encuentros distintos. Pero, para hacer más cómodo y comprensible mi comentario, les propondré hacer una historia longitudinal de cada uno de los tres.
Saben ya cómo son las circunstancias generales. Se trata de chicos de catorce años de edad, a punto de pasar de un grado a otro en el colegio. En todos ellos ya ha surgido la preocupación sexual con las características morales de su época. Pero lo que es interesantísimo, y expresado de forma notablemente clara, es que la sexualidad se les presenta a todos mediante el sueño. Los muchachos no se preguntan entre sí si ya han tenido una erección o si han tenido alguna polución nocturna, sino "¿Ya lo has soñado?". Para Lacan, la coordenada esencialmente cultural para la sexualidad humana está siempre metaforizada por «Dafnis y Cloe», en donde es la vieja la que tiene que estar ahí. En nuestra sociedad, no es así: dado que nuestra sociedad se hizo toda individualista, nuestra metáfora del surgimiento de la sexualidad es La laguna azul; es decir, esos chicos rubios en una isla para quienes la sexualidad viene directamente del cuerpo —para nosotros, sería la pulsión.
Pero Wedekind lo tiene mucho más claro que nosotros, porque presenta en la ficción que la sexualidad se manifiesta en todos como un problema a partir del sueño, con lo que ya se demuestran las coordenadas culturales de la sexualidad y, más todavía, una sexualidad disparada en una doble escena: la escena del sueño y la escena de la vigilia que Lacan destaca con toda precisión. Sin embargo, me llama la atención que el comentario que voy a hacer del Edipo no esté destacado por Lacan.
Empecemos por Wendla Bergmann. Tiene catorce años y, según el texto, su única relación edípica es con su mamá. Su padre no está. Están la hermana —que tuvo su segundo hijo— y su amiga Marta, a quien permanentemente escarmientan con castigos corporales. Y hay otro interesante personaje de su historia: la madre Schmit, que es la abortera. Wendla está madurando, y, como pasó ya a ser toda una señorita, su madre le propone empezar a vestirse como una mujercita. Y, por otra parte, Wendla se plantea la pregunta por el embarazo de la hermana. No hay que olvidar que el título de la obra es «El Despertar de Primavera», o sea que la sexualidad " despierta" en todos estos chicos a los catorce años de edad. Y recordarán además la posición fantasmática masoquista de Wendla: le gustaría que le pegaran, le gustaría pasar unos días en la casa de Marta para que le pegaran como a ella, etc. Es precisamente lo que Melchor le diagnostica muy bien cuando le pregunta si ella va a ayudar a los pobres porque le gusta, o si más bien va a ayudarlos porque no le gusta. Melchor le diagnostica muy claramente que ese vínculo a la pobreza, a la miseria, implica algo del goce. Y está además esta pobre desgraciada de Marta a quien, por comer pan en la cama, le dan una paliza tremenda y la hacen dormir en una bolsa atada al cuello. También está el fantasma de soñar ser una mendiga —en su sueño aparece el mismo fantasma masoquista. Recordarán también la escena en que ella le ruega a Melchor que le pegue: aunque Melchor no quiere hacerlo, termina, como corresponde, dándole una buena golpiza, realizando así el fantasma masoquista de ella.
En la página 35 de mi edición, a propósito del nacimiento de su sobrino, Wendla pregunta a su madre cómo es que una chica queda embarazada. Wendla no cree el cuento de la cigüeña que su madre le da como respuesta, y, entonces, su madre le da una segunda respuesta que implica dos versiones, a saber, que la hermana queda embarazada porque se casa, o bien por amor. Wendla la obliga a explicarle cómo es que vienen los chicos al mundo cuando le dice a su madre que, si no se lo dice, irá a preguntárselo al deshollinador. Finalmente, ella tapa su cara poniéndola en el regazo de su madre para que no haya contacto visual y evitarle así a su madre la vergüenza que le da lo que está por explicarle. En ese momento, la madre le dice que es por amor. Ésta es la versión de la madre.
Y Wendla queda embarazada de Melchor luego del acto sexual en el granero. Cuando la madre le dice que está embarazada, ella se niega a creerle porque ni está casada, ni ha amado a ningún hombre. Con lo cual, vean que el embarazo de Wendla es en función directa de la posición discursiva de la madre respecto de la sexualidad. Esto está clarísimo en el texto, porque se repite, está varias veces repetido (en la obra hay siempre tres repeticiones de cada cosa. Es como la teoría de los mitemas de Lévi-Strauss: para que algo se considere un elemento del mito tiene que estar repetido —eso es un mitema, un elemento repetido del mito).
Voy a demostrarles que lo que Wendla hace, quedando embarazada, es denunciar que su madre miente. Cuando la madre le dice que está embarazada, Wendla le responde asombrada que eso no es posible porque ni está casada, ni ha amado a ningún hombre —que son precisamente las dos versiones que le había dado la madre. Seguidamente, la madre anuncia la llegada de la señora Schmit, pero no le explica a Wendla para qué viene; pero hacia al final queda muy claro: Schmit resulta ser la abortera, que practica las técnicas abortivas que se hacían en esa época. Finalmente, Wendla muere como consecuencia de los abortivos administrados por la madre Schmit.
La muerte de Wendla es a consecuencia directa de la mentira de la madre. ¿Entienden lo que digo? Que entre ella y el hombre —su relación con el partenaire— está la madre, y lo que configura las dos posiciones de ella es la mentira de su madre —la madre queda tipificada como mentirosa. Yo les propongo dejar abierta la pregunta de por qué la madre es mentirosa. Se verifica que es mentirosa cuando más tarde, en el cementerio, Melchor se topa con la tumba de Wendla, y lee lo que dice la lápida: "Wendla Bergmann, murió de anemia el 27 de octubre de 1892". Ahí está la mentira. Toda la vida de Wendla estuvo connotada por la mentira: tanto el nacimiento —y las teorías que de él recibe— hasta la misma muerte estuvieron connotados por la mentira de su madre. Con lo cual, si en el análisis apelamos a las características personales de Wendla, diciendo, por ejemplo, que esta chica terminó muriendo porque tenía un fantasma masoquista, no haríamos más que disculpar a la madre de su posición determinante, en tanto que representante del Otro. Y a ún diré, ¿no está acaso el fantasma masoquista emparentado con eso? Incluso eso es a consecuencia de la posición de la madre. El señor Bergmann, padre de Wendla, no aparece nunca, aunque sí aparecen los padres de los demás protagonistas. Les pregunto, ¿por qué no aparece el señor Bergmann? ¿No habrá también alguna mentira con respecto a la concepción de Wendla? ¿Por qué tanta dificultad y evitación, por parte de la madre, para decir de dónde vienen los niños?
Cuidémonos de hacer el cortocircuito de inferir inmediatamente que en esa época las madres no hablaban de eso. ¿Creen que una característica de época y de cultura tenga un valor tan dramático como para determinar la muerte de Wendla? ¿No está aquí más bien tipificada una falla en la posición de la madre? Les pregunto por el padre de Wendla. Cuando la madre le dice que una tiene un hijo toda vez que una se enamora y se casa, considerando además que el padre no aparece por ningún lado, ¿no estaremos ante el caso increíble de que la madre de Wendla sea una madre soltera? Me estoy refiriendo al hecho de que no haya padre, porque en efecto el padre no aparece. En la historia de Wendla no hace más que repetirse, con un valor dramático cada vez peor, lo fallido de la posición del Otro, esto es, que la madre es una mentirosa y lo es especialmente con respecto a la concepción de los niños. O también podríamos decir que quizá Wendla tiene padre, el Sr. Bergmann, pero quizá la madre no quedó embarazada de él, sino de, por ejemplo, del señor Kaufmann.
A eso hay que apuntar. Pero nuestra clínica no apunta a ello, sino que tiende a ver "qué le pasa a esta persona". ¿Qué terminamos diciendo, habitualmente, los lacanianos? Hay un psicoanalista francés, Michel Vappereau, que sostiene que los psicoanalistas lacanianos, orientados en las enseñanzas de Jacques-Alain Miller, lo explican todo a partir del goce (o, como dice Michel, que no habla muy bien el castellano, a partir de "la gocé"...). Los lacanianos quieren explicárselo a partir de "el goce" o de "un goce"... Desde esta perspectiva tan típica, uno termina sosteniendo que Wendla termina muriendo como consecuencia de "su posición masoquista", o porque "hay un goce masoquista". Pero, ¿qué quiere decir "un goce masoquista"? No lo sé, tal vez se refieran a que Wendla tiene "adentro" vaya uno a saber qué cosa que la hace ser masoquista y que le instila el placer de ser golpeada...
Habitualmente se trabaja muy poco con la historia familiar según la concepción de que la falla de la posición del sujeto está determinada por la falla del Otro. Pero ése es el valor operacional del Edipo del que vengo hablándoles. Efectivamente, yo digo como decía Freud: la posición del sujeto se determina por el Edipo. Pero, cuidado, no en el sentido de que los varoncitos quieran acostarse con sus mamás, sino en el sentido de que las fallas del sujeto están determinadas por las fallas históricas de la posición que asumen los representantes del Otro. Y en este caso que tenemos bajo análisis se lee de una manera impresionante.
Si aún no los convencí, no hay problema, tengo un argumento mejor. Mauricio Stiefel, de catorce años de edad, es para todos, incluso para él mismo, "el peor" —aunque a veces hay cierta vacilación entre Ernesto Robel y él, en cuanto a quién es el peor. ¿Recuerdan cómo es? En el grado que sigue, hay sesenta sillas, pero en el aula en que están son sesenta y un alumnos. Y, ¿cuál es la posición de Mauricio, según él mismo dice? Él sostiene que sólo se va al colegio para ser examinado, y que se es examinado porque siempre debe de haber víctimas. Él, Mauricio, dice que se va al colegio porque tiene que haber víctimas. Está evidentemente en la peligrosísima posición de víctima. Y no es broma, porque de hecho Mauricio termina suicidándose. Así, entonces, Mauricio ya se presenta en posición de víctima.
Con respecto a la aparición de las excitaciones sexuales, Mauricio habla de remordimientos y de angustia moral. Mauricio es el burro del aula y, para colmo, trasgresor: entra en la sala de profesores y descubre con gran felicidad que todavía no lo habían aplazado, que aún estaba empatando con Robel —que también había sido aprobado. Pero cuando cuenta a sus amigos sobre esa trasgresión, él dice que en caso de haber descubierto que estaba aplazado, no habría dudado en pegarse un tiro. Es en la escena en que luego pasan los profesores Knochenbruch y Hungergurt comentando entre sí de lo incomprensible que les resulta el hecho de que el mejor y el peor de sus alumnos sean tan amigos. Con lo cual, en nuestra sociedad de hoy, tal como está organizada y globalizada, uno podría decir que ése es el típico inservible bueno-para-nada que termina pegándose un tiro — éste es el típico desecho para la estructura de nuestra sociedad actual. Para un psicoanalista postfreudiano, no lacaniano, este muchacho bien podría ser un "psicópata": trasgresor, no estudia, se opone a la autoridad del profesor y, para colmo, es delincuente porque se metió ahí donde estaba expresamente prohibido...
En la página 30, en la primera escena del segundo acto, conversando con Melchor, Mauricio dice que:
«[...] ¡Robel no se pegaría un tiro! Robel no tiene unos padres que necesiten sacrificarlo todo por él».
Aquí se invierte el sacrificio, los padres de Robel no se sacrificaron totalmente por Robel. Y se concluye que los padres de él, sí. Por eso Mauricio dice que sus padres se merecerían un hijo cien veces mejor que él, porque él es el peor del aula, y sus padres se han sacrificado plenamente por él.
Después viene la interesantísima historia —aunque difícil de entender— de la noche iluminada. La noche iluminada y mística es la del estudio, en la que se hace referencia a la reina sin cabeza —una historia tan banal que, evidentemente, se está refiriendo a otra cosa. Esa noche, Mauricio dice a Melchor:
«Era una reina hermosísima, tan hermosa como el sol, más hermosa que ninguna de las doncellas del país. Pero había venido al mundo sin cabeza. No podía comer, no podía ver, no podía reírse. [...] Mas un día fue vencida por un rey, que, por rara casualidad, tenía dos cabezas [...] El mago mayor del reino tomó una de las dos cabezas del rey, la más pequeña, y se la plantó a la reina. Y hete aquí que le venía admirablemente bien. A continuación el rey se casó con la reina».
Desde luego, no creo que la historia esté refiriéndose a la tamaña grosería en que Ustedes deben estar pensando... Creo más bien que tiene que ver con la costilla, la mujer hecha a partir de una extracción, de una parte del hombre. Y es en esa misma escena en donde Mauricio dice haber leído la disertación de Melchor acerca de "los misterios de la generación", con dibujos y todo. No sé si leyeron el texto de Lacan, publicado en «Intervenciones y Textos 2». Dice allí que, para Melchor, Mauricio es mujer. Hay para ello dos argumentos: el primero, la evitación de Mauricio de hablar sobre la sexualidad con Melchor —recuerdan que Mauricio le pide que esconda el relato en un libro cualquiera. Es un pudor francamente llamativo para la posición de los muchachos. Pero, además, el pobre Mauricio se lamenta de tener que morir sin antes haber pasado por la experiencia sexual. Y, sin embargo, justo antes de suicidarse, aparece Ilse —la borracha "amiga" de todos los muchachos en el barrio— que, con gesto generoso y de buena amiga, lo invita a pasar un buen rato en su casa. Él rechaza la oferta y la deja ir, aunque luego, ya tarde, se arrepiente. Efectivamente, Mauricio tiene una posición bastante ligada a un pudor más de la índole de lo femenino. Mi impresión es que no se trata de excepción femenina, sino de que Mauricio todo el tiempo se descuenta —o sea que está en posición suicida.
Hay una posición muy parecida, que es la de la excepción histérica, la excepción femenina que consiste en decir "Yo, no": "¿Tú quieres sexo? Yo, no" o "Me desmayé. ¡Ni me di cuenta...!". Ése es el síntoma como forma histérica, esto es , que no sabe, no está, se ausenta, se desmaya, etc.; mientras que el obsesivo no deja de estar —es justamente una modalidad contraria a la de exceptuarse. Me parece que lo que tenemos en Mauricio, más que posición femenina, es que él se quita, siempre está en la posición de quedarse por fuera. Por ejemplo, él se quita de la posibilidad de acceder a la secundaria. Pero, ¿por qué se quita?, ¿acaso porque es un psicópata o un trasgresor? Está dicho tres veces: el padre dice "El chico no era mío" y agrega, por si no lo leyeron bien, "Nunca me gustó, ni de pequeño". Ahí tienen por qué él se descuenta de la cuenta: porque así fue capturado, fue capturado como que "él, no". Parece excepción femenina pero no tiene nada que ver con la excepción femenina.
Y habrán notado que el suicidio de Mauricio queda connotado como una fechoría. Para el cristianismo, y en general para todos los sistemas morales, el suicidio es un pecado, un acto pecaminoso. Con lo cual, la fechoría puede leerse como el suicidio, pero no olvidemos que éste era el peor del grado, un chico respecto del cual los padres podrían esperar algo cien veces mejor, un chico que dijo que el colegio era para producir víctimas. Él es pues el primero en posición de víctima ¿Por qué? Porque está rechazado por el padre —"El chico no era mío. Nunca me gustó, ni de pequeño". Y hasta en el mismísimo velorio, el tío Probst dice con indignación, mientras arroja tierra sobre el féretro:
«¡No se lo hubiera creído ni a mi propia madre, si me hubiera dicho que un hijo se podría portar tan villanamente con sus padres!».
Con lo cual, observen que la posición del sujeto se lee plenamente por la forma en la que el sujeto asume y levanta la falla de la posición del Otro. Y ésta es la teoría lacaniana sobre los suicidas. Lacan lo dice sólo una vez, pero de todos modos lo dice: los suicidas son los no deseados. Y no los deseados como tal objeto o tal otro, porque eso es lo que proporciona el fantasma. El fantasma provee de un objeto, de una imagen de objeto, de un tipo de objeto; y es en función de ese objeto propuesto para mí por mi fantasma, que yo elijo una determinada posición. Lo que Lacan dice —que sí se verifica— es que alguien pudo no haber entrado con relación al deseo del Otro, y no que entra en esta relación o en tal otra —esto es objeto del fantasma. Pero si Lacan tiene la teoría de que los suicidas son los no deseados, entonces observemos que se acabó la psicología del suicida. Está expuesto en «La Tercera», también publicada en «Intervenciones y Textos 2». Con esta teoría del suicidio, se agota totalmente la psicología del suicida.
De manera que si Mauricio se suicidó, ¿a dónde debemos dirigir la mirada investigadora? A la posición del Otro, porque este chico está respondiendo como corresponde a su forma de ser exceptuado del deseo, del único representante del Otro que tenemos en la historia, a saber, su padre. Si no hubiesen leído la obra, y yo les hubiera dicho que alguien dijo sobre su hijo que "El chico no era mío. Nunca lo quise, ni de pequeño", ¿a quién lo habrían atribuido? Seguramente, a una madre. Con lo cual, observen que es así, que papá y mamá van al lugar de Madre. No hay necesidad alguna de que al lugar de Madre vaya alguien sin pene, perfectamente puede ser el papá. Porque papá y mamá son encarnaduras del Otro que se designan «Madre». Y en el caso de Mauricio, ¿a qué es el rechazo? Al "carne de mi carne" —su padre lo dice con todas las letras. Y eso termina en el suicidio.
No tenemos sólo el problema del suicidio, sino también el de que esta pobre alma en pena luego deambula con su cabeza bajo el brazo. Y, además, no solamente tenemos a la reina sin cabeza y al rey con dos cabezas, sino también la escena en que Marta pregunta a Ilse si era verdad el rumor de que Mauricio había sido enterrado sin cabeza. Observen que este "sin cabeza" insiste. Habría que ver qué quiere decir ¿Qué valor le han dado Ustedes? Con respecto a lo de la reina descabezada, hice una asociación ingenua con los relatos bíblicos, pero, ¿qué es este Mauricio sin cabeza? Bien podría ser una descripción metafórica de su rendimiento intelectual. El "peor" que caracteriza a Mauricio hace referencia a su situación en la escuela, a su rendimiento intelectual, "éste no tiene cabeza". Y efectivamente la ausencia de cabeza es lo que está resaltado todo el tiempo. Pero lo patético y a la vez irónico de esta historia —tanto así que es para llorar— es que el cuento de la reina descabezada se le aparece a Mauricio en la noche iluminada, en la noche que pasó estudiando... Es una historia como la de cualquiera de nosotros, que la noche en que él intentó salir de la posición en la que estaba alojado por el Otro, ahí le sobrevino el "¡córtate la cabeza!". ¡Es increíble!, ¡la noche en que él estudió!
No sé por qué decidí dejar a Melchor para lo último. Tal vez por el hecho curioso de que en la conversación entre Thea, Wendla y Marta se diga de él que tiene una hermosa cabeza —es en la escena en que Marta dice que la hacen dormir dentro de un saco atado al cuello, con la cabeza afuera. Sea como fuere, Melchor no está preocupado, sino aburrido. Su aburrimiento adviene por la pregunta de para qué se viene al mundo. Saben que su pregunta es fuerte porque él es ateo. Con lo cual, la pregunta de para qué hemos venido al mundo tiene para él otro eco.
Melchor sabe sobre el sexo. ¿Recuerdan de dónde obtuvo ese saber? Wendla quiere obtenerlo de su madre, pero Mauricio ha estudiado de los libros y ha hecho observaciones directas de la naturaleza; está por lo tanto más del lado de la ciencia —no es creyente, es ateo, e hizo él mismo los dibujos científicos de los órganos genitales. Pero, les pregunto, ¿no es acaso Melchor el que se posiciona en el lugar de excepción? Es el ateo, es quien investiga en los libros, es quien no cree en las fruslerías de todo el mundo, no cree en la generosidad de Wendla, ni en el sacrificio; y en la escena erótica con ella, Melchor la insta a no creer en el amor porque, según él, todo es egoísmo. ¿Ven la excepción? Es una excepción de otra índole. Él se descuenta de la cuenta porque se posiciona como una posición distinta, no como quien se sustrae mediante el suicidio. De manera que, así lo creo, aquí podríamos pensar las fórmulas de la sexuación de Lacan, y éste sería efectivamente un caso de mujer.
Y aquí viene la escena en que sí están los dos padres de Melchor, que es cuando se decide expulsarlo del colegio, y el padre le propone a la madre la internación de Melchor en un reformatorio. Su madre se niega rotundamente porque dice que se le ha tomado como "víctima expiatoria". ¿Recuerdan lo último que hizo Mauricio, justo antes de suicidarse? Quemó la carta de la señora Gabor. La muy buena señora le dice que no va a prestarle el dinero para irse a América. Y bien, aquí está la señora Gabor, de vuelta. Ella sabe bien lo que pasó y no lo pone a trabajar, no lo dice; y a pesar de eso, dice al padre que no acepta enviarlo al reformatorio porque lo han tomado por víctima expiatoria de lo que pasó con Mauricio. Y vieron la discusión que se plantea entre el director del colegio y los profesores. Deliberaban qué hacer con la ola de suicidios, y, entonces, el director propone expulsar a Melchor para que no se vuelvan contra el colegio. El padre propone que el chico vaya a un correccional. Y, ¿se detuvieron a ver de qué trabajaba el padre de Melchor? Es jurista. Efectivamente, está bien al tanto de la ley, y propone que a este chico le hace falta "mano dura", porque ha transgredido normas precisas. Pero la madre se niega rotundamente a enviarlo al correccional, asumiendo ella misma la culpa. Cuando uno lee ese pasaje, se alegra de ver que por fin alguien se hace responsable de su propio acto, pero... Ocurre que el padre le extiende una cartita en la que Melchor reconoce ser el responsable del embarazo de Wendla. De inmediato, la madre cambia drásticamente de opinión: el muchacho debe ir a parar, sin más, al correccional.
¿Entienden por qué? Por celos propios. No solamente por la indecente pillería de su hijo, con respecto a la cual su madre asume la culpa. La señora Gabor era quien tenía toda la historia en la mano. ¿Por qué Mauricio quemó la carta? Quemándola, no deja pistas de su verdadero problema, seguramente para no traer más inconvenientes a sus padres. De no haberla quemado, se habría sabido que el problema no era que enloqueció por la lectura de cosas relativas al sexo, sino que su problema era el del drama escolar y su infinito temor a no lograr pasar de grado. Pero él quema la carta y esta buena mujer —que le dice que no se haga problemas ya que los alumnos con malas notas, a veces, son gente más interesante— está dispuesta a todo con tal de no enviar a Melchor al reformatorio, hasta el momento en que se entera de lo que Melchor había hecho. El amor por su hijo era un amor erótico, puesto que no bien aparece otra mujer en juego, no duda lo más mínimo en acordar con su marido expulsar y enviar a Melchor al reformatorio.
Recuerdan lo que Melchor dice en la carta que lee su madre, ¿no? Él va a hacerse cargo de las consecuencias de su acto. Hasta antes de leer la carta, su madre estaba dispuesta a cargar sobre sí la culpa, pero cuando lee que el chico asume las consecuencias éticas — se hará cargo de haber dejado embarazada a Wendla—, ella cambia drásticamente de posición y renuncia ya a su responsabilidad ética: que entonces quede toda a cargo del joven.
Seguidamente, aparece la escena final en el cementerio. ¿Cómo se la deduce? La escena anterior se desarrolla en el correccional. Luego se deduce que él se ha escapado y que está huyendo de quienes lo persiguen. Así es que Melchor llega al cementerio, en donde ocurren dos cosas: pasa delante de la tumba de Wendla y derriba la cruz de la tumba de Mauricio —que debía ser como la tapa de la lámpara del genio, porque se rompe la cruz y deja salir a Mauricio con su cabeza bajo el brazo.
Bien, tenemos también la invitación de Mauricio.......................
[Cambio de cinta]
............................. no tiene nada que ver. ¿De dónde salió este tipo? Es un exabrupto que no tiene ninguna repetición de ninguna índole, ni antecedente alguno en la historia. ¿Qué hace el enmascarado?, ¿qué le dice a Melchor? Que vaya a procurarse un buen plato de comida caliente. Siempre es así. En todos los casos de psicosis con que he tenido que operar, la forclusión del Nombre-del-Padre siempre se testimonia como un desorden. Pero un desorden que es siempre de índole muy distinta a la de la ley del código. Nunca he escuchado ni he leído que un psicótico dijera que su problema tuviera que ver con que su padre era asesino o violador, o que su madre robaba o estafaba. Los psicóticos siempre denuncian la falla del orden como, por ejemplo, que no se respetaba la hora de ir a dormir o que no se respetaba el baño, o que no se respetaba la orden de ir a comer, etc. Revisen los casos. Es muy evidente que el Nombre-del-Padre no encarna en una persona. Les propongo que encarna en este tipo de órdenes, que son órdenes totalmente vinculados al interior de la vida doméstica de la familia, y jamás a grandes pecados o a grandes crímenes. Por otra parte, no es cierto que haya relación entre padres criminales e hijos psicóticos. Se verifica que no hay en ello ninguna relación de causa-efecto.
Y, efectivamente, lo primero que hace el hombre enmascarado es mandarlo comer un plato de comida caliente, porque con ese frío no se podía pensar bien. Y en segundo lugar también da un orden, pero dirigida a Mauricio:
«¡Váyase usted! [...] ¡Pues quédese usted donde le corresponde...!».
Ahí Melchor pregunta tres veces al hombre enmascarado quién es. Con lo cual, vean que claramente está presentado en el texto que no encarna, que la pregunta por el Padre es la pregunta por el Padre, y que la respuesta es a lo sumo, en caso fallido, una orden no respetada visualizada por el sujeto; y, en caso exitoso, no tiene fenomenología alguna, no hay forma de indicarlo. Estoy diciendo que en un caso de neurosis no se puede decir que para mí el Nombre-del-Padre estriba en que me hacían lavar los dientes antes de ir a dormir... Lo que sí podemos decir es que el sujeto da testimonio de la presencia de los efectos de la ausencia de orden —por ejemplo, que en casa se dormía de cualquier manera y en cualquier horario, como me decía una paciente mía.
Intento señalarles que es en el seno de la convivencia familiar en donde, en caso de haberla, el sujeto diagnostica la falla; pero cuando hay funcionamiento, no tiene fenomenología alguna —no podemos decir para mí operó porque me mandaban lavarme los dientes antes de ir a dormir. Solamente tenemos la presencia de los efectos de la ausencia de la función, pero siempre por fuera del Código Penal o Civil.
Se acuerdan de la oposición que les planteé entre Thémis y Díkÿ. Siempre es en el cosmos 3 del orden de la convivencia: cómo se debe comer, cómo se debe dormir, etc. Entonces, ¿qué es lo que a Melchor se le ocurre en primer lugar, cuando le hace al hombre enmascarado la pregunta de quién es? Melchor le pregunta si acaso es su padre, que es lo que nos sucede a nosotros, que es la típica imaginarización. Hay que analizarse un poco, tan sólo un poco, para verificar que no. Cuando Melchor se lo pregunta, el enmascarado le responde que no, que su padre está en los robustos brazos de su madre. ¿Ven hacia dónde reenvía al padre? Hacia la pareja parental, ¿cómo confundirlo con su padre?
Pero ahí viene el problema: lo que reclama el enmascarado, como Nombre-del-Padre, es la creencia (consideremos, de paso, la «Unglauben» que propone Lacan en el Seminario 11). El enmascarado reclama la creencia. O sea que el vínculo del sujeto al Nombre-del-Padre no es filiación, sino el de la creencia. No la creencia en el Nombre-del-Padre, sino la función de la creencia en cuanto tal. Por eso es que, para Lacan, la paranoia se articula íntimamente con la falta de uno de los términos de la creencia. En la paranoia falta uno de los términos que posibilitan la creencia. ¿Cuál es ese término? El del Nombre-del-Padre. Es decir que el Nombre-del-Padre estabiliza la posibilidad de la existencia de la creencia. Y, en efecto, aquí aparece clarísimo, Mauricio le dice:
«¿Quién es usted? ¡Yo no puedo confiarme a un hombre a quien no conozco!».
¿Prestaron atención al pasaje en que Mauricio dice sobre el hombre enmascarado que "es al menos lo que es"? ¿Cómo lo tomaron? Seguramente, como el bíblico "Soy el que soy", que es la forma en que Dios se manifiesta. No sé si saben que la traducción del hebreo al griego, y del griego al latín, y de éste al castellano, terminó en "Soy lo que soy", aunque no es muy claro el modo de traducirlo; y eso por el uso del verbo en hebreo. Podría también traducirse como "Soy lo que es", es decir, como equivalente de "Todo aquello que sea, eso soy". Ésta es también una de las acepciones estándar.
No es rebuscado lo que digo. Se trata de la ambigüedad de esa frase que Lacan toma muy en consideración en la única clase de su seminario sobre los Nombres-del-Padre. Observen que se plantean, en torno al hombre enmascarado, todos los términos de la teoría de Lacan: la creencia y la relación con Dios (Wedekind escribe esa frase, y no podemos negar el valor que esa frase tiene en Occidente. Y entienden que no podemos alegar que Wedekind quizás no lo sabía, porque ya hemos pactado desde el principio que nos privaríamos de eso, y que plantearíamos nuestras preguntas sin hacer referencia a la psicología o a los prejuicios de Wedekind, sino pidiendo al texto que responda por sí mismo). Y, efectivamente, si leemos al hombre enmascarado con relación al Nombre-del-Padre, se nos articula muy bien porque nuestra teoría nos dice que el Nombre-del-Padre es uno de los términos de la creencia, lo que introduce el orden, y es aquello respecto de lo cual todos nos preguntamos quién es.
A veces nos preguntamos si el padre es el Nombre-del-Padre. La respuesta es no. Sin embargo, muchos de nosotros quedamos posicionados en esa pregunta. Y, según dice Lacan, aquellos que más la sostienen son los que afirman que se trata del padre muerto; porque hacer del padre muerto un Dios, redunda en el más firme de todos los enaltecimientos.
Después viene la interpretación espectacular que el enmascarado le hace a Mauricio:
«Mauricio —[...] Por causa de mis queridos padres agarré el arma mortífera. "Honra a tu padre y a tu madre" [...]
Enmascarado —¡No se entregue usted a ningún género de ilusiones, mi estimado amigo! ¡Sus queridos padres no se hubieran muerto como tampoco usted! Juzgando el caso estrictamente se hubieran encolerizado y refunfuñado tan sólo por motivos de desahogo físico».
Ésa es una interpretación post mortem . (De todos modos, las interpretaciones siempre son post mortem, porque vamos a análisis cuando ya nos hemos casado siete veces, o nos hemos divorciado cuatro veces... ¿Para qué ir antes? Ir antes, es imposible). Ésta es una interpretación espectacular: ¿cómo puede ser que sus padres le reclamen a Usted, si después de todo ellos no habrían pagado más que con una pequeña cólera? Con lo cual, entiendan que refiere a ellos, pero también, además, refiere a la posición del sujeto. El enmascarado le dice a Mauricio que se ha posicionado frente al mandato de un modo tal que ni siquiera sus padres lo hubieran tomado así. Como interpretación es espectacular; tiene una forma concisa, directa y llana.
Y termina haciendo otra interpretación a cada uno de los dos, la última, la que cierra el drama. Una es la que hace a Mauricio:
«Al fin y al cabo a cada uno le corresponde su parte... Usted posee la tranquila conciencia de no tener nada, ...».
Y la otra para Melchor:
«... y tú la enervadora duda de tenerlo todo... ¡Adiós!».
Así es como termina el drama, mediante esta interpretación que diagnostica las posiciones de ambos.
De manera que podríamos concluir diciendo que, en esta historia, Melchor es el único neurótico; que Wendla no hace más que realizar la falla de la posición de los padres —no hay allí nada de la índole de una neurosis—; y que Mauricio se exceptúa porque el padre nunca lo consideró ni lo incluyó en su condición particular como hijo de sí, como "carne de mi carne". Y a Melchor lo tenemos en una posición que no es la del creyente. ¿Entienden qué quiere decir que no esté en la posición de creyente? Que tiene habilitada una posición subjetiva: es el único que tiene planes de futuro —cuando, por ejemplo, conjetura que podrá enseñar y ganarse así la vida. Es el único que habilita algo del futuro, pero de todas maneras ya marcado en una posición neurótica. ¿Cuál es la posición neurótica? La de la "enervadora duda de todo". De suerte que, para el enmascarado, Melchor es un obsesivo.
Lo cual no está muy lejos de la fórmula del obsesivo que plantea Lacan, a saber, que el obsesivo no cree en el Otro. La fórmula del fantasma obsesivo se escribe:
![]()
Que del lado del sujeto Melchor aparezca como A barrado, es clarísimo. La posición de Melchor hacia los profesores, ¿no es la del fantasma obsesivo descrito por Lacan? Es la de un "Tú no, yo sí". Y, ¿con quién está Melchor en transferencia? Con nadie. ¿De dónde aprendió su saber sobre el sexo? De los libros. Todos los obsesivos hacemos lo mismo: como no soportamos que haya Otro, entonces entramos de lleno por la vía del libro, salteándonos al Otro. Los obsesivos no tenemos maestros, vamos hacia el libro porque el libro nos deja tranquilos de que no hay Otro. Y, ¿quién es el profesor admirado por Melchor? No el de su colegio, sino en general. ¿Cuál es la palabra que él toma en cuenta? No hay ninguna. Si se quisiese empezar un análisis con Melchor, ¿qué habría que hacer? Histerizarlo. Y eso, ¿qué quiere decir? Sacarlo de esa posición de dudarlo todo pero, especialmente, ¿de quién más? De cualquier Otro. Y justamente porque duda de cualquier Otro es porque Melchor no murió ni por un aborto mal practicado para velar un embarazo, ni por un suicidio. Melchor logró zafarse porque su posición no era la de absoluta dependencia al Otro. Es como le dice el enmascarado a Mauricio: "Viejo, se la tomó muy a la tremenda lo que no querían sus padres"... Podríamos decir que Mauricio estaba en transferencia salvaje con el padre; que Wendla lo estaba con su madre. Melchor zafa de esa posición porque no hace transferencia con nadie, pero es justamente eso lo que lo deja en una posición de excepción, porque queda solitario.
Hasta aquí, entonces, lo que yo quería trabajar con Ustedes.
Les sugiero leer, para nuestra próxima reunión, toda la bibliografía recomendada para temas religiosos y cuestiones teológicas, ya que nos abocaremos al tema del Nombre-del-Padre, a la cuestión de Dios, de la existencia y de la creencia. Gracias
Notas
1 «La mejor manera de practicar la crítica sobre textos metodológicos o sistemáticos es la de aplicar al texto en cuestión el método crítico que él mismo preconiza» [en Caruso, P., «Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y Lacan», (ed. Anagrama, Barcelona, 1969, pp. 95-124); y en World Wide Web: http//:www.ecole-lacanienne.net/documents/1966-00-00.doc, p. 1, (agosto de 2003)].
2 «El Comité comenzó a actuar antes de la Guerra [...] se reunió por primera vez, en pleno, el verano siguiente. El 25 de mayo de 1913 Freud celebró el acontecimiento obsequiándonos a cada uno de nosotros con un antiguo camafeo griego de su colección, que luego engarzamos en sendos anillos de oro. Freud llevó también durante muchos años, un anillo como éste, un camafeo greco-romano con la cabeza de Júpiter» [Ernest Jones, «Freud» (Salvat, Grandes Biografías, Barcelona, 1985, ISBN: 8434581452, p. 361)].
3 En la Antigua Grecia, "Kosmoz" designaba tanto "orden" (armonioso, equilibrado y bello) como "adorno", "ornamento", etc. (de ahí, "cosmética"). [N.d.C.].
Establecimiento del texto: Lic. Luciano Echagüe