
Seminario
Análisis parcial del
concepto de pulsión
http://wwww.edupsi.com/pulsion
pulsion@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Alfredo Eidelzstein
Clase 9
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Clase Nº 9 (13-08-1999)
Me hice de una copia del trabajo de Lodewijk Bolk sobre el concepto de fetalización que Lacan toma en varios lugares de su obra. Recordarán que el estadio del espejo es presentado desde la perspectiva de la fetalización y, aunque no es nuestro tema, sí toca tangencialmente nuestro interés en relación con el cuerpo. Así que traje una copia que estará disponible para aquellos que estén interesados. Es un material sumamente interesante. Bolk es un anatomista de comienzo de siglo que presenta una concepción respecto de la estructuración del cuerpo humano como especie según criterios muy distintos a los simplemente evolucionistas, que son los que imperan en nuestras cabezas y que todos siempre creemos como lo fundamentalmente determinante. Solemos creer que la evolución lo determina todo, que provenimos de una rama común compartida con otros animales. Sin embargo, esta perspectiva francamente es muy interesante porque además —sin que el autor lo trabaje— incluye una perspectiva estructural del cuerpo humano, no evolucionista. En fin, sumamente interesante.
Hoy vamos a concluir el trabajo que empezamos la vez pasada, esto es, abocarnos al estudio de lo que les propuse designar metafóricamente como «la máquina del lenguaje», como si fuese ponerse a estudiar la estructura de la máquina que, como la usina, es aquella que convierte la energía potencial en energía utilizable y fundamentalmente acumulable. La propuesta de la vez pasada —la retomo para volver a contextualizar el trabajo de hoy— era poder demostrar que las propiedades fundamentales que le asignamos a la pulsión, o sea a aquello que en la práctica psicoanalítica implica ocuparse del problema de la pulsión, son fundamentalmente los siguientes rubros: a) el «más allá del principio del placer», es decir que no es el placer lo que rige el movimiento pulsional; b) operar con la noción de «pulsión de muerte», de modo que tampoco es la vida en sí misma ni ningún requerimiento de la vida lo que regula el movimiento pulsional; y c) es la máquina del lenguaje la que justifica que trabajemos con «automatismo de repetición».
Nosotros, como analistas, no trabajamos para nada con las causas ni con las modalidades de generarse y de operar la energía del cuerpo biológico. En general nos desentendemos de eso, y cuando adviene un problema de esa índole, nuestra práctica no tiene en ello absolutamente nada que ver. Siguiendo la analogía de la usina, nosotros sólo trabajamos con problemas de la índole del tipo de energía, o sea, con problemas de la índole de si la energía es continua o alterna; trabajamos con problemas de la índole del tipo de voltaje, con la interrupción, las fallas, o los picos que la energía puede llegar a tener; y eso depende absolutamente de la usina entendida como máquina del lenguaje. La idea es hoy avanzar hoy en este camino. Y voy a proponerles, para concluir este recorrido, cómo se produce el objeto a partir de la máquina del lenguaje —y no por nada de la índole del cuerpo—, cómo entender un recorrido subjetivo a partir de la postulación del objeto a, y una articulación muy interesante de Lacan sobre cómo entender la posible coincidencia del deseo y la pulsión a partir de la noción de objeto a.
Eso sería lo que hoy vamos a trabajar. Y vamos a trabajarlo de una manera que no es la más habitual en psicoanálisis, sino de un modo matematizado y formalizado. Hay una gran polémica sobre si corresponde o no al psicoanálisis la utilización de una formalización o un álgebra. Hoy ya es un problema que se plantea dentro mismo del campo del psicoanálisis lacaniano, o sea que no es una polémica entre lacanianos y no lacanianos respecto a la utilización de un álgebra, sino en el mismo seno de eso que podemos llamar "lacanismo". Por ejemplo, un importante grupo de analistas de la Argentina, como es la gente de Redes de la Letra, postula que el matema debe ser excluido del discurso psicoanalítico porque no apunta hacia donde el discurso psicoanalítico debe orientarse, que el empleo del matema implica una política universitaria; y propone toda una vía sumamente retórica para la exposición y el desarrollo del psicoanálisis.
Yo sobre eso no tengo una posición asumida, no puedo responderles hoy si la formalización apunta hacia donde apunta el psicoanálisis o si contraía esa orientación. Es demasiado fuerte, no tengo posición asumida. Sí entiendo que, en la articulación que Lacan hace del psicoanálisis, la formalización tiene un lugar fundamental, y lo tiene desde el comienzo mismo de su enseñanza. Esa enseñanza se caracteriza por la formalización, y recorre ininterrumpidamente casi treinta años sobre el andarivel de la formalización. Y esto no es así con otros psicoanalistas.
Pero me da la impresión de que si uno dijese que la formalización no corresponde al sentido del psicoanálisis, esa afirmación automáticamente implicaría una puesta en tela de juicio de todos los desarrollos de Lacan, que están articulados en cierta medida —algunos parcial y otros totalmente— a la formalización. Con lo cual, sería casi poner en tela de juicio el andarivel de Lacan en psicoanálisis. Hoy, mi posición actual es que hay pocas posibilidades de hablar más allá del ejemplo y más allá de cada caso, si no se lo hace en la forma del matema. Mi impresión es que la única forma que tenemos de salir del ejemplo típico, la analogía freudiana o el caso de libro, es el álgebra, es decir, la única forma de escapar a la pregunta de si mi paciente se parece a Dora o al Hombre de las Ratas. Creo que si no tenemos el recurso del álgebra, no sé cómo se accede a eso.
Hoy podemos trabajar la estructura de la pulsión sobre una base formal. Pero no sería apto este desarrollo si ustedes quisieran testimoniar para cada uno. El álgebra no sirve para presentaciones particulares. Sin embargo, me da la impresión de que sin álgebra, sin formalización, no hay forma de acceder a lo que va más allá de cada caso e, inexorablemente, lo único que hay para enseñar en psicoanálisis, lo único que se puede transmitir, es precisamente aquello que va más allá de cada caso, porque lo que cada caso tiene en particular es intransmisible. Jamás tendrán acceso a un caso particular mío en lo que ese caso tiene de exclusivamente particular, ya que la particularidad de ese caso es irreproducible. Pero, entonces, ¿cómo es que progresa nuestro saber? En aquello que va más allá de cada caso. Y creo que hoy no hay otra forma que esta. Estoy diciendo que si uno accede a lo que va más allá de cada caso por la vía retórica, el problema es que esa forma retórica se convierte en un caso. ¿Entienden el problema? El deseo es metonimia. Como lo dijo Lacan, no es lo mismo que esto.
Yo les propongo pensar que «el deseo es metonimia» es un caso, que no es la fórmula del deseo. Quizá sí puede coincidir con algún analizante que ustedes tengan, especialmente si se trata del caso de una histeria, porque van a encontrar que la posición típica del deseo histérico va a ser que el deseo es metonimia. Pero esa es una fórmula que, como tiene tantas virtudes retóricas, va a ser muy apta para el caso. Y hasta pueden interpretar ustedes a alguien con las formas retóricas. No sé si ya lo probaron; ¿nunca le dijeron a un analizante: «El amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es"»?. Si corresponde hacerlo, háganlo y verán: es como un rayo que les cae por la cabeza. En cambio, jamás le van a decir: "Mire, su caso me hace acordar a S barrado rombo D" porque es completamente inútil ya que el álgebra no se puede aplicar a cada caso. Para cada caso, necesariamente hay que hacer uso de la retórica. Y muchas fórmulas de Lacan son retóricas.
¿Recuerdan que Lacan decía que el deseo no es articulable pero que está articulado? Justo antes de eso, Lacan dice: "Para decirlo elípticamente…", quiere decir que es ya una fórmula retórica. Las fórmulas retóricas se aplican en la clínica, porque el trabajo en la clínica es retórico y sólo retórico. Pero la comunicación del saber entre psicoanalistas no puede quedar circunscrita —así lo entiendo yo— a la pura retórica, porque no escaparíamos nunca al caso por caso. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es el más allá de cada caso.
Y «pulsión» es una forma de trabajar más allá de cada caso. Ustedes nunca se van a tener que ver con la pulsión en el consultorio. En el consultorio, lo que tienen son problemas de satisfacción y de insatisfacción. Eso es aquello con lo que ustedes trabajan. A veces, para acceder a cómo intervenir, piensan en la pulsión, y van a leer en Lacan o en Freud o en otros autores sobre la pulsión, y no precisamente ver ese caso concreto —eso no lo van a encontrar—, sino cómo se trata en general ese problema. De modo que la noción de «pulsión» es la forma de conectar un analizante con la teoría psicoanalítica. En el consultorio, nunca está la pulsión, nunca está el deseo y nunca el fantasma.
La vez pasada, con la usina, llegamos al punto de aparición de la ley y la memoria. No sé si todos pudieron terminar de darse cuenta de que yo proponía que en el nivel de ley y memoria era donde empezaba a entrar el problema de lo real. Si uno afirma que después de un "1" no puede venir un "3", hay que especificar esa forma de decir, ese "no puede". ¿Especificar qué cosa? Precisamente, si ese "no puede" se refiere a algo de la índole de lo prohibido, o a algo de la índole de lo imposible. Así pues, lo que yo quería demostrarles es que lo imposible con el que trabaja el psicoanálisis tiene que ver con lo imposible introducido a partir de la máquina del lenguaje, y no con ningún imposible que sea una propiedad de lo real.
La ciencia trabaja con la noción de «imposible». Más aún, es de Koyré de donde Lacan toma la definición de lo imposible como aquello que retorna siempre al mismo lugar. Lacan lo toma de Koyré, que es un epistemólogo que estudia estas condiciones en la ciencia. Pero lo imposible en la ciencia no es exclusivamente provisto por el aparato simbólico, sino que la ciencia lo emplea para intentar dar cuenta de ciertas propiedades de las sustancias. Cuando yo digo que el agua pura hierve a cien grados centígrados a nivel del mar, no les queda a ustedes ninguna duda de que he puesto al agua dentro de un orden simbólico: cien grados, nivel del mar, y agua pura; pero en la física se trabaja con agua. En nuestro registro de operación, en la práctica psicoanalítica, solamente se trabaja en el nivel de imposible que está desprendido de toda sustancia real. Con lo cual esa dimensión de imposible adviene por la entrada de un orden simbólico de esta índole. Hasta este punto habíamos llegamos la vez pasada.
Es interesante para pensar la ley y la memoria, trazando desde la ley —como lo que se puede— dos flechitas hacia lo prohibido y lo imposible.
Así tendrán un buen andarivel para pensar la psicosis: ¿cómo es que en la psicosis suceden cosas imposibles, que se escuchen cosas o se vean cosas cuando no existen? Lo que pasa es que, si falla la ley, se nota claramente que se modifica también lo que es posible y lo que es imposible. Cuando uno escucha a alguien decir que escucha voces, uno se alarma tanto; pero si alguien les dice que está escuchando allí mismo junto a ustedes esas voces que de hecho le dicen que el gesto que ustedes acaban de hacer quiere decir que no le creen, ahí sí comienzan a saltar de sus asientos… Me ha pasado de escuchar a alguien decirme: "Lo que estoy diciéndole ahora, en realidad no lo digo yo: me lo hacen decir las voces", cosa que es una paradoja evidente ya que las voces le estarían haciendo decir eso mismo: "…no lo digo yo". Cuando las voces se hacen cargo de la subjetividad del sujeto respecto de las voces, habitualmente el primer testimonio de la existencia de otros sujetos en esa experiencia hace que uno diga que es imposible. Lo primero que uno hace es pensar que es imposible que le hagan decir esas cosas, que sea hablado. Y ese imposible quiere decir que en ustedes está prohibido (aunque ustedes también son hablados, ¿o acaso todavía no tuvieron ninguna sesión en que descubrieron que repetían como gansos lo que dice mamá?). La clínica psicoanalítica se dedica a operar sobre los efectos normales o fallidos de esta estructura.
Daremos ahora otro paso. El último que dimos fue el del pasaje de un orden binario a un orden ternario. Abordaremos ahora el orden cuaternario.
Siempre que se trabaja con un sujeto humano hablante se requiere al menos un orden cuatripartito. Pero ahí hay dos problemas: en primer lugar, si ustedes presentan un caso con tres coordenadas, sepan que no están dando cuenta de la estructura del caso, porque siempre se requiere articular cuatro coordenadas. Pueden estudiar esto en Jakobson, quien sostiene en su trabajo sobre las categorías verbales de los conmutadores y el verbo ruso que para la efectivización de todo discurso hacen falta siempre al menos cuatro términos. Ahí está desarrollada esta teoría de la estructura cuatripartita mínima para la existencia de un discurso. Para que haya sujeto, hace falta un discurso, y hace falta siempre poder contar al menos hasta cuatro.
Yo me imagino que cuando ustedes quieren presentar un caso, lo hacen con la pretensión de la comunicabilidad científica, no para convencer a un físico o a un matemático sino para que no se presenten como relatos de experiencias místicas o de revelaciones religiosas. Para eso, ¿qué marco le dan? Le dan un marco científico, es decir, un marco de racionalidad que dé cuenta de los porqués. Si a uno le pregunta la razón por la que eligió tal título y no tal otro, al menos en el marco de la racionalidad científica, no se puede responder porque a uno le vino en gana o porque ese día estaba inspirado. Debe hacerse con cierta racionalidad.
Ahora bien, esa racionalidad sólo se manifiesta en su potencia comunicativa en virtud de una fuerte reducción, dado que no puede hacerse una presentación cabal y pormenorizada de un caso clínico en toda su complejidad e infinidad de detalles. Hay que reducir. Así que no pierdan de vista que, por un lado, tienen que ser al menos cuatro, y que, por otro lado, hay que reducir. Pero, ¿cuánto? Reducir lo máximo posible. Para una presentación científica rigurosa hay que reducir lo máximo posible. Una presentación científica no puede dar ejemplos, o a lo sumo puede tener uno —¿para qué dar dos ejemplos de lo mismo?—. Si quieren ejemplificar algo y eligen bien el ejemplo, sólo tienen que dar uno.
Con lo cual habría que ver si son al menos cuatro y si no se podría afirmar también que sería de un máximo de cuatro. Al final de su enseñanza, Lacan termina presentando los casos en dos o tres renglones, todo el caso reducido a dos o tres renglones. Si uno le quita los nexos lógicos discursivos que hacen falta, habría que ver si no utilizan realmente solamente cuatro términos. Por otra parte —revísenlo y lo verán— la enseñanza de Lacan, toda ella, está atravesada por órdenes cuatripartitos. Por ejemplo, los "cuatro conceptos fundamentales". ¿Por qué no son cinco los conceptos fundamentales? ¿Es que no falta el deseo? ¿Cómo es que el deseo no está entre los cuatro conceptos fundamentales? Los cuatro conceptos fundamentales se pueden expresar sin el deseo, ¿o fue más bien por un principio de reducción que Lacan siguió, viéndose obligado a elegir cuatro? Todos los esquemas, grafos y fórmulas de Lacan son cuatripartitos. Esto es porque dependen de la estructura con la que trabajamos. También eso nos exige, por ejemplo, abandonar el Edipo freudiano, precisamente porque es tripartito. No se puede dar cuenta de la posición subjetiva de alguien en un discurso, si no se dan cuatro elementos. Por eso lo primero que hace Lacan es decir que falta el falo: si no está el cuatro, es insuficiente por una propiedad de la estructura.
De manera que nosotros debemos llegar al cuatro, y lo mínimo con lo que tenemos que trabajar es cuatro (y habría que ver si no es lo máximo). El grafo tiene un montón de funciones puestas a trabajar ahí: los puntos de entrecruzamiento fundamentales que dan la estructura del grafo son cuatro.
Ahora bien, ¿qué son estas letras? Estas letras, de vuelta, es un sistema, un orden simbólico, con relaciones recíprocas que se aplican a estos hechos. Estos hechos no son todavía subjetivos porque son tripartitos. Para poder saber cómo esto se aplica, tenemos una clave. La primera clave es —no lo olviden— que "1" y " 3" son simetrías, y que los "2" son disimetrías. Y entonces serán "alfa" los tríos de elementos que comiencen por una simetría y terminen con una simetría independientemente del término intermedio; "gama" serán los tríos cuyo término intermedio es indistinto, caracterizados por empezar con un disimetría y terminar en una disimetría; "delta" son los tríos que empiezan con una disimetría y terminan con una simetría; y "beta" es la inversa, es decir, empieza con una simetría y termina con una disimetría, siendo indistinto el del medio.
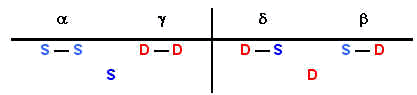
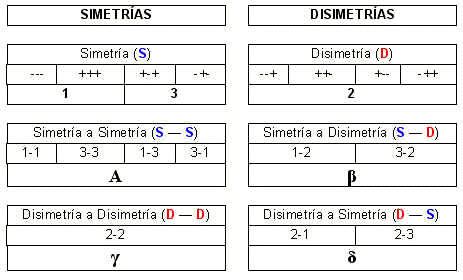
Los escribí así, encolumnados. Estas son las claves de lectura que Lacan nos da, sin las cuales es muy difícil seguir releyéndolo. Quiero que ustedes no pierdan de vista que se organizan ahora, de vuelta, en simetrías y disimetrías, porque los casos "alfa" y "gama" son simétricos, y los casos "beta" y "delta" son disimétricos. ¿Ven cómo, de vuelta, el dos se ha vuelto a manifestar? Tenemos un sistema cuatripartito que clasifica elementos de a tres y que se ordenan todos de vuelta de a dos…
Intervención: Pero los registros son tres.
A.E.: Sí, pero el nudo de ellos tres requiere del cuarto elemento. Seguilo a Lacan y vas a ver que cuando él arranca con el tres, cuando termina de estudiar bien el tema, dice que el cuarto los anuda. Pensalo así: el nudo borromeo se caracteriza porque cada uno de los tres redondeles de cuerda anuda a los otros dos. Sin ese redondel de cuerda, los otros dos no se anudarían. Pero esto vale para cualquiera de los tres: el corte de cualquiera de ellos resultará en el desanudamiento de los otros dos. El problema es que planteado así, no hacen diferencia, es decir que se homologan los tres; de modo que no se puede establecer el sistema de diferencias simbólico–imaginario–real, y hace falta pasar un cuarto hilo en los anudamientos entre esos tres para que se establezca cuál es simbólico, cuál el imaginario y cuál el real. No serían tales si no existiese este cuarto redondel. Apenas introduce el nudo borromeo de los tres registros, Lacan ya empieza a trabajar con el cuarto redondel, que es aquello que les da su estatuto a cada uno de ellos. Es muy interesante. El asunto es discutir acerca de cuál es el elemento que funciona como anudador. En algunos lugares se puede leer que el cuarto es el sujeto mismo, y eso da la particularidad; en otros lugares se puede leer que es el Nombre-del-Padre, porque como es el que nomina, para que cada uno de los tres registros reciba su nombre, ha de operar la función dadora de nombre. Pero eso no importa ahora. Importa que no pierdas de vista que, cuando Lacan termina de darle estructura topológica a los tres registros, son cuatro. Si no, no se pueden distinguir entre sí.
Intervención: Pero el Nombre-del-Padre es él mismo simbólico.
A.E.: No está tan claro. Así, tal como acabo de proponerlo, ya no podés identificar más al Nombre-del-Padre como padre simbólico. Por otra parte, en ningún lugar Lacan afirma taxativamente que son lo mismo. Son dos designaciones que Lacan utiliza en paralelo, el Nombre-del-Padre y el padre simbólico. Desde esta perspectiva, para que exista equis simbólico tiene que operar el Nombre-del-Padre, y también para que exista padre simbólico tiene que operar el Nombre-del-Padre. Dándole el nombre de "simbólico" a eso, participa de un sistema de diferencias mayor que con el que vos estás argumentando. Efectivamente, si uno revisa la enseñanza de Lacan, se nota que no son lo mismo. Por ejemplo: los nombres del padre: ¿sí o no compran ustedes ese producto? Si te interesa este problema, el libro de Erik Porge, «Los nombres del padre en Jacques Lacan», está totalmente dedicado a esta cuestión: si el Nombre-del-Padre es equivalente al padre simbólico. Es un psicoanalista francés que vale la pena leer.
Veamos, entonces, si somos capaces de clasificar. Tomamos este trío, que es un caso de simetría. ¿De qué índole es esta simetría? Es del tipo "alfa". Si clasificamos el segundo trío. El segundo trío es ya un caso "beta". El siguiente es también "alfa".
A partir de esta estructuración cuatripartita mínima se puede armar lo que Lacan designa como "repartitorio", que es muy importante que estudiemos porque para Lacan es la estructura formalizada de las relaciones de parentesco. O sea, Lacan va a proponer cómo funcionan las relaciones de parentesco, esto es, la interdicción del incesto y la ley general de la distribución de las mujeres en un grupo humano. Funciona así, en lo que se llama "repartitorio". Observen que si ustedes tienen en el primer término una "alfa", ¿qué han tenido como trío?
Como los tríos funcionan desinteresándose por el segundo término, seguiría siendo "alfa" si en el término medio hubiese una "S" o una "D"; y, por lo mismo, aquí seguiría siendo "gama" si en el término medio hubiese una "S" o una "D". Entonces, la pregunta: ¿cuál es la letra griega que puede venir directamente después de "alfa"? Cualquiera puede venir después de "alfa". Porque aquí va el que no tengo todavía, y aquí puede venir cualquiera.
De manera que, luego de un primer tiempo de aparición de "alfa" o de "beta" (cuyos tripletes terminan en "S"), o bien de "gama" o "beta" (cuyos tripletes terminan en "D"), puede en el segundo tiempo aparecer cualquiera de las cuatro letras griegas, ya que el primer elemento de sus tripletes encajará en el segundo elemento que en el primer triplete era indiferente. Esta aparición de cualquiera es la aparición del funcionamiento del significante. Es la única vez que Lacan lo dice: esto es símbolo, y esto otro es significante, porque ya opera velado. Acá, la ley y la memoria funcionaban directamente. Así, si tu discurso había concluido en "1", si tu sesión terminó con "1", ciertamente no sabrás qué ocurrirá en la próxima sesión, pero seguramente sepas que podrá seguir por "3". Pero no funciona así para nosotros. El orden simbólico funciona con fuertes determinaciones sobre los términos.
Freud confiaba en que el descubrimiento biológico iba a dar cuenta de las enfermedades mentales; que se iba a encontrar la proteína, la enzima, la hormona de la esquizofrenia. Pero ocurre que jamás la enzima, la hormona, la proteína va a dar cuenta del término simbólico elegido: eso siempre va a quedar bajo el dominio del inconsciente. Freud llamará a eso "determinación", a diferencia de "causa". Para Freud, la causa sería la causa biológica en el futuro de la ciencia. Pero la determinación siempre, decía él, va a quedar circunscrita por la relación entre los términos simbólicos. Se podrá entender la proteína que causa la esquizofrenia, pero jamás eso dará cuenta de los términos que participan en la alucinación del esquizofrénico, o de las palabras que le dicen las voces. La palabra que le dicen las voces siempre va a depender del interjuego de lo simbólico (en el caso de Freud, del inconsciente).
No así la causa. Nosotros estamos poniendo en discusión la causa. Yo quiero proponer que la introducción de la causa es por este aparto, y no por el aparato biológico. No estoy diciendo que el objeto a cause la gripe; no estoy diciendo eso. De todos modos, dicho sea de paso, ¿notaron qué diferencia hay con la gripe con objeto a o sin objeto a? Quiero decir, los esquizofrénicos de los hospitales psiquiátricos más miserables de la Argentina, que no tienen calefacción, ni vidrios en las ventanas, ni puertas, ni frazadas, ni ropa, están sometidos a los más intensos fríos, comen la comida fría, pero no se pescan una gripe en toda su vida, cuando nosotros salimos un día sin la camiseta y ya ese día a la noche estamos fatídicos, y con la gripe y la vacuna antigripal… Los esquizofrénicos no tienen gripe. No son metáforas, no estoy bromeando: los esquizofrénicos no tienen gripe, no tienen diarrea, nunca les cae mal la comida (a pesar de las cosas que comen o que les dan de comer: nada de tostaditas por la mañana, ni de sabrosos juguitos de naranjas…). Es común ver a chicos psicóticos, en instituciones, bañándose con el agua fría del patio, a las cinco de la mañana en pleno invierno, o con toda la ropa empapada durante toda la noche. No obstante ello, parecen no resfriarse nunca, no les viene fiebre. ¿Vieron cómo fuman los esquizofrénicos? No parece atacarlos el cáncer de pulmón, a pesar de lo que fuman y cómo fuman.
Así que no pierdan de vista que esto va más lejos de lo que parece, campo al que yo no me aboco en su estudio porque yo me aboco sólo al estudio de los fenómenos con los que tiene que verse el psicoanalista. Si los psicoanalistas estamos esperando la hormona o la proteína de la esquizofrenia, me da la impresión de que a los médicos ya les llegó la hora de estudiar un poco el objeto a, por qué es que modifica el virus de la gripe. Yo no entiendo mucho, pero el que tenga un poco de clínica sabe que es así: los esquizofrénicos no se enferman nunca. Yo conocí un paciente que se fumaba el cigarrillo entero, en el sentido esquizofrénico, esto quiere decir que el fuego seguía y seguía, hasta consumir incluso el filtro mismo. Entonces, uno veía cómo fumaba y veía el fuego y notaba el olor a carne quemada de los dedos. Y eso es por la diferencia del objeto. Con lo cual me da la impresión de que el objeto a produce alteraciones; es cierto que son de extremo, pero produce alteraciones notables. Igualmente, si los tratamientos van bien, nuestros analizantes habitualmente testimonian que la salud ha mejorado enormemente. Es muy frecuente que si el tratamiento va bien, los pacientes nos digan, por ejemplo, que desde que empezaron el análisis, ya no se pescan esas gripes que los aquejaban con recurrencia. Ahí también se verifica.
Entonces, lo que les propongo es que hace falta el nivel cuatripartito: "alfa, beta, gama y delta" porque se opacificó la determinación simbólica, porque la determinación sigue operando pero ya velada para el sujeto porque luego de cualquier término puede venir cualquier otro. ¿Acaso no les pedimos que asocien libremente? Y, ¿por qué la gente supone que se puede asociar libremente? Porque efectivamente supone que se puede cualquier cosa. Nosotros le decimos que asocie libremente para que hable menos preocupado y puedan surgir las determinaciones. De suerte que es falso que se pueda decir cualquier cosa; es una mentira alevosa que sostenemos los psicoanalistas para el comienzo de la experiencia. Después de un tiempo, los analizantes se avivan y ya asocian cuando quieren… Pero cuando se le postula a alguien que asocie libremente es porque se está operando con un sistema normal cuatripartito en que la determinación simbólica se opacificó. Y, ahí, se trata del significante. El significante no es nunca como el símbolo de "Prohibido estacionar" que está en la calle, sino que también prohíbe estacionar pero nunca dice "Prohibido estacionar". Y aquí se verifica, porque luego de cualquiera de estos términos puede aparecer cualquier otro.
Tenemos, pues, "alfa" en el primer tiempo. Luego, un segundo tiempo en que puede aparecer cualquiera. En el tercer tiempo, ya no. Vamos a pensarlo, porque el repartitorio se deduce de las letras.
Tenemos tres tiempos. Con la serie teníamos cuentas pero no tiempos (vamos a ver cómo el tiempo se introduce deducido del orden y no del cuerpo) ya que después de mil "2", si partimos de un "1", puede venir un "1" pero nunca no puede venir un "3". Eso no es "tiempo " sino "cuenta", y la cuenta no es el tiempo. Pero ahora aparecerá el tiempo. Si en el primer tiempo tengo "alfa" y en el segundo tiempo puedo tener cualquiera, en el tercer tiempo, ¿puedo tener cualquiera?
Intervención: Sólo "alfa" o "beta ".
A.E.: ¿Por qué? Porque aquí irá una letra griega que designa un trío armado por un elemento de allí. Pero este es indistinto. El último elemento del primer triplete coincide con el primero del tercer triplete. De modo que el primer elemento del segundo triplete es el segundo elemento del primer triplete.
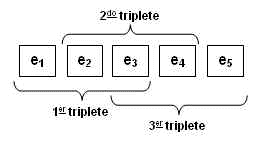
Así es que, si el primer trío termina en "S", necesariamente la letra griega que va en el tercer tiempo tiene que ser una que designe a un trío que comience por "S", esto es, "alfa" o "beta". Es decir que, si hay alfa en el primero, hay alfa o beta en el tercero. Si hay alfa o beta en el tercero, y por eso tenemos «tiempo» aquí................................
[Cambio de cinta]
..........................tiene que ser una letra griega que designe un trío que se caracterice por terminar en "S". No se trata siquiera de que sea simetría, porque acá hay dos letras griegas que designan tríos que comienzan por "S". Y el repartitorio dice que a "delta" y a "alfa" en primer tiempo corresponde cualquiera en el segundo, y necesariamente "alfa" o "beta" en el tercero. Ahora bien, ¿notaron que a "delta" lo establecimos por retroacción? Eso es la retroacción: es una propiedad del orden simbólico cuatripartito que te permite, a partir del tercer tiempo, establecer lo que fue el primero.
Intervención: [inaudible].
A.E.: Se establece qué término es el que estaba a partir de uno posterior, con la salvedad de que nunca es el inmediatamente vecino, que siempre hace falta establecer al menos tres. Entonces, tenés el primer tiempo del que vos partís, y el segundo tiempo necesariamente indiferente por la estructura del orden simbólico, que es lo que va a introducir la opacificación. Vivimos todos plenamente determinados por el orden simbólico, pero no lo vivimos así. Yo tengo la impresión, todo el tiempo, de que estoy hablando y que fui diciendo todas las cosas que a mí se me ocurría decirles y que quería decirles. Pero, ¡no es cierto en absoluto! Aunque ya no me animo a eso —hace años que no lo hago—, alcanzaría tan sólo con leer lo que transcribe la desgrabadora… Jamás he leído una desgrabación de ella porque ni muerto me quiero encontrar con lo que dije… Cuando tengo que leerlo obligadamente, intento buscar gente que lo haga por mí. Me da horror porque encuentro que digo todas esas cosas que yo no quiero decir, que ya me había prometido no volver a decir, o encuentro repeticiones increíbles, o goces muy tipificados que yo tengo en el hablar, que advienen y aparecen solos.
Eso es porque es significante, no porque es símbolo. Es interesante pensar el problema de que, si Lacan trata con significantes, por qué hasta el final de su enseñanza siguió sosteniendo el «orden simbólico», por qué no lo cambió por «orden significante». «Orden simbólico» remite a los símbolos. Y ciertamente no es lo mismo un símbolo que un significante. Un símbolo es una convención social. Un significante es un elemento de la lengua que estudia la lingüística. Ni siquiera son del mismo mundo: uno es de la lingüística, el otro es de la sociología y la antropología, o de la historia en todo caso. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo que el orden "simbólico" es del "significante" que, para colmo, para nosotros es una "letra"… ¡Espectacular!
Vean que todo apareció porque decidimos trabar con "alfa" en el primer tiempo. Son todas las consecuencias de tener "alfa" en el primer tiempo. Esta nomenclatura y esta temporalidad son como se trabaja en análisis: es un trabajo exclusivamente significante. Y, ¿por qué es exclusivamente significante? Porque no se sabe qué se dice con lo que se dice.
Entonces, "alfa" en primero. Si hay "alfa" en primero, ¿qué no puede haber en el tercero? "Alfa" termina en "S", por tanto no puede haber en el tercero una letra griega que designe el trío que empiezan con "D": ni gama, ni delta. Preguntándonoslo a la inversa: si hay una " gama" en el tercero, ¿cuál fue en el primero? Si "gama" designa un trío que empieza con "D", en el primero sólo habrán podido aparecer letras griegas que terminasen con "D", esto es, "gama" y "beta".
Ahora bien, dice Lacan:
«Que el nexo aquí manifestado es nada menos que la formalización más simple del intercambio es algo que nos confirma su interés antropológico».
O sea que un hombre de "delta" puede tomar por esposa a una mujer "alfa" o "beta", y tiene prohibidas a "gama" y a "delta". Eso es lo que Lacan dice que es la estructura del intercambio. ¿Con qué mujer un hombre no se puede casar en el sentido de las fratrías, subfratrías? Ya lo perdimos todo eso. No por nada la gente no se casa más: porque ya no tenemos el orden simbólico que prescriba con quién hay que casarse. Pero lo interesante de esto es pensar si el amor es una propiedad de occidente moderno. Les pregunto si ustedes creen que el amor de un hombre por una mujer es una propiedad de occidente moderno. No. Quiere decir que las estrictas determinaciones simbólicas del repartitorio se acompañan de amor. Creo que difícilmente acepten lo que les digo, aunque sea verdad. Todo el mundo se da cuenta de lo que estoy diciendo, pero no me van a decir que sí… ¿Alguien vio El último emperador? En un momento, le llevan a la princesita, y le dicen que se va a casar con ella. Al gusto occidental, no resulta muy lindo porque no pudo elegir. Y, ¿cómo hacemos los occidentales para elegir? Nos encerramos en el departamento y no elegimos nada… Así estamos: ¡todos solteros! En occidente hay el máximo nivel de soltería que jamás en el mundo se le ocurrió a nadie que iba a ser la evolución de la especie humana. ¿Cuál era el problema de la moral de hace treinta o cuarenta años? Ya casi no hay matrimonios. En occidente, los matrimonios han disminuido de una manera espectacular. Lo que ocurre es que, cuando uno se pone en la posición de elegir es cuando el vínculo matrimonial no sale. Habitualmente, los pacientes que vienen al análisis por soltería, cuando resuelven la soltería —porque efectivamente el análisis resuelve la soltería, que es uno de los síntomas para los que el análisis es muy apto —, tal vez en el setenta por ciento de los casos, ¿no se trataba del tipo que ella siempre tuvo al lado, o de la chica que él siempre tuvo al lado? Aparece un día en la sesión: "—¿Te conté alguna vez de Carlos? —No, no me contaste. —Ah, bueno. Carlos es un muy buen amigo mío que siempre me estuvo cortejando, pero yo nunca le hice mucho caso. Pero ahora, no sé, no me gusta pero lo veo con otros ojos". ¿Qué es eso? Que uno ha dejado funcionar la determinación simbólica, el glance of the nose, o lo que sea, en el vínculo matrimonial. Pero en nuestro sistema está fallando el matrimonio, porque hemos perdido la prescripción matrimonial. O sea que lo único que sabemos los occidentales es que "con la hermana, no". Y ahora que los casamientos en las comunidades han descendido tanto, ¿vieron que ya no es tan radical ese casarse entre sí de los gitanos con los gitanos, los judíos con los judíos, los japoneses con los japoneses, los coreanos con los coreanos, etc.? Digo, ¿es más fácil o es más difícil? Mucho más difícil que advenga el amor, porque el amor es un efecto del orden simbólico, y no un efecto a consecuencia del encuentro. No es que una persona es capaz de despertar amor: eso es mentira. Por el contrario, es el tipo de encuentro lo que despierta el amor.
Es el tipo de encuentro el que genera el amor, porque es un efecto de la demanda. De la demanda, y no del cuerpo o de la conciencia de los gustos. ¿Acaso Freud no descubrió que uno se enamora de lo que es idéntico a uno, como de lo que es totalmente distinto a uno?: la elección de objeto anaclítica, por apuntalamiento o narcisista. Podés enamorarte de lo idéntico o de lo contrario. O sea, podés enamorarte de cualquier cosa. Uno se enamora de gente distinta y, ¿por qué se enamora? Porque es un efecto de esto, de un repartitorio. De manera que es un repartitorio el que establece esos vínculos. No seamos ingenuos, se trata del repartitorio: operen sobre el repartitorio y vean cómo la gente se enamora.
Está bien que no me crean. Pero si no hay amor de transfer encia, enseguida se preguntan por qué no lo hay. ¿Es que ustedes son todos tan amables? Yo los miro y, se lo confieso, no me resultan tan bonitos… ¿Por qué los pacientes se enamoran de ustedes? ¿Por qué hay amor de transferencia? Armen un dispositivo en que sea el otro el que hable; ustedes quédense callados, que se trate de la falla del otro, y cóbrenle: ¡los van a amar! Mientras más callados se queden, mejor: más los van a amar. A veces, ese amor deviene pasión. Pero yo no estoy hablando del amor pasión y cuando el análisis se interrumpe. No, el amor de transferencia, la clínica sobre la cual se desarrolla el psicoanálisis. ¿Por qué hay ese amor? ¿Porque ustedes son magníficos? ¿Acaso por las magníficas cosas que dijeron? ¿Por qué aparece, entonces, ese amor? Por el dispositivo, por el tipo de vínculo. El amor, como propiedad pulsional, proviene de la máquina del lenguaje y no de nada que tenga que ver con el cuerpo.
Intervención: [inaudible].
A.E.: La fundamental determinación sobre esto es la máquina de l lenguaje, y no los textos. Más que de todo aquello que genéricamente llamamos de "represión", se trata de gramática. No se trata de la represión de algún suceso histórico particular, se trata más bien de cierta operatoria de la máquina que, si no produce los resultados que el sujeto espera o quiere, implica una pregunta sobre la máquina pero no tanto sobre los textos. Uno deduce del texto, lo conjetura del texto al repartitorio, porque los sujetos están permanentemente en el terreno de la retórica. Hay que escuchar muchos textos, no privarse de ir estableciendo los nexos lógicos para deducir de eso el repartitorio. La «atención flotante» es eso, no "comunicación de inconsciente a inconsciente. La atención flotante no es la comunicación de inconsciente a inconsciente, no es el inconsciente de uno; sino que, en posición de escucha y trabajando sobre la base del repartitorio, cuando adviene el elemento que ese sistema no admite, hay que establecerlo. A veces, no alcanza con establecerlo: hay que jugar un poco fuertemente la carta. A veces, hay que hacer una vacilación calculada de la neutralidad analítica, para darle el valor que eso tiene. A veces, no alcanza con el puro tecnicismo del término, sino que hace falta que uno la juegue como si fuese una persona. Uno opera sobre esto, sobre el repartitorio.
Y, ahora, el otro paso para la introducción del objeto a.
Ustedes trabajen con el repartitorio que aparece en las hojas que les repartí. Lacan propone ahora dos tablas: la tabla ómicron y la tabla omega. Les propongo que si Lacan las designa como "tablas", desde mi punto de vista, se trata de las tablas de la ley. Si ustedes trabajan con psicóticos y trabajan con la noción lacaniana de forclusión del Nombre-del-Padre —que es el significante de la ley en el Otro—, les advierto que el problema de la ley es este, y nunca jamás el de la norma o convención social. Al psicótico no le faltan ni la norma ni la convención social. Si le faltase la norma o la convención social, no habría más neurótico en este planeta que Schreber, que fue abogado, juez y presidente de una corte de apelaciones en donde había jueces de una generación mayor que él y ordenados por él. Quiere decir que con la ley de la norma, con la ley del código, Schreber no tenía el más mínimo inconveniente. En cambio, lo que a Schreber le fallaba era esta ley, la ley del orden simbólico, y no la ley de la norma compartida. En griego y en latín hay siempre dos designaciones para dos tipos de ley distintas, que nosotros confundimos permanentemente porque tal distinción no se hace en nuestro lenguaje. En griego se distingue entre «themis» y «diké», las dos designaciones de ley. La primera es para el orden simbólico, la otra es para el intercambio de bienes y objetos entre las familias. Es lo que en latín es la oposición entre «fas» e «ius», de donde viene "justicia". «Fas» es equivalente de «themis», y «diké» lo es de «ius».
Todos los análisis lacanianos que se hacen acerca de la ley y del orden simbólico suelen perderse en este punto, porque no distinguen entre estas dos modalidades de la ley. Así, «fas» o «themis» es la ley que a nosotros nos interesa, no la ley del código. Les propongo que los psicóticos habitualmente son mucho más cumplidores de la ley del código que los neuróticos. El orden de lo compartido es especialmente trascendente para ellos. Los psicóticos suelen ser súper cumplidores de la norma, que en general se realiza sin conflictos.
Intervención: [inaudible].
A.E.: Ahí funcionan bien porque están estabilizados: son ideales para bibliotecarios. Eso sí, el libro se presta en tales condiciones y son esas y sólo esas. No como nosotros, a la argentina: "Bueno, te lo traigo el lunes"… Esos somos nosotros que, justamente, tenemos un vínculo mucho más laxo con la norma y el código. Sin embargo, a veces tenemos una relación con el Superyó especialmente notable, y esa es ya la otra ley.
Se trata ahora de las tablas Omega y ómicron, que literalmente significa "o chica" y "o grande"; y, en francés, "minúscula" se dice "chica", así como "mayúscula" se dice "grande" (de ahí, la traducción literal "gran Otro", en lugar de "Otro con mayúscula"). De modo que podríamos suponer que, con estas tablas, Lacan está trabajando con a minúscula y A mayúscula. Así, esta sería una cadena significante orientada por lo imaginario, y esta otra sería una cadena significante orientada por lo simbólico.


La primera parte de la tabla ómicron empieza en "alfa" y termina en "gama", teniendo dos lugares intermedios. La primera de la tabla omega empieza con "delta " y termina con "beta", y tiene también dos lugares intermedios.
Entonces, algunas cositas para las cuales ustedes ya están preparados. Primero: ¿notaron que estas las hace Lacan con dos tipos de letras? A éstas las habíamos clasificado, son del mismo tipo. ¿De qué tipo eran "alfa", y "gama"? De las simétricas. Y estas son las asimétricas. Con lo cual ven que Lacan elige, para lo simbólico, lo asimétrico y lo no especular.
Segundo: fíjense en que esta cadena tiene cuatro lugares, y nosotros estamos preparados para trabajar con cadenas de tres lugares. Así es que, ¿con cuál tenderemos que trabajar? Desde uno hacia tres, y de cuatro convertido en tres para que nos determine el segundo lugar, que, para este caso, se convertiría en el primero. Lacan escribe, en esta tabla Omega "delta", "delta", "delta", "alfa" y "gama". Según el repartitorio, si hay "alfa" en el primero, en el tercero "delta" está prohibida; y si hay " gama" en el tercero, en el primero "delta" lo está también. Con lo cual, lo que Lacan está proponiendo al escribir "delta" aquí es que "delta" no puede aparecer en ninguna de las dos posiciones. Mientras que si hay "gama" en tercera posición, "alfa" en primera está permitida. Están en pisos distintos en el repartitorio. Pero si hay "alfa" en primera posición y "gama" en cuarta, "alfa" está permitida en la tercera. Asimismo, si hay "alfa" en primera, "gama" en tercera está prohibida, no puede ir. Pero si "gama" está en primera posición, entonces sí puede haber "gama" en la tercera.
De modo que Lacan escribió en los dos extremos letras que se caracterizan por ser simetrías y rellenó con las dos letras que no van de ninguna manera en el intervalo, lo que para el caso de la tabla Omega es "delta". Mientras que "alfa" no se puede escribir en el primero de los dos términos intermedios —es decir, en segunda posición—, sí puede escribirse en el primero del segundo término intermedio —es decir, en la posición inmediatamente consecutiva a la aparición de "gama" en primera—.
Estamos analizando lo que escribió Lacan para ver qué enseñanza podemos obtener. En la otra tabla, entre "delta" en primera y "beta" en cuarta, Lacan escribe "alfa", " alfa" en el mismo piso, "gama" en piso intermedio, y "beta" y "delta" en el piso de abajo. De nuevo, según el repartitorio, si hay "delta" en primera, ¿puede ir "alfa" en tercera? Sí, por lo tanto, en este caso escribió la opción permitida y no la prohibida.
Entonces, a partir del repartitorio, si hay "delta" en primera, en tercer lugar se puede escribir "alfa"; y si hay "beta" en tercera, "alfa" en primera se puede. Ahora bien, ¿cuál es la que no se puede en ninguno de los dos casos? Precisamente, "gama", que Lacan la escribe en el piso intermedio de la tabla. Del mismo modo, en el piso inferior "beta" es la que no puede ir en el primer lugar del término intermedio —es decir, en segunda posición— ya que tenemos a "beta" en tercera posición (lo cual, una vez más, deducimos del repartitorio). Del mismo modo, "delta" es la que no puede ir en el segundo lugar intermedio: en virtud de que tenemos a "delta" en primera. La armamos de la misma manera que la tabla Omega, salvo que en Omega Lacan escribió los dos términos intermedios prohibidos, y en omicrón los dos términos intermedios permitidos. Ponen caras de atónitos, no sé por qué…
Intervención: No entiendo nada.
A.E.: ¿Qué no lográs entender? Veamos: tenemos cuatro lugares de los que conocemos los extremos, esto es, los lugares primero y cuarto. Para el caso de la tabla Omega, conocemos los términos "alfa" —en primera posición— y "gama" —en cuarta—. Ahora bien, se trata de conocer las dos letras intermedias —es decir, las que están entre "alfa" y "gama"— partiendo de las reglas del repartitorio. Si revisamos el repartitorio, veremos que las letras que están en el mismo piso son las letras que están permitidas, y las que están en distintos pisos son las que están prohibidas. De suerte tal que, si vos tenés "alfa" en primera, ¿cuáles son los términos que el repartitorio dice que no pueden aparecer en la tercera? Justamente aquellos que están en el piso contrario: concretamente, " gama" y "delta".
No se angustien… Hay que entrenarse con esto. Es como escribir con una Olivetti: es un orden simbólico nuevo… Entonces, si hay "alfa" en primera, ¿cuáles son los términos prohibidos para la tercera? Los que están en el piso contrario: "delta" y "gama". Ahora bien, si tenemos a "gama" en tercera posición, ¿cuáles son las prohibidas para la primera posición? No hay más que hacerlo al revés, retroactivamente: así, las prohibidas son "alfa" y "delta".
Muy bien. Dicho esto, podemos pasar ahora a la serie de cuatro lugares o posiciones. Se comprende fácilmente con sólo darse cuenta de que son posiciones relativas. Así pues, la segunda posición de la serie de cuatro tiene como tercera posición, con respecto a sí misma, a la posición cuarta de la serie; y a la inversa: la cuarta posición de la serie, considerada como tercera, tiene como primera a la segunda posición.
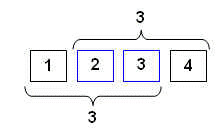
No hay más que tomar ahora el repartitorio y deducir cuáles son las opciones posibles y las opciones imposibles para estas dos posiciones intermedias. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a las tablas, cuando Lacan verifica que "delta" no puede aparecer en ninguno de los dos lugares intermedios, no hace más que escribirlo como prohibido en el segundo piso —el intermedio— de la tabla Omega. Del mismo modo, Lacan escribe en el piso inferior de la tabla que "alfa" no puede ir en segunda posición y que "gama" no puede ir en tercera. La tabla Omega dice, pues, que en una serie de cuatro posiciones en que "alfa" ocupe la primera y "gama" la cuarta, "delta" no puede aparecer en ninguna de las dos intermedias —esto es, ni en segunda ni en tercera— así como tampoco pueden aparece "alfa" en segunda —aunque sí puede en tercera— ni " gama" en tercera —aunque sí puede en segunda—. Eso es lo que escribe la tabla Omega.
El piso superior de la tabla Omega, la tabla ordenada por lo simbólico, presenta los términos prohibidos. El piso superior de la otra tabla —que Lacan designa como "omicrón"— presenta en cambio los términos permitidos1. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes saben que alguien tiene un grave problema y deciden invitarlo a tomar un café, como solemos hacer los porteños, para hablar de ese problema. Y supongan que esa persona viene al café, se sienta a la mesa y empieza diciendo cosas del tipo de: "¿Viste qué lindo día? No hace frío, ni hace calor: está muy agradable, ¿no?". Y uno está allí esperándolo para poder hablar de su problema, y resulta que se le da por hablar de cosas totalmente triviales como el tiempo. Y bien, está constituyendo la cadena simbólica así: de lo permitido a lo permitido, o sea que no se encuentra con aquello que le hace obstáculo. Y esa es una posición del sujeto, no es un efecto de la cadena. Las cadenas se pueden legalizar de dos formas distintas, según la posición del sujeto.
Observen, pues, que las cadenas significantes no imponen el obstáculo, como decimos nosotros los psicoanalistas lacanianos. Depende de cómo uno se posicione y qué términos elijan, porque uno puede ir del permitido al permitido. No sé si de entiende. Uno puede ir del obstáculo al obstáculo y en una sesión plantear, por ejemplo: "No puedo creer que a mí me esté pasando esto: que cada vez que quiero hablar de algo, no puedo hablar de ese algo". ¿Entienden la paradoja? Pero está planteando justamente aquello que se le manifiesta como lo que no puede decir. Y, ¿cómo se posiciona respecto de aquello que no puede decir? Testimonia que no lo puede decir. De manera que la cadena ordenada por lo simbólico es aquella —propone Lacan— en la cual se pasa del término que no se puede al que no se puede.
Ahora bien, en esta cadena, así armada, Lacan dice que podemos ordenar los tres registros. Hay al respecto un párrafo:
«La propiedad (o la insuficiencia) de la construcción de esta red: alfa, beta, gama y delta, consiste en sugerir cómo se componen en tres pisos lo real, lo imaginario y lo simbólico, y sin olvidar que sólo lo simbólico intrínsecamente puede jugar como representante de los otros dos asientos».
Lacan dice que esto da los tres pisos de lo simbólico, lo imaginario y lo real, sin olvidarse de que solamente lo imaginario y lo real participan de la cadena por términos simbólicos. Es muy interesante. No esperen que lo real advenga en la experiencia necesariamente por un objeto, o por un silencio. Puede ser que un analizante deje una moneda sobre el diván. Puede ocurrir que un paciente se vaya habiendo dejado caer, sin advertirlo, una moneda sobre diván. Uno ve esa moneda y se pregunta qué hacer con eso: ¿me la quedo, se la devuelvo, la uso para comprarme un chocolate, la guardo? Son problemas que no significan nada, pero uno no puede saber si efectivamente no significan nada.
Entonces, Lacan propone que son representantes de los otros dos pisos. En la red se observan los tres pisos. Lacan no dice cómo, es ladino. Con lo cual yo les propongo escribir: imaginario, real y simbólico para cada piso de la tabla omicrón. Pero sostengo que en la tabla Omega no se pueden escribir los tres pisos (aclaro que es algo que sostengo yo, que Lacan no dice en ningún lado, ya que ni siquiera dice en dónde están los tres pisos ni cómo están ubicados). Y, ¿por qué yo entiendo que en estos tres pisos? Observen. Porque éste es el nivel imaginario ya que, efectivamente, se va de lo posible a lo posible, o sea, donde se evita lo imposible de decir. Considero que ese es el nivel imaginario y la ganancia que tenemos con la opacificación del significante, porque como el significante funciona opacamente, una vida completa puede estar destinada a velar lo imposible. Uno puede posicionarse en la cadena significante velando las determinaciones que elocuentemente se manifiestan, o manifestándolas. No pierdan de vista que eso no es un atributo de la cadena, sino la posición del sujeto.
Calcular la intervención del analista solamente es posible según ciertos posicionamientos de ciertos sujetos respecto de la cadena, y no por la cadena. Toda la cadena produce lo imposible de decir, pero ningún analista puede operar en cualquier cadena porque depende de la posición del sujeto. La posición del sujeto está aquí tipificada en dos grandes lineamientos: ordenada según lo simbólico, o según lo imaginario. El piso imaginario sería el del decir. El de lo real es el de lo imposible de decir, y el de lo simbólico es el de lo prohibido. Aclarando que la diferencia no es lo esencial...................................
[Cambio de cinta]
..................¿Este es el par prohibido? ¿Este es el permitido? ¿El inverso se puede escribir? Lo que Lacan indica en la nota a pie de página es que en la cadena ordenada por el imaginario el par idéntico es permitido. ¿Ven que aquí está prohibido el idéntico? A este par, ¿cómo lo designarían? ¿Cómo designarían al par de los extremos? "Alfa"-"gama". En esta tabla, el par "alfa"-"gama" en el medio está prohibido. ¿Ven que los términos idénticos están prohibidos? Mientras que en la tabla ordenada por lo imaginario para la cadena "delta"-"beta", "delta"-"beta" es permitido porque el que está prohibido es el inverso. Con lo cual ven que la cadena imaginaria es aquella que se sostiene en la ilusión de la identidad, y que la otra excluye la identidad. Es lo que Lacan llama «dextrogiria» y «levogiria» de los términos prohibidos. Se lo comento porque es muy difícil deducirlo del texto.
El caput mortuum va a ser designado por Lacan como aquello que es lo que cae como lo imposible de decir. Para Lacan, hay un caput mortuum del significante. No sé si saben lo que es "caput mortuum". En alquimia era aquello que quedaba pegado al caldero como el resto o residuo de la operatoria del alquimista. Es muy interesante que piensen en la alquimia, porque es el único arte —en efecto, es un arte— que se caracteriza por el hecho de que la posición del investigador determina el resultado de lo investigado. Recuerdan seguramente que lo que se buscaba era la piedra filosofal en el experimento del químico, que a veces podría manifestarse en la pureza de la operatoria de la materia. La pureza era representada por el oro. Quiere decir que se buscaba producir oro o, lo que es lo mismo en ese orden simbólico, la piedra filosofal. Se lo buscaba mediante la forma de la purificación, y el procedimiento de purificación siempre era igual: se lo ponía al fuego. No por nada los nazis pusieron a los judíos al fuego, al horno crematorio. ¿Por qué Dios prefirió el carnero de Abel? Porque la quema del animal siempre es una vía muy fuerte de purificación, cosa que no es tan absurda si uno piensa en los conocimientos de la medicina moderna y cómo efectivamente pueden esterilizarse o purificarse los productos mediante el fuego. Ahora bien, para la producción del oro o de la piedra filosofal, el alquimista debía purificarse él mismo, porque si él estaba sucio espiritualmente jamás iba a producir un experimento puro; lo cual es una idea que la ciencia moderna tiende a excluir: así, cien experimentadores completamente distintos deberían encontrar el mismo resultado en el mismo experimento. La ciencia moderna excluye la subjetividad del experimentador, sólo acepta aquello que permita ser demostrado excluyendo la subjetividad del experimentador. Igualmente, hoy, a partir del principio de indeterminación de Heisenberg, eso ya no es así porque para la física cuántica el observador es parte necesaria y esencial del experimento; o sea que no hay experimento en física cuántica si no hay alguien que dispare un electrón para que choque con una partícula en un acelerador de partículas. Así que ven que el investigador se mete en el experimento, y en la física cuántica no hay experimento que no implique al investigador entorpeciendo los hechos. En física cuántica se sabe que el principio de indeterminación es eso, que uno descubre la existencia de una partícula pero nunca al mismo tiempo su posición, en virtud de que uno tiene que desviarla para encontrarla.
La alquimia es muy interesante porque es el único arte que es como el nuestro, ¿o acaso ustedes no se "purifican" para analizar? ¿No se analizan para analizar? Es el único. En medicina, el más grande cretino del mundo puede llegar a ser el tipo que vos tengas que llamar para que opere a tu hijo, ¿o no? Y en psicoanálisis hacemos como los alquimistas, a saber, concebimos que la calidad del producto tiene que ver con la posición subjetiva del analista, y los límites del producto son exactamente los mismos que los límites del analista. Porque, para Lacan, es como en el alquimista: la resistencia en la experiencia es del analista —o del experimentador de nuestro ejemplo—, y no del analizante.
Y bien, el caput mortuum del significante es como en alquimia. Es cierto que esta referencia de Lacan es muy metafórica, pero en efecto es como en alquimia se designa al resto, al residuo, o sea la porquería que queda quemada al fondo del caldero. Para que eso no explotara —porque a veces explotaba—, usaban mucho azufre. (No sé si alguna vez probaron utilizar azufre. Reacciona de modo extraño, y el olor que da cuando se quema, cuando combustiona, cuando se hierve, es rarísimo. No por nada se lo asocia al diablo. Para saber si el diablo está por ahí, tienen que ver si hay olor a azufre. Si hay olor a azufre, el diablo anduvo haciendo de las suyas). La mayor parte de los alquimistas explotó con sus experimentos, cosa muy digna que para ellos porque era purificante. El martirio del alquimista es muy bien visto en alquimia.
Entonces, caput mortuum es el resto, es decir, aquello que se pierde como consecuencia de haber operado. Es el objeto a. Es muy interesante que Lacan lo designe así, porque en alquimia "caput mortuum" quiere decir en latín "cabeza muerta". ¿Entienden el alcance que esto tiene? Es totalmente más allá de la voluntad de la subjetividad. Sea como fuere, uno se puede posicionar de este modo, o de este otro modo. Cuando hay entrada en análisis tiene que haber esto. Si en cambio el sujeto está así, es porque no hubo entrada en análisis, lo cual no quiere decir que la cosa vaya mal. Y si no hubo entrada en análisis, no hay analista, ni hay interpretación, es otro el trabajo. Pero habiendo entrada en análisis o no habiéndola, siempre hay una cierta pérdida: siempre habrá letras que no entrarán. Elijan ustedes dos cualesquiera en primero y cuarto lugares de la serie, y siempre habrá una que no podrá entrar en ningún lugar del intervalo. A eso Lacan lo designa caput mortuum, "cabeza muerta".
¿Recuerdan cómo designa Lacan al estado de la subjetividad en la pulsión, en el Seminario 11? «Sujeto acéfalo». Y bien, es eso, es el caput mortuum; es exactamente lo mismo que Lacan planteó aquí en latín. Con lo cual, a pesar de lo que muchos creen, aquí, a la altura del Seminario 2, ya está totalmente desarrollado el objeto a equiparado al caput mortuum del significante.
Les propongo concluir, aunque hay muchísimo más para decir a este respecto. Esto es apenas un esbozo, es como haber colocado el dique de hormigón y el rotor de la usina en el agujero y nada más. Les advierto que el texto de Lacan sigue y sigue, y tiene un agregado de 1966 que se llama «Paréntesis de los Paréntesis», que es verdaderamente la estructura de la cadena significante para Lacan. No lo trabajaremos juntos porque nos llevaría al menos dos reuniones más, lo cual sería excesivo porque yo quisiera trabajar con ustedes las últimas formulaciones especificas de Lacan sobre pulsión.
Lacan dice que el caput mortuum del significante escapa a la voluntad, al dominio, a la conciencia de todos nosotros, porque es una consecuencia del orden simbólico; y nosotros no dominamos al orden simbólico, sino que el orden simbólico nos domina inexorablemente. Entonces, se producirá un caput mortuum que habrá sido un resto producido por el hecho de responder a un orden simbólico y articular una cadena significante. Y Lacan agrega que se tasa en ¾ de las combinaciones posibles. Las combinaciones posibles de las dos letras intermedias, que son dieciséis (todas las posibilidades de combinar cuatro letras en dos lugares, es decir, las dieciséis combinaciones). Lacan dice que podemos tasar el caput mortuum. Lo cual es ciertamente muy interesante porque no es que hemos llegado a lo imposible de decir, y que sobre lo imposible de decir sea imposible decir cualquier decir. No es eso. Existe lo imposible de decir. El objeto a es ineliminable, pero eso no indica que yo me quede sentado diciendo que hay lo inefable. Entonces, observen que Lacan dice que, postulando la existencia de un imposible de decir, el orden simbólico no puede remover ese efecto del orden simbólico. O sea que si el orden simbólico introduce como efecto el objeto a, el orden simbólico no puede evitar la producción del objeto a, no puede evitar que siempre se produzca un resto. Pero no por no poder evitar que siempre se produzca un resto ya no hay más nada para decir ni para hacer. En otros campos de aplicación del psicoanálisis, podríamos decir que está la sublimación. Se puede hacer algo con eso.
Esto es una gran polémica. La mayor parte de los psicoanalistas lacanianos supone que no, que no se puede hacer nada con eso. No es, sin embargo, mi posición. Y me parece que he encontrado suficientes lugares en donde Lacan indica que sí se puede hacer algo. Por ejemplo, aquí, nos indica que podemos calcularlo, que podemos tasarlo. De manera que estoy proponiendo que ustedes observen que el orden simbólico no pierde totalmente sus fueros respecto de este resto. No es que nos quedamos en la experiencia mística, y que cada año rehagamos la ceremonia de lo imposible de decir en efusivas y espectaculares fiestas orgiásticas, o ritos dionisíacos. Lacan está diciendo que efectivamente podemos hacer algo con eso, por ejemplo, calcularlo.
Calculémoslo para que verifiquemos juntos de qué ¾ de las combinaciones posibles se trata. Es evidente que, en esta tabla, "delta" es el caput mortuum. Tachemos pues todas las parejas "delta". Asimismo, tacharemos también la "alfa" en primera posición intermedia y la "gama" en segunda posición intermedia. Por tanto, dado que hemos tachado una, dos, tres, cuatro, cuatro sobre 16 es el caput mortuum; es decir las ¾ partes. Si contamos las que se pierden, son ¾ partes.
Ahora bien, hay una muy interesante cita a pié de página de Lacan que dice lo siguiente:
«Si no se tiene en cuenta el orden de las letras el caput mortuum sólo es de 7/16 partes».
El caput mortuum, ¿es mayor o menor? Es menor. Aquí se pierden doce sobre dieciséis y aquí se pierden siete sobre dieciséis. ¿Ven que cada vez que se adviene a una pérdida de orden, disminuye el objeto? La idea es que la magnitud del objeto a es directamente proporcional al orden que uno establezca. Y si uno deja de tener en cuenta el orden de las letras, entonces solamente hay que dejar caer las "delta ". Y son cuatro que empiezan con "delta", y tres de una "alfa" con "delta", "beta" con "delta" y "gama" con "delta"; las perdidas son pues siete sobre dieciséis. Serían solamente los casos en donde participa "delta", sin importar el orden.
Intervención: [inaudible].
A.E.: A más orden simbólico, mayor la magnitud del caput mortuum del significante, que no es exactamente lo mismo, pero que a mí me parece que responde a lo que decía Freud acerca de que la hija del portero iba a tener menos represiones que la hija del médico que vive en el mismo edificio. Creo que Freud estaba hablando de esto, a saber, que si uno pierde o deja caer niveles de orden simbólico, necesariamente disminuirá el caput mortuum. Es decir, cuanto más uno está ordenado y regido por el orden simbólico, hay más cosas que no se pueden decir. Cosa que es correcta. Si yo tejo más fina la teoría que vos, es porque estoy regido más que vos por el orden simbólico. Con lo cual yo puedo decir menos cosas que vos. ¿Se entiende la paradoja? Ella podría decir algo y yo contestar que no, que en tal seminario Lacan dice que no: ella podría decirlo tranquilamente, pero yo no.
Vean, entonces, que depende del vínculo con el orden simbólico, no la existencia o no del objeto a, pero sí de su magnitud; y, por otra parte, de su manifestación, ya que depende de cómo yo me posicione en el decir para que se manifieste en el decir lo que no se puede decir, o que quede absolutamente velado a mis propios ojos.
Ya es muy tarde. Así que las preguntas sobre esto las pospondremos para el comienzo de la próxima reunión, cuyo tema será la fórmula de S barrado rombo D de la pulsión, a partir del Seminario 5 y «Subversión del sujeto». En la reunión subsiguiente trabajaremos con el Seminario 11, y con la lógica que Lacan propone allí de pulsión con alienación y separación y el agujero topológico; y, si podemos, la subsiguiente será sobre algunos desarrollos de la pulsión respiratoria. Ese sería nuestro programa para las próximas tres, aunque no prometo cumplirlo…
Notas
1 El expositor describe el piso superior de cada tabla según el criterio de oposición prohibido-permitido. No obstante, el lector debe también tener presente lo que al respecto afirma Lacan: «Estas letras están distribuidas en las dos tablas Omega y omicrón, cuya primera línea permite ubicar entre las dos tablas la combinación buscada del 1º con el 4º tiempo», razón por la cual debe considerarse también que el piso superior inscribe, en ambas tablas, las combinaciones posibles y, por tanto, permitidas. Se incluye a continuación un detalle de las combinaciones permitidas y prohibidas [Nota de corrección].
Desgrabación: Lic. Nancy Fontana
Correcciones y establecimiento del texto: Lic. Luciano Echagüe